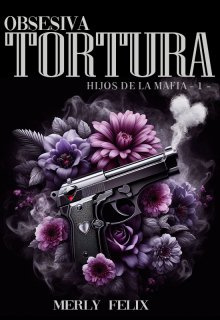Obsesiva Tortura. Hijos de la Mafia 1
CAPÍTULO 34
El tintineo de la porcelana y el zumbido sordo de las conversaciones triviales me envolvieron en el acogedor caos de la cafetería. Mantuve en equilibrio una bandeja de tazas humeantes, atravesando el laberinto de mesas con una facilidad que se había convertido en algo natural durante el último mes.
El aroma del café recién hecho contrastaba marcadamente con el frío intenso que aguardaba afuera, pero encontré consuelo en él.
"Aquí tienes", dije, mostrando una sonrisa mientras colocaba un capuchino frente a un cliente habitual. Él recuperó apreciativamente. "¿Algo más que pueda ayudarte?"
"No, Martina. Ya me has alegrado el día".
Me reí entre dientes, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con las bebidas que serví. Este lugar, esta gente, se habían convertido en mi santuario, mi pedacito de cielo en una ciudad que nunca dormía. Durante treinta días, había probado la libertad como el rico espresso que fluía de la máquina: una amarga y vigorizante oleada de vida.
Pero la libertad tuvo un costo. Mientras recogía tazas vacías, mi mente no pudo evitar pensar en la familia con la que no había hablado desde que hui de Rusia. Mis hermanos, cuyas risas extrañaba más de lo que me atrevía a admitir. Y Alana... mi hermana, a pesar de todo también la extrañaba.
"Se acabó el turno, Martina. Ve a disfrutar el resto del día". La voz de mi jefe rompió mi ensueño con una brusca ternura.
"Gracias, Joe." Me desaté el delantal y lo colgué del gancho junto a la puerta. El aire de la tarde me recibió con dedos helados cuando salí a la calle. El frío de Nueva York no tenía nada que ver con los inviernos rusos, pero aun así me provocó escalofríos.
Me envolví más en mi abrigo, la tela era una barrera endeble contra el miedo creciente que comenzó a acumularse en mis entrañas. Las sombras se extendían por el pavimento como zarcillos oscuros, y no podía evitar la sensación de que una de ellas se acercaba cada vez más, acechándome con determinación silenciosa.
Mi pulso se aceleró. Miré por encima del hombro y vislumbré brevemente una figura antes de salir corriendo. La adrenalina subió, impulsándome hacia adelante mientras mis botas golpeaban el concreto.
El miedo impulsó cada paso, un recordatorio implacable del mundo que pensé que había dejado atrás: el mundo donde mirar por encima del hombro no era solo un hábito; fue supervivencia.
"¡Martina!"
El grito me sobresaltó y choqué con una forma sólida, casi derribándonos a ambos. Manos fuertes me estabilizaron y miré los rostros preocupados de mis nuevos amigos.
"Jesús, niña. Veníamos a encontrarte", dijo uno de ellos, sacudiéndose la chaqueta. La risa mezclada con el alivio burbujeó dentro de mí, mi corazón todavía aceleraba por el susto.
"Lo siento, pensé, no importa", exhalé, forzando una risa temblorosa. "Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos esta noche?"
Sus sonrisas me dijeron todo lo que necesitaba saber: que no importaba lo lejos que corriera, siempre habría sombras. Pero aquí, ahora, con estas personas que habían dado la bienvenida a su redil a una princesa de la mafia fugitiva, podía atreverme a esperar días mejores por delante.
Los vibrantes letreros de neón del bar nos llamaban desde la gélida noche neoyorquina, una promesa de calidez y olvido desde sus puertas. Mis manos todavía temblaban por el susto anterior, pero las risas y charlas de mis amigos me envolvieron en una sensación de normalidad. Nos dirigimos hacia una mesa, el repique de los vasos y el bajo de la música vibrando bajo mi piel.
"La primera ronda corre por mi cuenta", declaré, tratando de igualar su entusiasmo, con una sonrisa plasmada en mi rostro. Una camarera se acercó y sus ojos recorrieron a nuestro grupo antes de posarse en los míos con una sonrisa de complicidad. "Cuatro cervezas y... que sean cinco", agregué, mi espíritu aventurero ansiaba algo más fuerte esta noche.
El tintineo de botellas y vasos señaló la llegada de nuestro pedido, cada bebida colocada cuidadosamente ante su ansioso recipiente. Mis dedos se curvaron alrededor del vidrio helado, la condensación mojada contra mi palma. El tintineo de vasos y el coro de 'aplausos' llenaron el aire, mi corazón se hinchó con esta apariencia de camaradería.
Cuando me llevé la bebida a los labios, un repentino mareo se apoderó de mi conciencia. Los bordes de mi visión se volvieron borrosos, las voces de mis amigos se extendieron hasta convertirse en ecos imperceptibles. El pánico me arañó la garganta; Mi respiración se hizo entrecortada.
¿Martina? alguien gritó.
Pero el mundo se inclinó violentamente y el cristal se me escapó de las manos y se hizo añicos contra el suelo mientras la oscuridad me tragaba por completo.
"¿Martina? Oye, ¿puedes oírme?"
Los susurros atravesaron la niebla de mi mente y me arrastraron de regreso a la realidad. Mis párpados estaban pesados y resistían el tirón para abrirlos. Cuando finalmente lo hicieron, el blanco estéril de una habitación de hospital asaltó mis sentidos. Rostros preocupados se cernían sobre el mío, con sus rasgos marcados por la preocupación.
"¿Q-qué pasó?" Mi voz era un susurro ronco, luchando por formar palabras.
"Te desmayaste", dijo un amigo, agarrando mi mano. "Nos asustamos muchísimo".
Entonces entró un médico y su bata creaba un marcado contraste con los colores suaves de la habitación. Con un portapapeles en la mano, se acercó a mi cama con una sonrisa practicada en los labios.
"Felicitaciones, Martina", comenzó, y mi corazón tartamudeó en respuesta. "Estás embarazada".
Embarazada. La palabra resonó en mi cráneo, un tamborileo de incredulidad. ¿Cómo? ¿Cuando? Mi mente se aceleró, fragmentos de recuerdos destellaron como relámpagos: una relación peligrosa dejada atrás en Rusia, una noche envuelta en los brazos de Dominic Russo, un hombre tan embriagador como mortal.
Mis amigos estallaron en una cacofonía de felicitaciones y charlas animadas. Sus palabras zumbaron a mi alrededor, inconexas y surrealistas. Nada de eso parecía real. Nada de eso podría ser real.