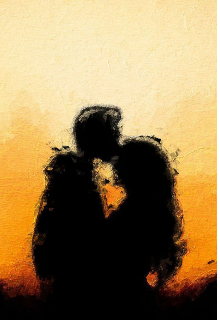Olas de amor
Día uno (perspectiva de Nicolás)
El día que el verano empezó
Nicolás odiaba los aeropuertos.
No por el ruido, ni por la gente, ni siquiera por las filas eternas.
Los odiaba porque siempre significaban lo mismo: que alguien había decidido por él.
— Es solo una semana —dijo su madre por quinta vez, mientras caminaban por el pasillo de llegadas—. Una isla, aire limpio, sin pantallas. Te va a hacer bien.
Nicolás suspiró, con la mochila colgada de un solo hombro y los audífonos alrededor del cuello.
— Mamá, no estoy enfermo.
— Pasas doce horas frente a una computadora.
— Eso se llama talento.
Su padre rió por lo bajo.
— Se llama adicción.
Grecia los recibió con un calor suave, distinto al de la ciudad. No era sofocante, era… tibio. Como si el sol no quemara, solo abrazara.
La isla era pequeña. Demasiado tranquila para alguien como Nicolás. Casas blancas, puertas azules, bugambilias en las paredes, bicicletas viejas apoyadas en las esquinas. Todo parecía sacado de una postal.
— Aquí no hay ni señal —murmuró él, mirando su celular sin barras.
— Exacto —sonrió su madre—. Milagroso, ¿no?
El hotel era sencillo, frente al mar. Nada de lujos. Nada de videojuegos. Nada de WiFi decente.
Una sentencia de muerte para él.
Nicolás dejó la maleta en la habitación y salió directo a la playa. No porque quisiera… sino porque no había nada más que hacer.
El mar estaba tranquilo. Azul, transparente, interminable.
Y entonces la vio.
Una chica estaba dentro del agua, de pie sobre una tabla de surf. El cabello cobrizo, mojado, cayéndole por la espalda. La piel clara brillando con el sol. Se movía como si no existiera el resto del mundo.
Nicolás frunció el ceño.
— ¿En serio? ¿Surf? ¿Aquí?
La observó sin darse cuenta. No hacía trucos espectaculares, no saltaba olas enormes. Solo… fluía. Como si el mar la conociera.
La chica cayó al agua de pronto, riendo sola, y salió sacudiéndose el cabello. Miró hacia la orilla… y sus ojos cafés se encontraron con los de él.
Se quedaron mirándose un segundo.
Dos.
Tres.
Ella fue la primera en hablar.
— ¿Vas a seguir mirando o vas a aplaudir?
Nicolás parpadeó.
— Yo no estaba mirando.
Ella arqueó una ceja.
— Claro. Y yo soy una sirena.
Salió del agua con la tabla bajo el brazo. Caminaba descalza, segura, como si la playa fuera su casa. Se detuvo frente a él.
— No eres de aquí.
— Wow. Qué observadora.
— Nadie de aquí usa tenis blancos en la arena.
Nicolás miró sus zapatos. Llenos de arena.
— Genial. Primer día y ya me delaté.
Ella sonrió. No una sonrisa perfecta de revista, sino una real. Torcida. Viva.
— Soy Mireya.
— Nicolás.
— ¿Vacaciones forzadas?
— Castigo parental por jugar demasiado.
— Qué crimen tan grave —dijo ella, irónica—. Aquí el castigo es aprender a vivir.
Nicolás la miró sin entender. — Eso suena sospechosamente filosófico para alguien mojada y en bikini.
— Y tú suenas demasiado amargado para tener 16.
Él soltó una pequeña risa.
— 17. Tengo 17.
— Peor aún —respondió ella—. A los 17 ya deberías saber disfrutar un poco.
Se quedaron en silencio unos segundos. El mar sonaba detrás de ellos, las olas rompiendo suavemente, como si marcaran el ritmo de algo que apenas estaba comenzando.
— ¿Cuánto tiempo te quedas? —preguntó ella.
— Una semana. Si sobrevivo.
Mireya abrió los ojos, dramática.
— Una semana entera… pobre turista.
— ¿Siempre tratas así a la gente nueva?
— Solo a los que parecen querer irse antes de llegar.
Nicolás sonrió, sin querer.
— ¿Y qué se supone que haga aquí?
Mireya miró el mar. Luego a él.
— Desintoxicarte.
— ¿De qué?
— De todo.
Le lanzó la tabla de surf sin aviso.
Nicolás la atrapó de milagro.
— ¿Estás loca?
— Un poco. Vamos.
— No sé surfear.
— Mejor. Así será divertido.
Pasaron la tarde entre caídas, risas y arena. Nicolás no logró mantenerse de pie ni diez segundos seguidos, y Mireya se reía tanto que terminó cayéndose con él más de una vez.
El sol empezó a bajar sin que se dieran cuenta. El cielo se volvió naranja, luego rosado, luego violeta. La isla parecía otra bajo la luz del atardecer.
— Tengo que irme —dijo Mireya al fin, tomando su tabla—. Antes de que mis padres piensen que me ahogué.
— Suena razonable.
— Tú también deberías volver, turista. Mañana te quiero vivo para seguir humillándote.
— Qué motivador.
Ella le sonrió una última vez antes de alejarse por la arena.
Nicolás se quedó mirándola hasta que desapareció entre las casas blancas. No entendía por qué, pero sentía el pecho raro. Como si algo se hubiera movido dentro de él sin pedir permiso.
Esa noche, de vuelta en el hotel, sus padres lo esperaban en el restaurante.
— ¿Qué tal tu primer día? —preguntó su madre, sonriente.
Nicolás se dejó caer en la silla, cansado, con sal en el cabello y arena todavía en los tobillos.
— Horrible —dijo, sarcástico—. No hay WiFi, casi me ahogo, y una chica local se burló de mí toda la tarde.
Sus padres se miraron, confundidos.
— Entonces… ¿por qué sonríes? —preguntó su padre.
Nicolás se quedó en silencio un segundo.
— No estoy sonriendo.
Pero lo estaba.
Y sin saberlo, ese día, sin promesas, sin besos, sin drama…
Nicolás acababa de conocer a la única persona que iba a quedarse con él para siempre, incluso cuando el verano terminara
No escribas nadq