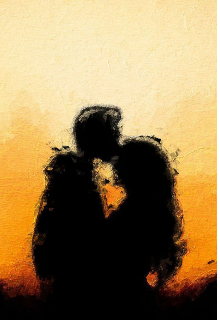Olas de amor
Día 4 (perspectiva de Nicolás)
Lo que empieza a doler.
El calor, las olas y el aire salado ya no eran solo parte del paisaje.
Se estaban apoderando de Nicolás.
Lo supo esa mañana, todavía acostado en la cama, mirando el techo como había hecho la primera noche… solo que ahora no se sentía igual. Ya no estaba aburrido. Ya no estaba molesto. Ya no quería que el tiempo pasara rápido.
Y eso era lo peligroso.
Porque Nicolás sabía que no podía seguir encariñándose.
Ni con la playa.
Ni con la arena caliente bajo los pies.
Ni con el sonido del mar que ya reconocía incluso con los ojos cerrados.
Mucho menos con Mireya.
Podía negarlo frente a sus padres.
Podía bromear con Tommy.
Podía fingir que todo era parte del viaje.
Pero no podía mentirse a sí mismo.
Cuando llegó a la isla, había contado los días para irse. Había pensado que una semana ahí sería una tortura. Que el silencio lo volvería loco. Que sin pantallas, sin ruido, sin su mundo… se sentiría vacío.
Ahora entendía la verdad.
La verdadera tortura sería volver.
Esa misma noche, mientras el mar sonaba afuera como siempre, se había hecho una pregunta que no lograba sacarse de la cabeza:
¿Qué va a pasar cuando me vaya?
¿La volvería a ver alguna vez?
¿Y si volvía… se sentiría igual?
¿Y si regresaba y ya no era la misma?
¿Y si regresaba y ella ya no estaba?
¿Y si tenía otra vida? ¿Otra historia? ¿Otra familia?
La idea de que Mireya pudiera existir en un futuro donde él no estuviera… le apretaba el pecho.
Porque la verdad era simple, aunque le diera miedo admitirla:
Le gustaba.
De verdad.
Se estaba encariñando.
Bajó a desayunar como de costumbre. Sus padres ya estaban en la mesa, con esa mirada que ya no era casual.
— Buenos días —dijo su madre—. ¿Dormiste bien?
— Sí.
— ¿Seguro? Tienes cara de alguien que no ha dormido nada.
— Es mi cara normal.
— No, tu cara normal es de adolescente amargado. Esta es de adolescente enamorado.
Nicolás casi se atraganta con el jugo.
— No estoy enamorado.
— Aún —dijo su padre, tranquilo.
Nicolás se levantó rápido.
— Voy a salir.
— ¿Con Mireya?
— Voy a caminar.
— Con Mireya —repitieron ambos.
No respondió. Solo salió.
Y como si el universo ya se hubiera acostumbrado a jugar con él, Mireya estaba ahí, sentada en la arena, con la tabla a su lado.
— Llegas tarde, turista.
— Estoy aprendiendo a vivir sin horarios —respondió.
— Wow. Ya eres oficialmente de aquí.
Fueron a la palapa con Tommy y Luna. El ambiente era el mismo: música suave, risas, sol cayendo sobre el mar.
— Hoy es el día —anunció Mireya—. Ya te mantuviste de pie. Ahora vienen las olas.
— Suena a sentencia de muerte.
— Confía en mí.
Entraron al agua. Esta vez, las olas eran más fuertes. Nicolás se cayó una, dos, cinco veces.
— ¡Vamos, Nico! —gritaba Tommy desde la orilla— ¡Si te caes otra vez te ponemos flotadores!
— ¡Cállate! —le gritó Luna riéndose.
Al décimo intento, lo logró.
Se mantuvo firme. La tabla estable. La ola perfecta.
— ¡Lo hice! —gritó Nicolás— ¡Mírame!
Mireya sonreía como si fuera más feliz ella que él.
— Te dije.
Nicolás se confió. Bajó la guardia. Se distrajo mirándola.
Y justo entonces, una ola más grande lo golpeó de frente y lo lanzó al agua sin piedad.
Todos estallaron en carcajadas.
— ¡Eso te pasa por arrogante! —gritó Mireya entre risas.
— ¡Yo estaba teniendo un momento heroico! —protestó él, saliendo del agua.
— Duró exactamente tres segundos.
— Récord personal.
El atardecer los encontró exhaustos, sentados en la arena, bebiendo agua de coco. El cielo otra vez parecía pintado a mano.
Por un instante, Nicolás pensó:
Ojalá esto no se acabe nunca.
Pero sabía que sí.
Al final, cada uno volvió a su casa. Mireya se despidió con un gesto simple, natural, como si siempre fueran a verse al día siguiente.
Nicolás volvió al hotel con una sensación extraña. Como si algo se le estuviera escapando sin darse cuenta.
Durante la cena, las preguntas ya no fueron sutiles.
— ¿Te gusta? —preguntó su madre, directa.
Nicolás bajó la mirada.
— Solo… no quiero pensar en cuando me vaya.
Su padre sonrió con algo de nostalgia.
— Entonces ya entendiste lo más difícil de viajar.
— ¿Qué cosa?
— Que hay lugares que no duelen cuando llegas… duelen cuando te vas.
Esa noche, Nicolás volvió a su habitación sabiendo algo con certeza.
Ya no estaba de vacaciones.
Ya no estaba desintoxicándose.
Estaba creando un recuerdo que le iba a acompañar toda la vida.
Y lo peor de todo… era que aún no sabía cómo iba a despedirse de ella.