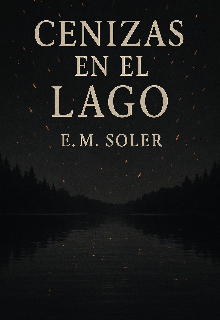Cenizas en el lago
Prólogo
Es un atardecer de octubre de 2025 en el pequeño pueblo de Willow Creek, en el corazón de Pensilvania, Estados Unidos. El aire está impregnado de un frío punzante que muerde la piel expuesta y hace que los transeúntes apuren el paso, envolviéndose en sus abrigos. Las calles adoquinadas del centro, flanqueadas por edificios de ladrillo rojo y escaparates con letreros pintados a mano, brillan húmedas tras una llovizna vespertina. El pavimento refleja las luces doradas de las farolas que titilan al encenderse, mientras las hojas de los arces, teñidas de carmesí, ámbar y oro, se arremolinan en pequeños torbellinos impulsados por el viento. El aroma a tierra mojada se mezcla con el dulzor de las manzanas acarameladas que vende un puesto en la esquina y el humo de una chimenea cercana. A lo lejos, el lago Willow, bordeado por sauces llorones, centellea bajo los últimos rayos de un sol que se hunde tras un cielo cubierto de nubes grises, deshilachadas como algodón roto. El horizonte parece pintado con pinceladas de naranja y púrpura, un lienzo que se desvanece en la penumbra.
Sofía camina por la acera de Main Street, sus botas de cuero negro, desgastadas pero elegantes, resonando con un ritmo constante contra las piedras húmedas. A sus 28 años, su rostro conserva la chispa de la chica que llegó a Willow Creek una década atrás, en su primer año de universidad, pero ahora hay una serenidad en sus facciones, tallada por los años y las cicatrices invisibles de un amor que la marcó. Su cabello castaño, que en 2015 caía en cascadas desordenadas hasta la cintura, ahora está cortado en ondas suaves que apenas rozan sus hombros, con mechones rebeldes que el viento levanta como si quisiera jugar con ellos. Lleva un abrigo largo de lana verde oliva, abotonado hasta el pecho, que ondea ligeramente con cada paso, y una bufanda gris de punto que cuelga con descuido, dejando entrever un collar de plata con un pequeño colgante en forma de pincel. En su hombro derecho cuelga un bolso de cuero marrón, gastado por los viajes, donde guarda su cuaderno de bocetos, un lápiz mordido y un billete de avión a Barcelona. Sus ojos, de un marrón profundo con motas de avellana, recorren la calle con una mezcla de nostalgia y cautela, como si temiera que cada esquina pudiera desenterrar un recuerdo. Su piel, bronceada tras meses bajo el sol mediterráneo, tiene pecas más pronunciadas en las mejillas, y sus labios, pintados con un tono cereza suave, se curvan en una expresión pensativa. Sus manos, con uñas cortas y restos de pintura azul en las cutículas, juguetean con la correa del bolso, un hábito nervioso que nunca perdió.
A unos pasos de distancia, viniendo desde el extremo opuesto de la calle, está Alex. A sus 29 años, su figura es más delgada de lo que era en sus días universitarios, como si los años de excesos y culpas hubieran erosionado su cuerpo. Su cabello oscuro, que en 2015 llevaba despeinado con un encanto despreocupado, ahora está cortado corto, con hebras grises prematuras salpicando las sienes. Sus ojos verdes, hundidos y rodeados de ojeras tenues, brillan con una mezcla de cansancio y anhelo, como si aún buscaran algo que perdió hace tiempo. Viste una chaqueta de cuero negra, desgastada en los codos, con un forro interior de franela que asoma en el cuello, y unos vaqueros oscuros con rodilleras deshilachadas. Sus botas de trabajo, cubiertas de barro seco, crujen contra las hojas caídas. En el bolsillo de su chaqueta, sus manos aprietan un cuaderno de notas Moleskine, donde garabatea ideas para su próxima novela, junto con un paquete de cigarrillos que intenta no tocar. Una barba de varios días cubre su mandíbula, dándole un aire desaliñado, pero hay algo en su postura —hombros encorvados, cabeza ligeramente inclinada— que delata a un hombre atrapado entre el remordimiento y un deseo de redención.
El viento sopla con más fuerza, levantando un remolino de hojas que danzan entre ellos, mientras el murmullo de Willow Creek llena el aire: el claxon lejano de una camioneta, las risas de un grupo de estudiantes que salen de un diner cercano, el tintineo de una campana en la puerta de una tienda de antigüedades. Una anciana pasa empujando un carrito de compras, su bufanda roja ondeando como una bandera, mientras un perro ladra a lo lejos, cerca del lago. La luz del atardecer baña la calle en tonos cálidos, pero el frío se cuela por las mangas de los abrigos, recordando que el otoño está cediendo paso al invierno.
Sofía, que miraba el escaparate de una librería donde su antiguo libro de arte comparte espacio con la novela de Alex, siente un cambio en el aire, como una corriente eléctrica. Alza la vista y se detiene en seco, sus botas chirriando contra el pavimento mojado. Alex, que caminaba con la mirada fija en las grietas de la acera, siente un peso en el pecho y levanta los ojos. Sus miradas se encuentran, y el mundo parece desvanecerse. El ruido de la calle se apaga, dejando solo el sonido de sus respiraciones, visibles como pequeñas nubes blancas en el aire frío. Han pasado dos años desde que se vieron por última vez, en 2023, cuando rompieron definitivamente tras una relación de ocho años que los destrozó a ambos. Diez años desde que se conocieron en 2015, en el campus de la Universidad de Willow Creek, cuando ella, una estudiante de primer año de 18 años, tropezó con él, un estudiante de segundo año de 19, en un café abarrotado.
Sofía lo observa, y por un instante, ve al Alex de entonces: el chico que tropezó con una silla en el café, que le escribió notas en los márgenes de sus libros de texto, que la miraba como si fuera el centro del universo. Pero también ve las marcas del tiempo: las líneas profundas en su frente, la palidez de su piel, las ojeras que delatan noches sin dormir y años de lucha contra sus demonios. Nota un nuevo tatuaje en su muñeca izquierda, un pequeño pájaro que asoma bajo la manga de su chaqueta, y se pregunta cuándo lo hizo, qué significa. Sus manos tiemblan ligeramente, y ella aprieta la correa de su bolso con más fuerza, como si necesitara anclarse a algo.
Alex, atrapado en los ojos de Sofía, siente que el tiempo retrocede. Ve a la chica de 18 años que dibujaba en los márgenes de sus cuadernos, que reía con él bajo los sauces del campus. Pero ahora hay una distancia en su mirada, una fortaleza que no estaba antes. Nota el brillo de un pendiente nuevo en su oreja izquierda, una estrella de plata que no reconoce, y el colgante en forma de pincel que cuelga de su cuello. Su rostro, más maduro, lleva las huellas de una vida que él ya no conoce: los viajes, las galerías, las noches en ciudades lejanas. Sus manos, con restos de pintura, le recuerdan las tardes en que pintaban juntos, cuando todo parecía posible.
—Sofía… —dice Alex, su voz áspera, casi rota, como si las palabras tuvieran que abrirse paso a través de años de silencio. Da un paso hacia ella, pero se detiene, sus botas rozando una hoja empapada. Su aliento forma una nube en el aire, y sus ojos buscan los de ella, desesperados por encontrar algo familiar.
Sofía traga saliva, su mano izquierda subiendo instintivamente para ajustar la bufanda. Su corazón late con fuerza, un tambor que resuena en sus oídos, pero su rostro permanece sereno, una máscara cuidadosamente construida. El viento le revuelve el cabello, y un mechón se pega a su mejilla. Lo aparta con un gesto lento, como si ganara tiempo.
—Alex —responde, su voz suave pero firme, con un leve temblor que traiciona el torbellino en su interior. —No esperaba verte aquí.
Él esboza una sonrisa amarga, casi imperceptible, mientras se encoge de hombros. Una hoja seca se pega a su bota, y él la ignora, sus ojos fijos en ella. El frío le enrojece la punta de la nariz, y su mano derecha sale del bolsillo, dudando si extenderse hacia ella.
—Este pueblo no me deja ir —dice, con un tono que mezcla resignación y sarcasmo. Mira brevemente hacia el lago, como si buscara una respuesta en sus aguas, antes de volver a ella. —¿Tú? ¿De visita?
Sofía asiente, su mirada desviándose hacia la galería al final de la calle, donde mañana expondrá sus últimos cuadros. El cartel de la exposición, iluminado por una farola, reza “Sombras y luz: Sofía Ramírez”. Sus dedos se cierran con más fuerza alrededor de la correa del bolso, y su aliento forma volutas en el aire.
—Vine por una exposición —explica, señalando vagamente hacia la galería. —Me voy a Barcelona el martes.
Alex asiente lentamente, como si intentara imaginarla en una ciudad al otro lado del mundo, viviendo una vida que él solo puede adivinar. Sus dedos tocan el borde de su cuaderno en el bolsillo, y por un instante, piensa en mostrarle la página donde escribió sobre ella la noche anterior, pero se contiene. El silencio entre ellos es pesado, cargado de recuerdos: las noches en el campus, las peleas gritadas en apartamentos diminutos, las promesas rotas, las veces que él la traicionó, las noches en que ella lo encontró perdido en su adicción, los celos que la asfixiaban.
—¿Estás… bien? —pregunta Alex, su voz baja, casi un susurro. Sus ojos recorren su rostro, buscando una grieta en su armadura, algo que le diga que ella también siente el peso de este momento.
Sofía lo mira, y por un segundo, sus ojos se soften. Recuerda las noches en que intentó salvarlo, las veces que volvió a pesar de todo. Pero también recuerda el dolor, las traiciones, las promesas vacías. Su mandíbula se tensa, y su voz sale más fría de lo que pretende.
—Estoy bien, Alex —dice, enderezándose. —Mejor de lo que he estado en mucho tiempo.
Él asiente, sus labios apretándose en una línea fina. Quiere decir algo más, preguntarle si alguna vez piensa en él, si los años que pasaron juntos aún la persiguen en sueños, pero las palabras se le atascan. En cambio, mete las manos en los bolsillos, como si quisiera esconder su vulnerabilidad.
—Cuídate, Sofi —dice finalmente, usando el apodo que una vez fue suyo. Su voz tiembla, y sus ojos brillan con algo que podría ser una lágrima, aunque la luz del atardecer lo disimula.
—Tú también —responde ella, su voz apenas un murmullo. Da un paso atrás, rompiendo el contacto visual. Sus botas rozan una hoja mojada, y el sonido parece amplificarse en el silencio entre ellos.
Por un momento, parecen a punto de añadir algo. Sofía abre la boca, como si quisiera confesar que aún guarda un dibujo suyo en su cuaderno, pero la cierra, sabiendo que no hay nada que pueda cambiar el pasado. Alex da un paso atrás, sus manos apretando el cuaderno en su bolsillo con tanta fuerza que los nudillos se le blanquean. Sus miradas se sostienen un segundo más, un adiós silencioso cargado de una década de amor, traición y dolor. El viento sopla de nuevo, llevando consigo un puñado de hojas que giran entre ellos, como un eco de los años que ya no volverán.
Sofía gira sobre sus talones, su abrigo ondeando como una vela mientras camina hacia la galería. Sus pasos son firmes, pero su mano aprieta el bolso con más fuerza, y su respiración se acelera, como si quisiera dejar atrás el peso de ese encuentro. Pasa junto a un grupo de estudiantes que ríen frente al diner, sus voces mezclándose con el tintineo de una campana. No mira atrás.
Alex la observa hasta que su figura se pierde en la esquina, donde la luz de una farola la envuelve por última vez antes de desaparecer. Sus ojos se nublan, y por un instante, siente el impulso de correr tras ella, pero sus pies permanecen anclados al suelo. Se gira, caminando hacia el lago, donde los sauces llorones se alzan como guardianes silenciosos. Las hojas crujen bajo sus botas, y el viento lleva consigo el aroma del agua y la promesa de un invierno largo. Cada uno sigue su camino, dejando atrás un amor que ardió con demasiada intensidad, dejando solo cenizas esparcidas en el lago.
---
Editado: 01.09.2025