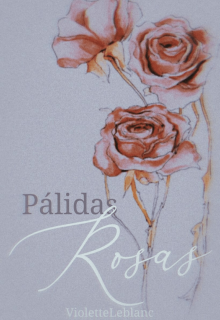❝pálidas Rosas❞
Corona de Pálidas Rosas
Quieta estaba cual roble longevo que atravesó las peores batallas.
El umbral esclarecido vivazmente por aquel tenue lucero que escapaba de aquella natural prisión de oscuros y esponjosos algodones gaseosos pero bellos, dándole un pequeño toque nostálgico al reciente crepúsculo e intentando avivar su sentir.
Su grisácea mirada perdida, tranquila y ausente clavada en la lejanía. ¿O era en la cercanía? No se podría saber ni identificar porque ella estaba allí pero a la vez no lo estaba. Era un fantasma, quieta, rígida pero deprimente; sus ropajes blancos pero sórdidos o grises pero desamparados, es inconcluso de adivinar por la oscuridad que la habitaba, abandonados tal como ella se sentía.
A veces la serenidad era lo único que la abrazaba, que la arrullaba, serenidad y soledad ambas unidas e inseparables, indestructibles por el resto de su vida.
Quieta estaba, desfalleciendo cada segundo, esperando que terminara ese tortuoso pero dulce sufrimiento, sintiendo como de su bella corona de pálida rosas caían los pétalos al compas de sus silenciosos y ahogados lamentos.