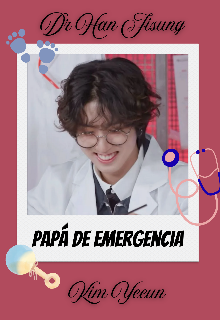Papá de Emergencia||han Jisung||
Prólogo
La bata blanca que Han Jisung vestía cada mañana no era solo una prenda de trabajo. Era un símbolo. De lucha. De sueños. De noches en vela entre libros y cafés mal preparados. A sus 25 años, el joven médico caminaba por los pasillos del Hospital Universitario Nacional de Seúl con paso firme, pero su andar aún conservaba la humildad de quien ha conocido el peso de cada escalón.
Recordaba con claridad el primer día que entró como asistente. Las manos le temblaban al sostener el estetoscopio prestado, y su voz apenas se oía entre los murmullos de médicos veteranos. No tenía dinero para comprarse su propia bata, así que trabajó medio tiempo en una cafetería, sirviendo tazas de café a estudiantes que, como él, soñaban con cambiar el mundo. Con cada turno, ahorraba monedas que guardaba en una caja de cartón bajo su cama. Cuando por fin pudo comprar su bata, la dobló con reverencia, como si fuera un manto sagrado.
Su esfuerzo no pasó desapercibido. Graduado con honores en pediatría, Jisung se convirtió en el médico más joven en recibir una oferta directa del hospital. Pero más allá de los títulos, lo que lo distinguía era su forma de mirar a los niños: como si cada uno fuera un universo por descubrir.
—¿Y tú qué sueñas ser? —preguntaba a sus pequeños pacientes mientras auscultaba sus corazones.
—Un astronauta. Un chef. Una bailarina. Un dragón —respondían con ojos brillantes.
Jisung sonreía. Aprendía de ellos. De su imaginación sin límites, de su forma de enfrentar el dolor con valentía. Y ellos, sin saberlo, aprendían de él: que los adultos también pueden ser dulces, que la ciencia puede abrazar, que la medicina puede tener voz de consuelo.
Sus colegas lo observaban con respeto. No por sus logros académicos, sino por la forma en que se detenía a escuchar. A veces, en medio de una jornada agotadora, se quedaba unos minutos más en la sala de juegos, ayudando a armar rompecabezas o leyendo cuentos. Para Jisung, sanar no era solo recetar, sino acompañar.
Con el tiempo, su nombre comenzó a resonar más allá de los muros del hospital. “El pediatra que habla con el corazón”, decían algunos. “El médico que recuerda tu cumpleaños”, decían otros. Pero él no se dejaba llevar por los elogios. Sabía que su origen era humilde, y que cada niño que atendía era un recordatorio de por qué había elegido ese camino.
Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los ventanales del hospital, Jisung se detuvo frente a su reflejo. La bata blanca, ahora algo desgastada, seguía siendo su escudo. Pero lo que más brillaba era la sonrisa que se dibujaba en su rostro. No por orgullo, sino por gratitud.
Porque en cada latido infantil que escuchaba, encontraba el eco de su propia historia. Y en cada mirada confiada, el impulso para seguir adelante.