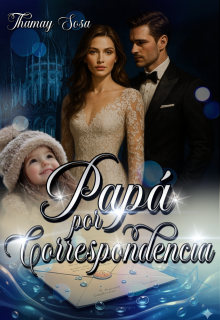Papá por Correspondencia
Capítulo 3
La visita a la comisaría se convirtió en una neblina gris en la mente de Isabel. Las paredes verdes despintadas, el olor a café rancio y tabaco, la mirada penetrante del detective Márquez —un hombre de unos cincuenta años con el pelo entrecano y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda— todo se fundía en una pesadilla burocrática.
"Procedimiento rutinario en casos de muertes súbitas", había dicho el detective, sus manos grandes hojeando un expediente casi vacío. Pero sus preguntas no parecían rutinarias. Se detenía en detalles que a Isabel le resultaban absurdamente dolorosos: ¿Miguel había tomado alguna medicación? ¿Había mencionado mareos antes de esa noche? ¿Cómo era su relación con sus socios? ¿Alguna deuda que ella conociera?
Cada pregunta era un clavo nuevo en el ataúd de su memoria. Al salir de la comisaría, la ciudad le pareció diferente. Los colores estaban apagados, los sonidos, distorsionados. La mirada de lástima de los vecinos ahora le parecía cargada de suspicacia. La muerte natural de su esposo, el pilar incuestionable sobre el que había intentado reconstruir su duelo, comenzaba a resquebrajarse, sustituida por una semilla venenosa de incertidumbre.
Esa noche, mientras Sofía dormía, Isabel volvió al estudio con una determinación febril. Ya no buscaba consuelo en los recuerdos, sino respuestas en los papeles. Bajo la tenue luz de la lámpara de escritorio, el mundo ordenado de Miguel se desplegó ante ella como un mapa de un territorio desconocido y hostil.
Las finanzas eran un caos elegantemente disimulado. Encontró estados de cuenta de una cuenta bancaria en las Islas Caimán de la que no sabía nada. Transferencias regulares a una empresa fantasma llamada "Inversiones Kronos". Y, lo más alarmante, un seguro de vida por una suma escandalosa, contratado apenas seis meses atrás, con ella como única beneficiaria. El monto era tan elevado que resultaba obsceno. Una mano fría le recorrió la espalda. ¿Por qué necesitaba Miguel tanto seguro? ¿Y por qué no le había dicho nada?
Al fondo de un cajón secreto que solo encontró por accidente al golpear con la rodilla el mueble y hacer saltar un mecanismo oculto, su pulso se aceleró hasta casi ahogarla. Allí, junto a un pasaporte caducado y unas viejas cartas de amor que ellos mismos se habían escrito, encontró un sobre manila sin nombre. En su interior, había una llave pequeña, de las que se usan para taquillas, y una fotografía.
La imagen era granulada, tomada desde lejos con un teleobjetivo. Mostraba a Miguel, con el traje gris que tanto le gustaba, sentado en una cafetería. No estaba solo. Frente a él, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre la mesa, como en una negociación tensa, estaba su socio más antiguo y supuesto amigo, Eduardo Valdez. Pero no era una reunión de trabajo común. La expresión en el rostro de Miguel era de profunda preocupación, casi de angustia. La de Eduardo, en cambio, era fría, impasible, con una leve mueca de desdén.
Isabel dejó caer la foto como si le hubiera quemado los dedos. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que iba a saltársele del pecho. Eduardo. El hombre que había sido el testigo de su boda, el padrino de Sofía, el que había pronunciado un discurso tan emotivo en el funeral que a todos les había hecho llorar.
¿Qué significaba aquello? ¿Una discusión? ¿Un conflicto empresarial? La fecha garabateada en el reverso de la foto era de apenas dos semanas antes de la muerte de Carlos.
El mundo de Isabel, que ya se tambaleaba, se desplomó por completo. La narrativa del esposo enfermo que ocultaba su condición por amor se desvaneció, sustituida por una posibilidad mucho más tenebrosa: la del hombre acorralado, con secretos tan peligrosos que alguien podría haber querido sacarlo del camino.
Sin pensarlo dos veces, impulsada por un instinto visceral de supervivencia, agarró la llave y la foto y las guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Era lo único tangible en aquel mar de mentiras.
Al día siguiente, la fachada de normalidad que intentó mantener se resquebrajó en cuanto sonó el timbre. Era Eduardo Valdez. Llevaba un traje impecable y una cesta de frutas exóticas.
—Isabel, querida, —dijo con su voz melosa, abriendo los brazos para un abrazo que ella aceptó con el cuerpo rígido. —He estado tan preocupado por ti. He llamado mil veces. Pensé que podríamos hablar... de la empresa. Carlos habría querido que me ocupara de ti y de Sofía.
Sus ojos, sin embargo, no coincidían con sus palabras. Recorraron el vestíbulo con una curiosidad que a Isabel le pareció evaluadora, casi intrusiva. Se fijó en la puerta semiabierta del estudio.
—Estás muy pálida, Isabel. ¿Estás segura de que estás bien? Si hay algo... cualquier cosa que necesites, o que hayas encontrado entre las cosas de Carlos que no entiendas, ya sabes que puedes contar conmigo."
La oferta sonó menos a un apoyo y más a una advertencia. Isabel sintió el peso de la llave y la foto en su bolsillo, ardiendo como un carbón. ¿Estaba siendo paranoica? ¿O estaba realmente en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado?
—Gracias, Eduardo, —logró decir, con una voz que apenas reconocía como propia. —Pero de momento... de momento solo necesito tiempo.
La sonrisa de Eduardo no llegó a sus ojos.
—Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda, no estás sola. —Sus palabras, destinadas a ser un consuelo, sonaron como la más sutil de las amenazas.
#1391 en Novela romántica
#527 en Chick lit
#romance #rosa, #unpapáporcorrespondencia, #eldestinodeunacarta
Editado: 25.01.2026