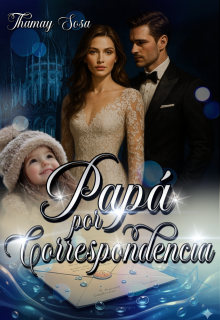Papá por Correspondencia
Capítulo 4
La llovizna de la tarde se convirtió en una tormenta que azotaba los cristales de la casa, como si el cielo mismo reflejara el caos interno de Isabel. La visita de Eduardo Valdez no había sido un gesto de condolencia; había sido un reconocimiento del terreno, la primera jugada en una partida que ella ni siquiera sabía que estaba jugando.
Dos días después, llegó la citación formal. No era de la policía, sino de un bufete de abogados que ella no conocía. El sobre, grueso y de papel pergamino, pesaba en sus manos como una losa. Clara la observó desde la puerta de la cocina, su rostro una máscara de preocupación silenciosa.
—¿Malas noticias, señora? —preguntó, secándose las manos en el delantal con un movimiento nervioso.
Isabel no respondió. Abrió el sobre con dedos temblorosos. La jerga legal era espesa, pero el mensaje era claro y brutal. Eduardo Valdez, en representación de "Torres Global" y alegando "irregularidades financieras previas al fallecimiento del Sr. Fuente", solicitaba la intervención judicial de todos los bienes conyugales y la suspensión inmediata de los derechos sucesorios de Isabel, "hasta que se aclaren las posibles desviaciones de fondos y su posible complicidad".
El mundo se le vino encima. No era solo una sospecha, era un ataque frontal, calculado para dejarla sin recursos y, lo más importante, sin credibilidad.
—¿Complicidad? —murmuró, sintiendo cómo la rabia le secaba la garganta—. ¿Cree que yo...?
La reunión en el lujoso bufete de abogados del centro de la ciudad fue una humillación cuidadosamente orquestada. Eduardo no fue solo. Llegó con su abogado, un hombre de rostro afilado y sonrisa condescendiente, y con un contable que desplegó gráficos y cifras que demostraban, supuestamente, cómo Miguel había estado desviando fondos de la empresa durante meses hacia cuentas offshore, y cómo esas transferencias coincidían con grandes depósitos en la cuenta personal de Isabel. Eran mentiras, por supuesto, documentos falsificados con una precisión diabólica, pero presentados con una convicción aplastante.
Eduardo, sentado frente a ella, ya no llevaba la máscara del amigo de la familia. Sus ojos eran fríos, de un gris metálico.
—Isabel, lo siento mucho —dijo, sin un ápice de pena—. Miguel era como un hermano para mí, pero no puedo permitir que su... deslealtad... acabe con la empresa que construimos juntos. Y tú... bueno, las apariencias engañan. Ese seguro de vida tan cuantioso es... revelador.
—Esas transferencias son falsas —logró articular Isabel, con una voz que le temblaba de indignación—. Yo no sé nada de esas cuentas. Y ese seguro... ¡yo no sabía que existía!
—Eso será lo que digas ante un juez —replicó el abogado de Eduardo, ajustándose las gafas—. Pero de momento, hasta que no se aclare este asunto, la sociedad tiene el deber de protegerse. La casa, las cuentas corrientes, todo está vinculado a los bienes gananciales y, por tanto, a la empresa. Lamentablemente, tendrás que buscar un lugar adonde ir. Con la niña.
Isabel sintió un vacío en el estómago. No solo querían quitarle la herencia; querían dejarla en la calle, manchar el nombre de Miguel y convertirla en una criminal.
La verdadera amenaza llegó cuando Eduardo se ofreció a "acompañarla" a la salida. En el ascensor, vacío, se despojó de toda pretensión. Se acercó tanto a ella que pudo sentir su aliento, cargado a café y menta.
—Mira, Isabel, no quiero hacer esto más desagradable de lo necesario —susurró, su voz un hilillo venenoso—. MiguelCarlos cometió errores. Errores muy graves. Y ahora tú estás pagando las consecuencias. Pero podemos llegar a un acuerdo.
Ella se apretó contra la pared del ascensor, sintiendo el frío del metal a través de la ropa.
—¿Qué clase de acuerdo? —preguntó, desafiante.
—Firma una renuncia a todo. A la herencia, a tu parte de la empresa, a todo. A cambio, yo me olvido de estas... irregularidades. Te doy una suma de dinero, suficiente para que tú y la niña empecéis lejos de aquí. Una vida nueva.
—¿Y si me niego?
La sonrisa de Eduardo se congeló. Sus ojos se estrecharon.
—Entonces no solo te quedarás sin un centavo, sino que te aseguraré de que Sofía crezca visitando a su madre en la cárcel por complicidad en malversación. Los jueces no son muy comprensivos con las viudas avariciosas que ayudan a sus maridos a esquilmar empresas. Y créeme, tengo los medios para hacerlo. —El ascensor se detuvo. La puerta se abrió—. Piensa en tu hija, Isabel. No la hagas sufrir más.
Salió del ascensor sin mirar atrás, dejándola a ella temblando, con el sabor del miedo y la impotencia en la boca. La amenaza era real. Eduardo no solo quería el negocio; quería borrar cualquier rastro de Miguel, y a ella era el último cabo suelto.
Al regresar a la casa, ya no la vio como un santuario, sino como una prisión prestada. Cada mueble, cada cuadro, podía ser arrebatado en cualquier momento. Sofía, sintiendo la tensión, estaba inquieta.
—Mamá, ¿nos tenemos que ir? —preguntó, sus grandes ojos llenos de confusión.
Isabel la abrazó con una fuerza desesperada. En ese momento, mirando el miedo en los ojos de su hija, algo se quebró dentro de ella. El dolor se transformó. La tristeza se solidificó en una determinación de acero. Ya no luchaba solo por la memoria de Miguel, ni por su propia dignidad. Luchaba por el futuro de su hija.
#1391 en Novela romántica
#527 en Chick lit
#romance #rosa, #unpapáporcorrespondencia, #eldestinodeunacarta
Editado: 25.01.2026