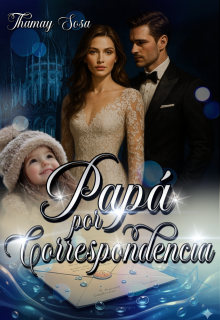Papá por Correspondencia
Capítulo 5
El despertador sonó como un cuchillo cortando la frágil paz de la madrugada. Isabel apagó el zumbido con un movimiento automático, tan habituado estaba su cuerpo a ese sonido de protesta. Los primeros rayos del sol se filtraban por las persianas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como espectros de una vida anterior. A su lado, la cama estaba fría, impecablemente arreglada en el lado que alguna vez ocupó Miguel. Ese vacío era lo primero que veía cada mañana y lo último que palpaba cada noche.
Se vistió en silencio, escuchando la respiración tranquila de Sofía desde la habitación contigua. Mientras el café goteaba en la máquina, su mente ya recorría la lista interminable del día: dejar a Sofía en el colegio, las ocho horas en la oficina, recogerla, hacer la compra, la cena, ayudar con los deberes… Un ciclo sin fin en el que cada minuto estaba asignado, dejando ningún espacio para el duelo. El suyo era un dolor a tiempo parcial, un lujo que no podía permitirse.
—Mami, ¿me atas el pelo? —la voz somnolienta de Sofía interrumpió sus pensamientos. La niña estaba en la puerta de la cocina, con su pijama de unicornios y el pelo revuelto como un nido.
Isabel sonrió, ese gesto forzado que ya se le había vuelve natural. —Claro, cariño. Ven aquí.
Mientras sus dedos separaban las mechas suaves, no pudo evitar notar cómo el jersey de la niña le quedaba un poco corto en las mangas. “Tendría que haberle comprado la talla mayor”, pensó, y una punzada de culpa se sumó a las que ya sentía. ¿Cuántas otras cosas se le estaban pasando por alto?
—Hoy en el cole vamos a hacer dibujos de la familia —comentó Sofía, balanceando los pies—. Voy a dibujar a mi papá en el cielo, con un ángel muy grande.
Isabel contuvo el suspiro que le subía por el pecho. —Será un dibujo precioso, mi amor.
Mientras desayunaban, los ojos de Sofía se posaron en la fotografía de la boda que presidía el salón. —¿Crees que el papá nos extraña desde el cielo?
La pregunta, tan inocente y tan profunda, le dio en el alma. —Todos los días, mi vida. Todos los días.
La Carta en el Buzón de Piedra
A siete mil kilómetros de distancia, Vittorio DiNapoli recorría los largos corredores de la villa familiar como un alma en pena. La casa, una imponente construcción de piedra toscana del siglo XVII, había sido su mundo y su prisión desde que su madre enfermó. Ahora, con ella gone, el silencio era distinto. Ya no era el silencio expectante de la enfermedad, sino el silencio absoluto del abandono.
Sus pasos resonaban sobre los suelos de mármol, crujiendo sobre la historia de su familia. Cuadros de antepasados severos lo miraban desde las paredes, juzgando su soltería, su falta de herederos. Él, el último DiNapoli, que había convertido la fortuna familiar en un imperio, se sentía el más pobre de todos ellos.
Su mayordomo, Alfredo, un hombre de rostro sereno y lealtad inquebrantable, lo encontró en el estudio, de pie frente a la ventana que daba a los olivares.
—El señor Rinaldi llama para confirmar la reunión de mañana en Milán —anunció Alfredo con su voz calmada.
Vittorio no se volvió. —Cancélelo.
Alfredo enarcó una ceja, un gesto mínimo que en él equivalía a una profunda sorpresa. —Señor, es una fusión muy importante…
—Y yo no estoy en condiciones de fusionar nada —cortó Vittorio, con más aspereza de la que pretendía. Respiró hondo. —Disculpe, Alfredo. Cancele todo lo que tenga esta semana. Necesito… tiempo.
El mayordomo asintió con comprensión. —Como desee, señor.
Cuando se quedó solo, Vittorio abrió el cajón de su escritorio. Allí, apartada de documentos valorados en millones, estaba la carta. El sobre blanco, ya arrugado de tanto ser manipulado, parecía fuera de lugar en aquel mar de lujo y orden. La sacó con cuidado reverencial.
La leyó por enésima vez. “¿Usted podría ser mi papá?”. Esas palabras, escritas por una mano infantil, le provocaban una conmoción cada vez que las leía. No era lástima. Era algo más profundo, un reconocimiento. Esa niña, Sofia, le estaba ofreciendo lo que él nunca se había atrevido a pedir: una oportunidad para ser necesario de una manera que el dinero nunca podría comprar.
La carta era su secreto, su locura privada. No se lo había contado a nadie, ni siquiera a Alfredo. ¿Qué hombre en su sano juicio viajaría al otro lado del mundo por la petición de una niña que nunca había visto?
Pero su madre, en sus últimos días de lucidez, le había tomado la mano y le había susurrado: “Vittorio, no te condenes a vivir en esta casa de recuerdos. El amor te llegará de la forma más inesperada. Solo tienes que estar abierto a reconocerlo.”
En ese momento, esas palabras le habían sonado a un consuelo vacío. Ahora, mirando la carta, sintió que eran una profecía.
La Semilla de la Esperanza
Esa tarde, mientras Isabel recogía a Sofía del colegio, la niña venía más callada de lo habitual.
—¿Y tu dibujo? —preguntó Isabel, intentando animarla.
Sofía se encogió de hombros. —La maestra dijo que era muy triste. Que dibujara algo más alegre.
Isabel apretó el volante. La compasión a veces era tan dolorosa como la indiferencia. —Tu dibujo es perfecto —dijo con firmeza—. Tu papá estaría muy orgulloso.
#1391 en Novela romántica
#527 en Chick lit
#romance #rosa, #unpapáporcorrespondencia, #eldestinodeunacarta
Editado: 25.01.2026