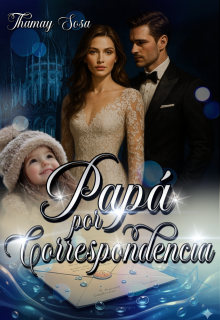Papá por Correspondencia
Capítulo 7
El jet privado de Vittorio DiNapoli surcó las nubes sobre el Atlántico como un halcón plateado y silencioso. Dentro, la cabina era un oasis de lujo insonorizado, pero para Vittorio, podría haber sido la bodega de carga de un avión de pasajeros. Había rechazado el champán, el suculento menú preparado por su chef personal y las ofertas de su asistente para repasar las cifras del último trimestre. En su lugar, tenía el sobre arrugado sobre la mesita de caoba pulida.
La carta de la niña, Sofía, era simple, escrita con la caligrafía titubeante de una niña de ocho años. No pedía dinero, ni juguetes caros. Solo preguntaba, con una candidez que le perforaba el pecho, si él era su papá, y si no lo era, si podría, por favor, contarle cómo era tener uno. "Mi mamá dice que mi papá de verdad se fue al cielo, pero a veces pienso que quizás se perdió y no sabe cómo volver a casa", decía una de las líneas.
Vittorio, el hombre que diseccionaba contratos multimillonarios en busca de la cláusula más ínfima, se encontraba analizando cada palabra, cada trazo del lápiz. "Rossi", murmuró para sí. El apellido que había elegido para esta farsa. Era el apellido de soltera de su abuela, una conexión a una vida más simple, más terrenal, que su fortuna había sepultado hacía décadas. "Vittorio Rossi" no tenía imperios que defender, ni expectativas que cumplir. Era un hombre con una maleta y una pregunta incómoda.
Mientras el avión iniciaba su descenso hacia el aeropuerto JFK, una ansiedad que no sentía desde sus primeros días como empresario comenzó a crecer en su estómago. No era el miedo a una mala inversión, sino el terror a una decepción humana, a un dolor ajeno que, intuía, podría resonar con uno propio que llevaba años enterrado.
---
En la casa de Idabel la mañana se presentó gris y húmeda, como si el tiempo se hubiera confabulado con el estado de ánimo de Isabel. El insomnio la había dejado con los párpados pesados y los nervios a flor de piel.
—Mami, ¿me puedo poner el vestido azul? —preguntó Sofía, ya vestida con su pijama de unicornios, mirando el armario con una determinación inusual.
—Es para el centro comercial, cariño. Con unos jeans está bien —respondió Isabel, sirviendo leche en los cereales con movimientos automáticos.
—Pero ¿y si nos encontramos con alguien importante? —insistió la niña, clavando sus ojos grandes en ella.
Isabel se detuvo. La sombra de la carta volvía a planear sobre ellas.
—Sofía, no vamos a encontrar al hombre de la carta. No sabemos quién es ni dónde vive. Fue… un juego, ¿recuerdas?
Sofía no respondió. Tomó su cuchara y comenzó a comer en silencio, una mueca de decepción en su rostro pequeño que le partió el corazón a Isabel. La lógica infantil era imparable: si había escrito una carta, había esperanza. Y la esperanza, una vez plantada, era difícil de erradicar.
La visita al centro comercial fue una distracción forzada. Mientras Sofía probaba jerseys en una tienda de ropa infantil, Isabel observaba a las familias: padres cargando bolsas, riendo, subiendo a sus hijos a hombros. Cada escena era un recordatorio punzante de su ausencia. Carlos habría sido uno de esos padres, el tipo que organizaba carreras de carritos de compra o que compraba helados gigantes a pesar del frío. Un dolor sordo y familiar se instaló en su pecho. No era solo la pérdida, era la soledad de tener que cargar con todo el peso de la crianza, de las decisiones, del miedo, completamente sola.
De regreso a casa, con la tarde cayendo, un impulso irracional la poseyó. En lugar de tomar el camino de siempre, giró el volante y condujo hacia el barrio de Forest Hills, hacia la calle arbolada y la casa de piedra con el buzón que su hija no podía olvidar.
—¿A dónde vamos, Mami? —preguntó Sofía, pegada a la ventanilla.
—A dar un paseo—mintió Isabel, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. No sabía qué esperaba encontrar. ¿Quizás que la casa había desaparecido? ¿Que todo había sido un sueño?
Pero allí estaba. La casa, imponente y silenciosa, encajada entre árboles centenarios. Y el buzón de piedra, exactamente como lo recordaba. Se detuvo al otro lado de la calle, con el motor en marcha.
—¡Es el buzón! —gritó Sofía, emocionada, desabrochando su cinturón de seguridad. —¿Vamos a ver si hay una respuesta?
—¡No, Sofía! —la voz de Isabel sonó más cortante de lo que pretendía. —Nos quedamos en el coche. Solo… solo mira.
Mientras su hija presionaba la nariz contra el cristal, Isabel escudriñó la casa. No había señales de vida. Las ventanas estaban oscuras, no había coches en el camino de entrada. Una sensación de ridículo y alivio la invadió. Por supuesto que no había respuesta. Era la casa de alguien adinerado, probablemente vacía la mayor parte del tiempo. La carta de su hija estaría perdida en algún limbo, o en la basura. Era lo mejor, se repitió. Era lo más sensato.
Sin embargo, no pudo evitar fijarse en un detalle. Junto a la puerta principal, casi oculto por una enredadera, había un pequeño monitor de seguridad, su lente negra apuntando directamente a la acera. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Y si alguien sí la había visto? ¿Y si habían visto a su hija meter la carta? La posibilidad, remota como era, añadió una nueva capa de inquietud a su ya frágil tranquilidad.
—Ya está, cariño. Vámonos a casa —dijo, poniendo el coche en marcha con una decisión repentina.
#1391 en Novela romántica
#527 en Chick lit
#romance #rosa, #unpapáporcorrespondencia, #eldestinodeunacarta
Editado: 25.01.2026