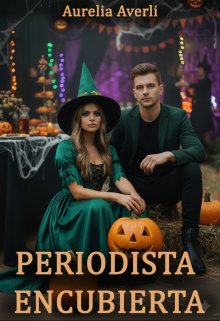Periodista encubierta
2
Me cuelo en una fiesta de disfraces para conseguir unas fotos exclusivas.
Vestida de bruja, con el rostro pintado de verde, estoy segura de que nadie me reconocerá.
Pero aparece un hombre con quien casi tuve una historia de amor… que acabó en catástrofe y con mi falda rasgada.
Por culpa de una maldita calabaza, ahora no podemos separarnos más de un paso, y yo hago todo lo posible por fingir que no lo conozco.
El hombre tira de su mano.
—¿Qué es esto? ¿Algún tipo de pegamento en el maquillaje? —pregunta, mirando nuestros dedos.
—Ajá —murmuro, bajando la cabeza y rezando para que no me reconozca—. Un súper pegamento místico, “El castigo del destino”. Solo se vende en Halloween. Por cierto, soy Anna —digo, soltando un nombre al azar del susto.
Espero que funcione y no sospeche quién soy. Él entrecierra los ojos con una sonrisa pícara.
—¡Orest! Te daría la mano, pero parece que ya la estás usando.
Suelto el aire con alivio. Al final, el maquillaje de Marta ha hecho milagros: no me ha reconocido.
Se nos acerca el presentador, saca un papelito de la calabaza y lee en el micrófono:
—¡Oh, parece que tenemos ganadores! ¡La profecía de la calabaza ha encontrado a sus elegidos! A partir de ahora estarán juntos hasta que caigan las máscaras. ¡Gracias a todos! Tengo que dejarlos, pero la fiesta continúa. Los acompañará el DJ Camaleón.
El presentador casi tropieza con un cable, hace una reverencia, saluda al público y desaparece entre bastidores.
Y yo me quedo pegada a mi peor pesadilla: Orest Dykovsky.
—¿Juntos hasta que caigan las máscaras? —repito en voz alta—. Perfecto. ¿Y si no me quito el maquillaje en tres días, vamos a vivir así? ¿Qué clase de juego estúpido es este? Seguro que la calabaza tenía pegamento y por eso nos hemos quedado pegados.
Orest observa nuestras manos unidas y suspira.
—Tal vez sea un adhesivo de contacto. He oído que algunos maquillajes teatrales tienen efecto…
—¿Efecto “para siempre”? —lo interrumpo, irritada—. Genial. Ahora tenemos una mano compartida. Hay que buscar al presentador y preguntarle cómo quitarnos esta porquería.
Tiro de él, siguiendo al presentador, pero como estamos pegados por la mano derecha, caminamos de forma torpe. Orest va un poco detrás, tropezando, incómodo; y no puedo evitar disfrutarlo un poco. Salimos a un pasillo tenue. Cerca de la puerta veo al presentador y aprieto el puño.
Uf, le arrancaría los pelos por semejante broma. Pero no alcanzo a decir nada: el hombre se transforma en un murciélago y sale volando por la ventana abierta.
Me quedo sin aire.
—¿Has visto eso? —balbuceo, esperando no estar alucinando.
—¿Te refieres a cómo el conde Drácula se convirtió en murciélago y salió volando por la ventana? —responde Orest con total calma, como si lo viera todos los días. Al notar mi expresión, se encoge de hombros—. Tranquila, estos animadores son capaces de hacer efectos aún más locos. Vamos al camerino, allí hay alcohol.
—Perfecto —revuelvo los ojos—. Bebamos y olvidemos. Si tienes tantas ganas, en el bar hay buena bebida.
—Me refería al alcohol técnico.
Mis mejillas arden de vergüenza.
Genial, ahora pensará que soy una alcohólica. Finjo toser.
—Lo sé, era una broma —decido aclarar mientras seguimos por el pasillo.
De los nervios, no paro de hablar:
—Debe de ser mi karma. Una vez dije que antes me pegaría al trabajo que a un hombre. El universo lo tomó literalmente.
Orest suelta una risa baja, y, para mi sorpresa, en lugar de querer soltarme, me descubro queriendo seguir oyendo esa risa.
En el camerino hay penumbra, olor a maquillaje y a café caliente. Empapo nuestras manos con alcohol, pero no pasa nada. La piel no reacciona. Al contrario: siento un leve cosquilleo, como si me recorriera una corriente eléctrica.
Orest examina los frascos del tocador y ofrece una explicación:
—Quizá sea una reacción nerviosa.
—O algo místico —me atrevo a decir.
Recibo su mirada escéptica y bajo la cabeza, culpable. Guardamos silencio mientras la música retumba tras la puerta. No tengo ni idea de cómo librarme de la compañía de Orest.
—Está bien —dice él al fin, respirando hondo—. Escuché que cualquier pegamento se disuelve con aceite.
—¿Aceite? —repito—. Estamos en una fiesta, no en una cocina.
Él rebusca entre los frascos y saca un tarrito con la etiqueta “Aceite de karité”. Nos untamos las palmas; parece un ritual de amistad.
—¿Y bien? —pregunto al cabo de un minuto.
—Suave, pero seguimos pegados. Al menos tenemos las manos hidratadas —murmura—. Necesitamos un disolvente… pero ¿dónde conseguirlo?
Orest se acerca a una mesa con té y un hervidor. Coge un salero.
—La sal sirve para todo, incluso contra los malos espíritus.
Vuelca un buen puñado sobre nuestras manos. Frotamos como locos. Al final, solo conseguimos irritar la piel y llenarnos de rasguños, pero seguimos unidos.
Cansado de probar con todo lo que hay sobre la mesa, él se endereza.
—Bien, empecemos por lo básico. El agua lo limpia todo. Vamos al baño.