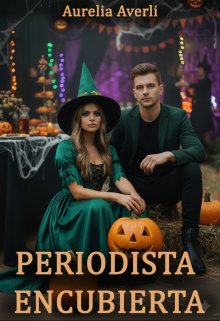Periodista encubierta
6
Conversamos, nos besamos, nos abrazamos. Pensé que había encontrado a mi persona, a alguien con quien recorrer la vida. Sus labios son cálidos, su aliento huele a café y menta. Sus brazos me rodean con torpeza dulce, y su susurro junto a mi oído me incendia el estómago. Giro la cabeza y noto que la costura de mi falda se ha abierto. Me da vergüenza admitirlo, así que improviso:
—Tengo frío, ¿me prestas tu chaqueta?
—Por supuesto —responde, galante, y me la coloca sobre los hombros.
—Saldré un momento.
Él asiente. Yo me escapo al baño para evaluar el desastre. No hay forma de disimularlo. Decepcionada, regreso a la sala justo a tiempo para oír su voz al teléfono:
—Sí, está aquí. Ya sabes que no busco nada serio. Pensé que sería solo algo de una noche, una distracción pasajera.
El calor me sube a la cara. Me quedo unos segundos paralizada, sin creer lo que escucho. ¿Una distracción? Las lágrimas me nublan la vista. Corro hacia la salida con su chaqueta puesta. En la calle saco de mi bolso una navaja plegable —la llevo siempre por seguridad— y pincho las cuatro ruedas de su coche.
La luz parpadea. La cafetería desaparece. Estamos de nuevo en el presente, en el invernadero cálido y opresivo. Nuestras manos siguen unidas. La rabia me arde por dentro. Tiro de mi mano, pero sigue pegada. Orest intenta calmarme:
—Aquella vez no me dejaste terminar.
—No quería escucharte —respondo con un mohín dolido.
—Entonces escúchame ahora.
El aire vuelve a llenarse del eco del pasado. Oigo su voz al teléfono en aquella misma cafetería:
—Pero esta chica es increíble. Nunca nadie me había gustado tanto. Creo que va en serio. Estoy pensando en dejar la soltería.
La voz se desvanece. Me quedo quieta, mirando sus ojos verdes. Mis dedos tiemblan, el corazón me late con fuerza. Estamos tan cerca que puedo sentir su respiración.
—¿De verdad dijiste eso? —mi voz tiembla.
—Sí. Te esperé mucho tiempo, hasta que descubrí que habías huido con mi chaqueta y me habías bloqueado en todas partes. Hasta hoy no sabía quién me rajó los neumáticos.
Bajo la mirada. La ira se disuelve, dejando solo cansancio y la amarga sensación de haber perdido demasiado tiempo. Me muerdo el labio.
—Tal vez era nuestro destino.
—O tal vez fue nuestro mayor error —susurra Orest, inclinándose para besarme como aquella primera vez, cuando probé el sabor de sus labios.
La luz dorada inunda el invernadero. Siento cómo la piel bajo nuestras manos se calienta. La delgada línea del extraño pegamento brilla con un resplandor dorado. Un segundo después, nuestras manos quedan libres, aunque el calor de su palma permanece unos instantes sobre la mía.
—Enhorabuena —el presentador aparece y aplaude—. Habéis abierto vuestros corazones el uno al otro.
Un nuevo destello nos ciega. Cuando abrimos los ojos, el invernadero está vacío. No hay brujas, ni hombres lobo, ni esqueletos… ni zombis. Todo ha desaparecido. Sonrío entre lágrimas. Orest me mira a los ojos, y por primera vez en toda la noche no siento ganas de huir.
Miro alrededor y pregunto en voz baja:
—¿Y ahora qué?
—Ahora… ¿un café? —propone Orest con una sonrisa incierta.
Asiento. Salimos del invernadero. Afuera, el amanecer se abre paso; la niebla se disuelve bajo la primera luz rosada. El mundo parece un poco nuevo, como si en él todo pudiera empezar de nuevo.
Me encantaría que hicieras clic en el corazón que aparece al lado del libro y te suscribieras a mi página.