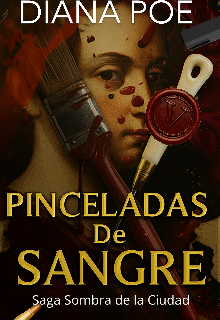Pinceladas de Sangre
EL LEGADO MANCHADO
La aguja de hueso encontraba su ritmo en la sinfonía napolitana. Cada raspado—preciso, calculado—se sincronizaba con los gritos en dialecto que subían del callejón. Los dedos de Elise Moreau, manchados de blanco de plomo, presionaban con la fuerza exacta para levantar la suciedad sin dañar la pátina dorada del tiempo. Afuera, en los Quartieri Spagnoli, la vida estallaba en colores y sonidos: ropa tendida como banderas de rendición entre balcones, el aroma de la pizza frita chocando con el olor a orina vieja en los callejones estrechos. Aquí, entre el glorioso caos, había encontrado su orden particular.
Más suave. La pátina es una amante celosa que no perdona descuidos.
Un golpe repentino en la puerta de abajo—"Mari, scinn'! ¡La pasta se quema!"—la hizo contraer los músculos. La aguja resbaló un milímetro, dejando una cicatriz blanca y áspera en el rostro del siglo XIX. Maldita sea. Respiró hondo, el aire cargado de trementina y salitre del puerto cercano quemándole los pulmones. Esta era su Nápoles: hermosa y brutal en igual medida, igual que el arte que restauraba.
Sus ojos escudriñaron el daño. El corazón le latió con fuerza en el pecho, un tambor de culpa. Ajustó la lámpara de aumento, los dedos encontrando el ritmo nuevamente. Cada movimiento era una oración, cada corrección un acto de fe. En la calle, un hombre cantaba "O'sole mio" con voz quebrada por el vino y los años. Ella cantaba con sus manos, devolviendo la vida a lo que el tiempo había silenciado.
El polvo de óleo se elevaba en la luz del atardecer que se filtraba por la ventana abierta. Mil partículas doradas danzando alrededor de sus manos como luciérnagas atrapadas. Por un momento, todo estaba perfecto. El cuadro, la luz, el ruido de fondo. Su pequeño reino de orden en el corazón del caos.
Luego el móvil vibró.
No ahora no.
Ignoró el zumbido insistente, concentrándose en mezclar un nuevo tono de sirena tostada en su paleta. La luz estaba perfecta. Perderla significaría retrasar el trabajo un día entero. Una llamada a esa hora solo podría ser Ben borracho y filosófico después de cerrar la galería. Pero el maldito aparato no callaba, cortó el hechizo. Una mancha negra y rectangular sobre la madera de olivo del siglo XVIII. La pantalla mostró un nombre: Lawson. El abogado. Un escalofrío le recorrió la columna, anticipando la tormenta.
Dejó la aguja con cuidado excesivo, como si cualquier movimiento brusco pudiera empeorar lo que venía. Se limpió los dedos en el delantal de lona, manchado de una década de colores y decisiones. Cada mancha tenía una historia. Temía que la que estaba por venir fuera la última.
El móvil seguía vibrando sobre la madera de olivo—un latido de ansiedad contra la quietud del taller. Cada zumbido recorría el piso de piedra y se clavaba en sus tobillos. Elise observó la pantalla donde el nombre "Lawson" parpadeaba como una advertencia en rojo. Las manos le olían a trementina y a miedo.
Contuvo la respiración. En la calle, un niño reía—un sonido puro y cortante como cristal. Durante tres vibraciones más, dejó que el mundo siguiera existiendo. Que el cuadro del siglo XIX siguiera siendo lo único que importaba. Que Nápoles siguiera siendo suya.
Al cuarto zumbido, los dedos le obedecieron traicioneramente.
—¿Sí? —su voz sonó ronca, como si hubiera estado gritando.
—Elise. —La voz de Lawson era un cuchillo frío—. Despacho. Mañana a las nueve. Asuntos de tu padre.
—Estoy en medio de una restauración crítica, no puedo—
—No es una sugerencia. —El click de la línea cortada sonó como el portazo de una celda.
El silencio que siguió tenía nuevo sabor—a polvo de mármol y advertencias. Las manos, que minutos antes bailaban con precisión milimétrica, ahora yacían inmóviles sobre la mesa. Temblaban levemente, traicionando el terremoto interno.
Desde el callejón, llegó el aroma de la salsa de tomate hirviendo en alguna cocina cercana. Olía a infancia, a seguridad, a una vida que ya no le pertenecía. Asuntos de tu padre. Godofredo Moreau—el fantasma favorito de Nápoles, que siempre encontraba formas nuevas de cobrar facturas desde la tumba.
Cerró los ojos. Detrás de los párpados solo vio ceros. Montañas de ceros persiguiéndola por callejones oscuros. Cuando los abrió, la cicatriz blanca en el rostro del siglo XIX le devolvió la mirada—un recordatorio perfecto de cómo un solo momento podía arruinar siglos de perfección.
El atardecer empezaba a teñir de naranja los cristales de la ventana. Cada minuto que pasaba la acercaba a las nueve de la mañana, a Via dei Tribunali, a la sentencia que esperaba con sonrisa de abogado.
Tomó la aguja de hueso nuevamente. Fría, familiar, obediente. Pero cuando intentó continuar, la línea que trazó fue temblorosa—el primer síntoma de la fiebre que comenzaba a consumirla.
La mañana en Via dei Tribunali olía a lluvia reciente sobre adoquines centenarios y a café recién hecho de las barras abarrotadas. Elise caminó con la garganta cerrada, esquivando turistas que fotografiaban fantasmas mientras ella cargaba con los suyos propios. Cada paso resonaba como un latido de tambor fúnebre.
El despacho de Lawson ocupaba el segundo piso de un palazzo del siglo XVII que había visto mejores días. Al subir la escalera de mármol desgastado, sus dedos rozaron la barandilla fría—una caricia a la historia que pronto podría perder. La puerta de roble macizo se abrió antes de que tocara, como si el edificio mismo la estuviera esperando.
Dentro, el tiempo olía a polvo y secretos. Bajo frescos descascarados que narraban mitos olvidados, Lawson—traje impecable que costaba más que su renta anual—jugueteaba con un bolígrafo de oro. No la miró a los ojos, sino al crucifijo barroco detrás de ella.
—Elise. —Su voz era tan seca como los documentos sobre su escritorio—. Tu padre, Godofredo Moreau...
Una pausa calculada. El aire se espesó, pesado como lápida.
—...falleció no solo en bancarrota. Dejó obligaciones financieras... significativas.