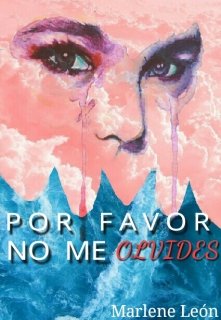Por favor, no me olvides
Capítulo 19
El murmullo de la gente me hizo despertar súbitamente. Abrí una de las ventanillas y pude observar la ciudad. Mi ciudad.
Bajé del autobús tomando mis maletas. Sentí el aire frío recibiendome después de cinco años.
Tomé un taxi que me llevaría a la casa de mi padre. Mi hogar.
Me apenaba que mi padre me viera de esa forma, con esos trapos y con los zapatos llenos de lodo, ¿Pero acaso importaba? Nada podía importar más.
El taxi aparcó frente a la casa azul de la que había salido hacía cinco años, donde Sebastián me había despedido amistosamente.
Al voltear al frente vi la casa de Adrián, seguramente él ya no estaba ahí. Su padre bajaba del auto junto a una mujer de cabello rubio, quien claramente no era la madre de Adrián.
Caminé a pasos largos hasta llegar a la puerta de mi casa. Toqué durante algunos minutos sin recibir respuesta alguna. El carro de papá no estaba ahí, seguramente había salido.
Sin saber que hacer me encamine hasta llegar a un viejo y abandonado parque. Me senté en uno de los columpios recordando viejos tiempos. Dejé pasar algún tiempo hasta decidir que era momento de volver a casa.
A pasos lentos caminé hasta llegar. Desde lejos vi el carro de mi padre. Segundos después él bajó de éste. Sonreí y corrí para abrazarlo, sin embargo mis pies se detuvieron y mi sonrisa se desvaneció al ver a una mujer bajarse del asiento de copiloto.
Mi padre tenía bolsas en mano y ella no se molestaba en ayudarlo. Ambos entraron a casa.
Me acerqué a observar desde fuera por la ventana. Mi padre sacaba las cosas de las bolsas y la mujer de cabello negro se ocupaba en utilizar su celular sentada en el sillón.
Papá había hecho su vida sin mí. Quizá no me necesitaba. Quizá no me extrañaba. Quizá ya no quería verme.
Suspire. ¿Que debía hacer?
En un arranque de impulso toqué la puerta con seguridad. Era mi padre después de todo.
Peine mi despeinado cabello. Mi mirada se encontró con unos ojos cafés.
—¿Que se te ofrece? —dijo la despampanante mujer con irritación. Volteé los ojos y pasé sin más—. ¡Niña, ensuciarás el piso! —exclamó.
Me quedé quieta a mitad de la sala. Mi padre había volteado a ver de qué niña se trataba. Era nada más y nada menos que su hija.
Una lata de salsa se resbaló de sus manos. Me miró durante varios segundos y expresó:
—Annie. —Sonreí.
—Papá.
Los dos nos acercamos a abrazarnos fuertemente. Me dio muchos besos en mi coronilla y luego me tomó de mis mejillas para verme bien.
—Annie, ¡hija! —No podía creer que fuese yo—. ¡Eres tú! ¡Cuanto has crecido!
—Si papá —dije con una sonrisa—. Soy yo.
—Lo lamento tanto, tanto. —Se disculpó volviendo a abrazarme.
—Eso quedó atrás papá. No te preocupes. Ahora estamos juntos otra vez.
Asintió con emoción. Tomó de mi mano y me llevó con la mujer de labios rojos y cabellera negra.
—Annie, ella es Natalia. Es mi pareja.
—Soy Annie —dije dándole la mano—. Hija de tu pareja.
La mujer sonrió, aunque pareció más una mueca.
—Mucho gusto Annie.
Parecía una mujer elegante. Era alta y vestía bien, sin embargo no me inspiraba total confianza, pero debía respetar la decisión de mi padre, y sobretodo su felicidad.
Después de algunos minutos hablando con mi padre y su pareja subí a lo que era antes mi habitación. Durante algunos segundos me quedé parada frente a la puerta observando la perilla.
Con nerviosismo la giré.
Mis ojos presenciaron mi antigua habitación. Estaba tal y como la recordaba. Cada cosa en su lugar.
Mis pies se quedaban estáticos en el marco de la puerta, sentía como si estuviera invadiendo el espacio de alguien más; como si estuviera entrando a una habitación que no era mía.
—No ha cambiado mucho —musitó mi padre tocando mi hombro. Me sobresalte al verlo—. Todos los días trataba de que no se acumulara el polvo.
Con pasos lentos e inseguros me adentré en ella, tocando sutilmente los viejos muebles con las yemas de mis dedos.
Mi padre se sentó en el colchón observándome. Yo, curiosa, abría cada cajón de mi antiguo tocador. De repente visualice una foto vieja, la tomé entre mis manos y al verla éstas comenzaron a temblar.
—¿Quién nos tomó esto?
Éramos Adrián y yo sentados en la vereda. Él tenía sus manos sobre mi cara, contábamos con apenas siete años.
—Fui yo —confesó mi padre—. Tú no te diste cuenta, pero desde la ventana yo los veía.
Sonreí con melancolía.
—¿Dónde está él, papá? —susurré. Mi padre me miró durante algunos segundos sin decir nada.
—No está aquí.