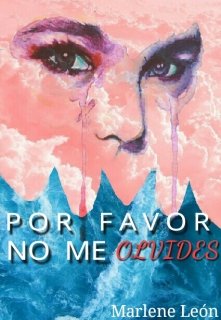Por favor, no me olvides
Capítulo 23
Bajé las escaleras de dos en dos, como era costumbre mía. Divisé a mi tía hablando con dos señores. Luego mi mirada se detuvo en mis primas, hablaban alegremente con un muchacho, el cuál se encontraba de espaldas.
—¡Ah! Ella es Annie. —Se apresuró a informar mi tía. Me acerqué paulatinamente hacia los señores que se encontraban viéndome expectantes.
—Soy Annie Bridgest. —Estiré mi mano. Ambos la estrecharon—. Mucho gusto.
—Llegó de México hace dos semanas —dijo la tía Mariana.
—¿De México? —Oí una tercer voz a mis espaldas. Volteé a ver al dueño de aquella voz.
—Sí.
Caminó hacia nosotros con sumo cuidado. Tenía casi la misma contextura que Arturo, a excepción de que mi amigo era un poco más alto. Sus ojos eran una mezcla de verde con gris. Deduje que teníamos la misma edad, a pesar de que su barba lo hacía ver mayor.
—Siempre he querido visitar a México —dijo con un ligero brillo en los ojos.
—Es cierto —interrumpió su madre—. Es muy fan de la comida y la cultura Mexicana.
—¿De verdad? —Sonreí viéndolo. Había encontrado a alguien con quien poder platicar acerca de mi hogar. Alguien con un gusto en común.
—¡Sí! —exclamó con emoción—. Tengo amigos mexicanos, pero no los conozco en persona. Ojalá puedas hablarme de tu país, nunca he tenido la oportunidad de visitarlo.
—¡Claro! Espero tu puedas enseñarme los lugares de esta ciudad. Algún día yo te enseñaré a México.
Los adultos se miraron entre sí con una sonrisa cómplice. Los tres pasaron hacia la mesa, en la cuál nos aguardaban algunos platillos deliciosos.
Nosotros nos quedamos en la sala platicando de ambos países con entusiasmo.
—Pero tú eres una chica de pueblo, ¿No es así, Annie? —habló Maité interrumpiendo la plática—. En los pueblos es diferente.
Apreté la mandíbula, tratando de no decirle nada malo. ¿Que ganaba diciendo eso? ¿Cuál era su punto?
—¡Es cierto! —habló el muchacho que se encontraba sentado a mi lado—. He oído que en los pueblos la cultura es mucho más bonita, y la comida aún más. Me gustaría conocer también un pueblo.
Valeria y Maité se miraron con recelo.
—Pero seguramente el pueblo de Annie no tiene nada que ofrecer —opinó Valeria.
—Te equivocas —dije con molestia. Aún trataba de ser amable con ellas, a cualquier otra ya le habría respondido de mala forma desde un principio. Pero con ellas, por ser las hijas de mi tía, debía de tener cuidado—. Ese pueblo tiene paisajes muy bellos. Parece como si todo lo que le rodeara fuera una pintura hecha de montañas y montes en color verde, el cuál parece mezclarse con el azul del cielo y lo blanco de las nubes. De esos cerros siempre sale neblina, lo cuál hace que el paisaje se vea como una pintura agreste.
Ambas hermanas se quedaron en silencio. El joven a lado de mí me miraba con asombro.
—Seguro es un pueblucho cualquiera —habló Maité con arrogancia.
—Pues, a mí me gustaría visitar ese “pueblucho” —dijo el muchacho con algo que parecía ser... ¿Molestia?
Las hermanas finalmente desaparecieron de nuestras vistas enojadas.
—No les hagas caso. Todos los pueblos tienen algo especial.
—Gracias por decir... aquello, sobre que te gustaría visitarlo.
—Es verdad —dijo mirándome a los ojos con serenidad—. Quisiera ver esa pintura de la cuál hablas con tanta emoción. Pude darme cuenta que lo describes con mucho amor y nostalgia. Seguro extrañas tu hogar. Estoy seguro que en persona ha de ser un paisaje excepcional.
Era verdad aquello que me dijeron una vez: No sólo te encariñas con las personas, también con los lugares. Terminas llevándote todo lo bueno de ellos, y yo llevaba conmigo todas las sensaciones vividas en aquél lugar. El sonido del aire, de los truenos, del río, del cantar de los pájaros, de la lluvia, de la noche. Llevaba conmigo la sensación del agua mojando mi cuerpo, el olor de la tierra húmeda y el olor del café de la abuela. El amanecer que observaba cada mañana desde la cima de un árbol. Y el atardecer que parecía despedirse de nosotros cada día.
Y en todas esas cosas, lo llevaba a él. Cada sensación, cada recuerdo, cada olor, cada sonido lo había vivido a su lado. Me había enseñado a disfrutar de todas esas pequeñas cosas. Se había vuelto parte de mí; parte de mi ser para siempre.
Finalmente recordé el sonido de su voz, de su risa, la sensación de cabalgar con él. El miedo de escalar árboles enormes. En todo estaba él.
—Lo es. —Sonreí con melancolía. No sólo extrañaba el pueblo, extrañaba a mi familia, y a alguien en especial: A Arturo.