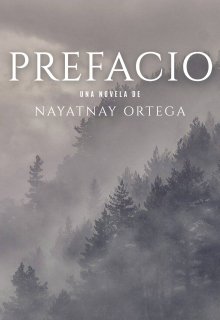Prefacio
Palabras del viento
No tenía esperanzas de que mi vida cambiara de rumbo. Sabía que viviría el resto de mis días sumergida en la pena, el dolor de mi rutina. Por las mañanas, cuando el rocío me acompañaba en mis visitas al jardín de la casa, sentía como si de verdad no padeciera esa pena, ese dolor al que tanto temía. Me levantaba con la fuerza de un joven muchacho; la sensación de estar saludable; y al sentir el suave frescor de la mañana rozar mi cara descubierta y húmeda me aferraba a la idea de ser normal. Pero todo se iba. Así como el invierno y el verano se van, aquella sensación se iba. Así como las flores del campo se van al marchitarse, mi ilusión se iba; se perdía, segundos después de soñarme viva, sana, nueva.
Así fueron pasando muchos de mis días en la residencia, agitados por la vergüenza y el sufrimiento.
Una mañana me encontraba pensando en las muchas veces en que había soñado con tener hijos, una familia, un verdadero hogar, aunque ya me había destinado a vivir sola, en tristeza y amargura. Cuando me divertía también lloraba, cuando lloraba moría. Pero siempre mis sueños volvían. Volvía a ser una dama feliz con un hombre a mi lado y dos hijos hermosos llenos de energía, vitalidad, alegría, salud...
A estas alturas en las que el sentimiento materno y la familia arropaban mi mente y corazón no poseía mas que eso: mis ilusiones, mis anhelos y lo que vestía. No había nada más en mi existir; sí, algo más: la compañía del viento que acariciaba mi cara todas las mañanas en aquel jardín desde hacía ya ocho años.
Así, vestida de melancolía y el enemigo dentro de mí, seguía transcurriendo el tiempo; amanecía y anochecía; la lluvia venía y también la sequía. Poco a poco fui perdiendo las cosas que daban sentido a mi existencia. Ya había dejado de visitar los alrededores de la residencia. A veces extrañaba aquellas nubes de polvo que se levantaban con el viento que bajaba de las montañas; así como también extrañaba las risas de los jóvenes que se divertían en la piscina. Mis recuerdos iban y venían; pocos y confusos. Cada vez era más segura mi pérdida. Cuando creía recordar algo, nuevamente estaba allí aquella arruga en la ropa distrayendo mi atención; me resultaba intolerable, y de inmediato iba a resolver la situación convencida de que aquello me haría recordar lo que estaba segura había olvidado. Cosas pequeñas, insignificantes; cosas que en un tiempo eran parte de la rutina, ahora robaban toda mi atención: una arruga, una simple arruga me hacía pasar horas tras la plancha buscando un alisado perfecto.
Había perdido casi completamente mi lucidez. La claridad de mis ideas y pensamientos se habían comenzado a desvanecer hacía ya unos cuantos años y mi estado era cada vez más crítico. No me era muy clara la imagen de la gente que veía a mi alrededor; las confundía con animales, con plantas que se mecía impulsadas por el viento; pero era solo mi imaginación. Muchas veces me costaba reconocer a quienes ya conocía. El miedo me obligó a estar alejada, sola, para no tener la pena de olvidar y no reconocer a aquello que alguna vez me fue familiar.
Un día, andando por el camino de piedras que muchas veces había recorrido, escuché gritos provenientes de los árboles que lo bordeaban. Eran las aves gritándome: “¿Qué ha sido de ti? ¿Qué ha sido de ti?” ... Les dije que seguía allí con ellas, pero no me escucharon. Les grité una y otra vez lo mismo, pero no me escucharon. Así es que al ver que no me escuchaban o tal vez no me entendían, corrí, corrí y corrí desesperadamente en busca de refugio de aquellas atormentadoras aves hasta salir del camino. Tal como me gritaban las aves, así me gritaron las flores del jardín cuando en mi huida de aquel camino llegué sudada y agitada a la entrada de la casa. Tampoco ellas entendieron mis palabras. Por eso, buscando paz, sosiego, entré a la casa, pero aun allí aparecieron gentes que me golpeaban y decían: “por qué te fuiste? ¿Qué ha sido de ti?... Me eché a llorar sobre el suelo porque estaba sola y nadie podía reprender a aquellas aves y a aquellas flores y a aquellas gentes; nadie podía darme ese abrazo consolador que tanto necesitaba. No sé si fueron horas; no sé si fueron días los que pasé tirada sobre el suelo; sólo sé que una tarde cálida del mes de agosto, con los rayos del sol tocando mi cara, me di cuenta que ya se habían ido. Aquellas voces, aquellos golpes se habían ido; solo me quedaba el dolor y los moretones en mis brazos y piernas. Me intenté poner de pie, pero fue inútil. Entonces me senté recostando mi cabeza sobre uno de los muebles que decoraban el recibo. Sí, yacía allí, dentro de la casa en la que un día había buscado refugio. Noté que la casa estaba envejecida: sus paredes desnudas y fuertes y abundantes telas de araña se entretejían en las esquinas. Era como si estuviera abandonada. De repente estaba allí el viento colándose por las ventanas y las rendijas de la puerta. Traía consigo una canción; canción de vida y de muerte; canción de miseria y alegría. Estaba cantando la canción del mendigo, quien vive, sin techo, sin ropa ni alimento, pero vive. Aquel viento acariciaba la casa; sí, a aquella habitación envejecida y abrigada por la tela de una araña, o dos, o tres o más.
Ese día palidecí por lo que sentí: aquel olor y el sonido del viento. Callé, pensé y en momentos me vi allí tirada sobre el piso del recibo, con las manos llenas de microbios, la ropa ajada y llena de suciedad. Impresionada como si fuera la primera vez que me observaba en ese estado me puse de pie y al mirar a mi alrededor quise salir corriendo. ¡Dios!, no podía creer lo que tenía a mi alrededor. La casa estaba completamente deteriorada, llena de mugre; los muebles rotos y tan sucios que no se podían ver los detalles de la tela bordada. Miré hacia la cocina y noté a unas ratas merodeando por los gabinetes. Tenía miedo, pero no desconocía el lugar; era mi casa. No había duda de que me había perdido en la demencia, pero, aunque pareciera mentira, yo estaba allí de regreso, reaccionando. No aceptaba lo que estaba mirando. Tenía miedo, mucho miedo, pero debía hacer algo. Subí a mi habitación y encontré un cuarto desecho: las sábanas forraban parte del piso y la alfombra que reposaba sobre el suelo bajo la cama despedía un olor fétido. Me miré en el espejo y me di cuenta que los años habían transcurrido con rapidez, pero yo no los había vivido. ¡Cuántas cosas había olvidado!, pero no todas.