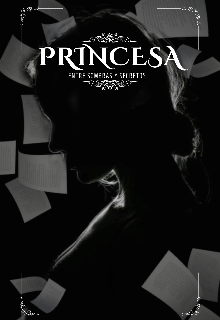Princesa: Entre sombras y secretos
ᴾʳᵒˡᵒᵍᵒ
꧁𝓥𝓲𝓿𝓲𝓪𝓷𝓮꧂
—No… no… no… tú no eras así. Esto no puede estar pasando—.
El pánico me ahogaba como un mar helado que me arrastraba hacia el fondo. Intentaba apartarlo, buscar aire, algún resquicio de escape, pero él era resistente, como un muro que no aceptaba grietas. No iba a recibir un "no" como respuesta.
—Vivi, princesa, estás alterada. Ven, mejor te preparo un té, eso te va a relajar—. Su voz sonaba dulce, pero era un veneno envuelto en terciopelo. Mientras me hablaba, su mano se estiró hacia mi brazo, rozando mi piel con una calma fingida. Lo aparté de golpe, como si me quemara.
—¡Aléjate de mí! ¡No me toques! ¡Me mentiste! ¡Yo confiaba en ti!—.
Las palabras me salieron rotas, desgarradas, mezcladas con sollozos que no podía contener. Las lágrimas corrían por mi rostro como si hubieran estado esperando demasiado tiempo para escapar. Un nudo en la garganta me dejaba apenas respirar.
Él me miró sorprendido, como si no entendiera qué estaba pasando. Esa cara de incredulidad era genuina, lo sentí. Pero pronto, como si una máscara invisible se deslizara sobre su rostro, esa sorpresa se transformó en un destello de enojo. Y después, en algo peor: una calma inquietante. Una calma que me heló la sangre.
—Princesa, estás alterada… déjame ayudarte—.
—¡Deja de llamarme princesa!— grité, la voz quebrada, casi irreconocible. —No entiendes el nivel de manipulación que hiciste. Soy una persona, igual que tú. No soy un maldito juguete para tu juego retorcido—.
Silencio. El silencio más pesado de mi vida. Lo podía escuchar respirar. Cada segundo era un eco que se incrustaba en mis nervios.
Mis recuerdos comenzaron a golpearme, uno tras otro. Cómo todo parecía normal. Cómo, de manera casi invisible, se fue infiltrando en mis días. Primero con detalles pequeños, apenas perceptibles: un comentario que parecía casual, una coincidencia demasiado perfecta, una palabra repetida que parecía salida de mis propios pensamientos. Todo eso que, en el momento, me pareció inocente.
Yo no era consciente. ¿Cómo iba a serlo? Nadie te enseña a reconocer el momento exacto en que alguien comienza a tejer una red alrededor de ti. Nadie te explica que la manipulación no siempre es un golpe frontal: a veces es un roce, una sonrisa, un gesto que parece cuidado.
Ahora lo veía claro. Pero demasiado tarde.
Sentí que mis piernas temblaban. Quería correr, huir, desaparecer. Pero no podía. No solo porque él estaba allí, bloqueando cualquier salida, sino porque la confusión me había dejado atrapada en mí misma.
Confié. Y esa confianza era ahora una cadena.
—Yo confiaba en ti…— repetí en un susurro, como si al decirlo en voz baja pudiera entender por qué.
Él dio un paso hacia mí. No grande, no brusco. Un paso lento, calculado, como si no quisiera asustarme, como si creyera que aún había forma de convencerme. Y tal vez, lo peor, es que por un instante sentí esa duda en mí. Una parte enferma de mi mente me susurraba: ¿y si tiene razón? ¿y si estoy exagerando?
Eso era lo más perverso: que lograba hacerme cuestionar mi propia realidad.
Él no lo dudó dos veces. Sus pasos resonaron contra el suelo frío y, antes de que pudiera reaccionar, se volvió a acercar, obligándome a retroceder hasta que mi espalda chocó contra la pared. El aire se me escapó de los pulmones con un estremecimiento, como si aquella pared fuese la sentencia final de un laberinto del que no había salida.
—Yo te protegía, Viviane —su voz se quebró en un susurro, aunque la rabia latente lo hacía sonar como un rugido contenido—. Tú siempre lo viste como una amenaza… Te dejaste llenar la puta cabeza de mierda. Pero yo… yo te voy a sanar. No soy el malo de esta historia.
Sus palabras fueron cuchillas, y antes de que pudiera procesarlas, finalmente unió sus labios con los míos. La repulsión fue inmediata, violenta, como un veneno recorriéndome la piel. Intenté apartar el rostro, girarlo, pero sus manos firmes, duras, sujetaban mis mejillas con una fuerza que helaba.
Buscó abrirse paso, forzando mi boca a ceder. Mi cuerpo débil, exhausto, apenas resistió. Sentí cómo, con un movimiento brusco, consiguió quebrar mi resistencia. Entonces se adentró con una ferocidad que me arrancó lo poco que quedaba en mí de seguridad.
Pero esta vez fue diferente. No me moví. No grité. No luché como antes. Me quedé helada, frágil, suspendida en una inercia dolorosa, como si mi espíritu hubiera abandonado el cuerpo para observarlo todo desde afuera. Yo estaba ahí, contra la pared, pero al mismo tiempo no. Era una marioneta rota, sostenida solo por los hilos de su violencia.
La fragilidad se apoderó de mí. Esa debilidad extrema que me reducía a un eco, a un susurro, a nada. Me arrancaba cada parte que alguna vez había sido fuerte, cada gesto de confianza que alguna vez compartí con la gente que amaba. Él lo sabía, lo entendía; jugaba con esa vulnerabilidad como un verdugo con su víctima.
Y en ese instante comprendí que me había clavado el puñal por la espalda mucho antes de este beso. No era un beso, no era un gesto de amor ni de salvación como quería hacerme creer. Era su arma, la daga que hundía cada vez más profundo, manchada de manipulación, de obsesión y de esa ilusión torcida en la que él era el héroe y yo la ingrata que no sabía reconocerlo.
Yo, que había amado con tanta pureza, ahora estaba hundida en una sensación de náusea. Cada segundo en su cercanía me hacía perder un poco más de esperanza. La repulsión no solo era física, sino espiritual. Porque con ese contacto robado no se llevaba solo mi aire: se llevaba mis recuerdos más limpios, mis ganas de confiar, mi fe en que aún existían abrazos que no dolían.
Me quedé quieta. Y ese silencio, esa quietud, fue el mayor grito de auxilio que jamás pude dar...