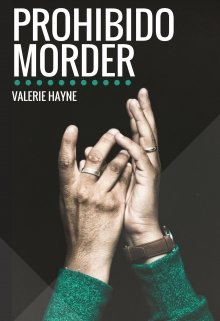Prohibido Morder
La danza del destino
CAPÍTULO 1. LA DANZA DEL DESTINO
Pálidos, innumerables, sin nombre,
inclinándose en sombríos campos de mieses
durante toda la noche,
esos muertos, como almas tardías,
no acunadas en cielo o infierno alguno,
abatidas por la neblina y las tinieblas,
buscan el brillo de una luz
que los aleje para siempre de las sombras.
Más por fuerte que sea nuestra vida
también algún día habremos de morir.
Y no seremos ángeles, si ascendemos al cielo,
ni sufriremos dolores, si caemos al infierno.
Pero la belleza que hay en nosotros
habrá de nublarse hasta perecer
y nuestro amor, ya en reposo, tocará su fin.
El Jardín de Proserpina, Algernon Charles Swinburne
Estaba sentado mirando por la ventana. El auto estaba apagado y hacia algo de frío, noviembre apenas iniciaba trayendo consigo temperaturas bajas que le ponían los dedos azules y la nariz roja.
El edificio que observaba sólo contaba con siete pisos, el último—el que realmente le interesaba—tenía todas las luces apagadas excepto por una, la del despacho. Había estado allí en dos ocasiones, el día que arrestó a su dueño, un año atrás, y hace cuatro meses, notificando una muerte, ambas veces el aire estaba teñido de impotencia y amargura y el mobiliario alegre con todos sus tonos rosas y malvas le hizo rechinar los dientes.
Una silueta se formó en la ventana, parecía estar hablando por teléfono.
Afuera del auto el mundo seguía su curso natural, niños entraban a casa después de horas de juego, mujeres y hombres finalizaban jornadas de trabajo, el puesto de hamburguesas de la esquina ya estaba iluminado y contaba con algunos clientes, los perros buscaban refugio y los gatos dejaban sus escondites. Era un barrio tranquilo por lo que cualquier actividad fuera de lugar resultaría vistosa. No podía quedarse mucho tiempo, no importaba si la placa en su guantera lo sacaba de problemas, no se suponía que estaba aquí, su jefe lo mataría, sus abogados no podrían sacarle el culo de la cárcel y no quería dejar en evidencia que aún seguía investigando. Estar aquí resultaba peligroso.
El sonido de un celular lo hizo saltar un poco, probando que se había perdido en sus pensamientos. Alargó la mano hacia el asiento del pasajero, buscando el aparato entre los restos de envoltorios de hamburguesas y chocolatinas.
Una vez en su mano, maldijo al comprobar quién lo llamaba. Webster.
—Gardfield —saludó seco, sin importarle que al otro lado su jefe gruñera.
—Gracias a Dios lo encuentro —la voz irritante de su jefe mostraba mucho menos simpatía que la del Louis—. Estuve llamando al Cuartel pero nadie lo había visto, ¿dónde está?
—De camino allí —había un perro al otro lado de la calle olisqueando un poste de energía, su dueña gesticulaba furiosamente al aire, seguramente en una llamada.
—De la vuelta. Lo necesito al este, en Petersfield.
Louis frunció el ceño. —Eso es en el límite del enclave, sin mencionar que está fuera de nuestra jurisdicción.
—Ya lo sé, Gardfield —su tono tenía un toque de frustración y su característico “hoy no, jovencito” que tanto divertía a Louis—. Es una emergencia, arrastre su culo hasta aquí.
—Sí, señor. Estaré allí en media hora.
Louis tiró el celular sobre la basura, suspirando para sí mismo. Tenía ganas de estirar el tiempo y conducir despacio, para Webster una emergencia podría ser tanto la Segunda Gran Guerra como que su hija se quebró una uña jugando al fútbol, pero hacía frío y así el camino de Winchester a Petersfield se le haría miserable y más que eterno y molestar a su jefe no compensaba los minutos extra de congelamiento. Con una última mirada a la ventana que ahora estaba oscura, emprendió su camino.
Condujo por calles colmadas mientras lograba salir de la ciudad hasta llegar a la carretera secundaria que estaba un poco más vacía y que lo llevaría al pequeño pueblito fronterizo entre Hampshire y Sussex.
Esos lugares eran peligrosos porque nadie parecía saber a cuál jurisdicción pertenecían. Cuando se había realizado la división de enclaves en el Reino Unido, no eran más que villas diminutas llevadas de la mano de Dios con poco más de quinientos habitantes. Ahora, décadas después, se habían expandido hasta ser pueblos más o menos considerables, algunos incluso alcanzaban los cinco mil habitantes, y esas pequeñas villas con cinco calles dieron paso a pueblos con avenidas, escuelas, clínicas y semáforos en cada cruce.
#5066 en Detective
#2922 en Novela negra
#26327 en Fantasía
#9855 en Personajes sobrenaturales
Editado: 10.07.2019