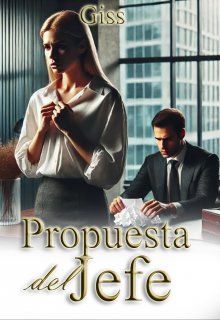Propuesta del jefe
Capítulo 9
Capítulo 9: Lo que empieza a doler bonito
No sé en qué momento se volvió rutina.
Que él trajera galletitas para el desayuno de las nenas. Que yo le dejara una manta doblada en el sillón. Que Vera le pidiera que le leyera el cuento de la noche, y él aceptara con una torpeza que solo hacía que lo quisiéramos más.
No sé en qué momento me volvió a la rutina.
Y eso fue lo más peligroso de todo.
Porque cada vez que sus dedos rozaban los míos al pasarme una taza, sentía un cosquilleo idiota en el estómago. Porque cada vez que lo veía en remera, despeinado, con cara de recién despierto, quería besarle el cuello.
Y porque cada vez que las nenas lo llamaban "Iván", yo pensaba en cómo sería si dijeran "papá".
Si. Lo pensé. Y me odié por eso.
Esa noche me senté con él en el balcón. Las nenas dormían y el aire estaba tibio. Yo llevaba mi pijama más decente —una ridiculez que elegí con más cuidado del que admitiría— y una copa de vino. Él también.
—¿No te aburrís de esto? —pregunté de la nada.
Me miró.
—¿De qué?
—De fingir. De vivir con una mujer que no es tu esposa y dos nenas que no son tuyas. —Lo dije en tono de broma. No quería sonar dolida, pero lo estaba.
Él no se rió.
—No estoy finciendo tanto como pensás.
Me quedé callada.
—Sabes ¿qué es lo que más me cuesta de todo esto? —siguió él, sin mirarme—. No sé en qué momento déjé de actuar.
El corazón me dio un golpe seco. Me ardían las mejillas.
Él giró la cabeza y por primera vez, me miró con algo más que respeto o culpa. Me miró como si me deseara . Como si estuviera aguantándose algo.
Y yo también.
—Iván… —susurré, sin saber qué iba a decir después.
Pero no pude decir nada más.
Porque se acercó.
Y me besó.
No fue un beso torpe ni apresurado. Fue suave, medido, como si tuviera miedo de romperme. Como si tuviera miedo de romperse él. Me besó con las dos manos en mi cara, como si necesitara asegurarse de que era real.
Yo le respondí.
Porque también necesitaba saber que era real.
Y dolía. Oh, cómo dolía.
Pero era un dolor hermoso.
Cuando nos separamos, ninguno dijo nada. Nos miramos. Con miedo. Con ternura. Con ese silencio que grita.
Él se levantó.
—No debería haberlo hecho —dijo, con la voz rasposa—. Lo siento.
Me quedé sentada.
No le respondí.
Porque yo también pensaba lo mismo.
Y, sin embargo, lo único que quería era que volviera a hacerlo.
Esa noche no dormí.
Sentia la boca tibia. El cuerpo en llamas. Y una punzada de traición clavada en el pecho. No por mí. No por él.
Por Elina.
La imaginaba mirándonos desde algún rincón. Silenciosa. Triste. Me sentí una impostora. Una intrusa en un amor que no me correspondía.
Y, al mismo tiempo, me odiaba por pensar que ella ya no estaba.
Que él tenía derecho a seguir.
Y que yo tenía derecho a sentirme viva.
A la mañana siguiente, Iván estaba en la cocina. No me miró. Yo tampoco.
Pero las nenas sí.
—¿Por qué estás tan seria, mamá? —preguntó Milena, con la boca llena de cereales.
Vera se nos quedó mirando a los dos.
—¿Peleaste con Iván?
Los dos negamos al mismo tiempo. Demasiado rápido. Demasiado sincronizado.
Y eso nos delató.
Durante el almuerzo, no cruzamos más de tres palabras. Las nenas lo notaron, pero no dijeron nada. Eran más sabias que nosotros.
Por la tarde, fui al cuarto de las chicas. Ellas dibujaban. Colores por todos lados. Me mostré sus “obras de arte”. En una hoja, había cuatro personas tomadas de la mano.
— ¿Quién hijo? —pregunté, aunque ya lo sabía.
—Vos, Iván, yo y Vera —dijo Milena, con una sonrisa que me rompió en mil pedazos.
Me encerré en el baño.
Y lloré.
Lloré como si se me rompiera algo viejo, enterrado. Algo que venía aguantando demasiado tiempo.
Iván tocó la puerta.
—¿Estás bien?
No le contesté.
Entró igual.
Me vio sentado en el suelo, con los ojos rojos y los puños apretados.
Se agachó frente a mí.
—Emilia…
—No me digas nada. Por favor. —No podía soportar su compasión. Ni su ternura.
—No me arrepiento de haberte besado.
Eso me desarmó aún más.
—Yo sí. —Levanté la vista—. Porque te juro que lo estoy sintiendo. Y eso no estaba en el contrato. Y vos... vos tenés a Elina.
Me miró, herido.
—Elina… no está.
—¡Pero vos sí la amás! —le grité, bajito, entre dientes.
Él cerró los ojos.
—Y si te dijera que estoy empezando a amarte a vos?
El tiempo se detuvo.
Yo también.
Me temblaban las manos.
Él se quedó ahí, quieto, sin acercarse.
Y yo lo entendí.
Ya no era solo una mentira.
Ya no era solo un favor.
Era amor.
Incompleto. Lleno de culpa. Pero real.
Y eso, justamente eso… era lo que más miedo me daba.
#3370 en Novela romántica
#1032 en Chick lit
jefe, jefe empleada matrimonio por contrato, niñas especiales
Editado: 06.05.2025