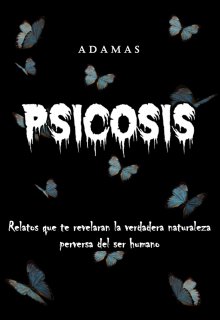Psicosis
Caso 8. Colección (2/3)
Día 10
El día esperado llegó. Era jueves y Taylor Lowell estaba más que contento. Parecía un niño entusiasmado mientras esperaba, de pie frente a su propio auto, a que un hombre se parase frente a él y le entregara una pieza más para su colección. Y de alguna manera un tanto siniestra, esto sí ocurrió. Sucedió cuando un taxi se detuvo y de su interior apareció Rachelle Fisher.
El bulevar Holland se presumía ser un lugar casi abandonado, ya que por lo general las casas de sus alrededores no eran más que almacenes y fábricas abandonadas, o que solo funcionaban durante el día.
—Señor Lowell —dijo la mujer, acercándose a él—, no esperaba a que el sitio fuera así.
—No se preocupe, señora Fischer, esto es parte de la terapia. Ahora suba, la llevaré con el doctor Graham.
Qué mentira tan grande.
Rachelle no estaba del todo contenta, pero al ser una mujer que recordaba continuamente sus inseguridades, abrió la puertezuela del auto pensando que nada extraño, ni mucho menos peligroso, podría pasarle.
Lowell manejó pasando varias fábricas y calles. En repetidas ocasiones miraba a la mujer, que ansiosa y asustada se mordía las uñas de las manos hasta sangrarse la piel.
Cuando un enorme arco de piedra y acero pasó sobre sus cabezas, Lowell supo que era su señal. El hombre levantó del lado izquierdo de su asiento una máscara antigás, se la colocó a sí mismo con mucha agilidad y fue entonces cuando dejó escapar el somnífero.
—¡Espere! ¡Espere! ¡¿Qué está haciendo?! —Rachelle comenzó a gritar, intentó abrir la puerta pero el seguro se hallaba puesto. Golpeó los vidrios y la puerta, pero de nada le serviría cuando el gas comenzó a quitarle la consciencia.
Despertaba mareada en medio de un cuarto, y dentro de ese mismo cuarto había otro más pequeño con paredes de vidrio. Rachelle intentó hablar, como pudo se puso de pie y golpeó las paredes, pero no había nadie que la pudiese escuchar.
—Tu tipo de miedo no lo había visto antes —expresó una voz que venía seguramente de algunos altoparlantes, pero hasta donde ella alcanzaba a ver, no había nadie. Sabía que la voz era la de Taylor Lowell porque la podía reconocer, pero a él no lo veía.
—Señor, ¿dónde está el doctor? Tengo miedo.
—Ese es el punto, señora Rachelle. Su miedo es un regalo para mí. Es un miedo que no había visto antes y me encanta, verdaderamente me encanta.
—Quiero ver al doctor, no me siento bien.
—No se preocupe si también comienza a tener náuseas, mareos y dolores; es parte de su reacción. ¿Alguna vez vio cómo los volcanes de bicarbonato reaccionan al contacto con el vinagre? Bueno pues, su fobia reaccionará así cuando se encuentre ante su temor.
—Señor Lowell, sáqueme de aquí, se lo ruego. No me siento bien.
El hombre la miraba, escondido detrás de ese espejo de doble vista podía apreciar la agonía por la que comenzaba a pasar su víctima. Esperó silencioso y atento a cada súplica, palabra y comportamiento que el cuerpo de Rachelle comenzó a presentar. En su libreta anotó absolutamente todo, ajustó su reloj a su muñequera y echó a andar el tiempo.
—Bien, señora Rachelle, vamos a comenzar, pero antes necesito que se dé la vuelta. En su lado izquierdo se va a encontrar con una carta y un bolígrafo, necesito que firme esa carta.
—¿Y esto para qué es, señor?
—Es para confirmar que usted está tomando el tratamiento para su sanación.
La mentira más abominable de todo esto, es que no hay una sanación o una cura como tal. Ese hombre no era un Dios ni un mago. En todo caso, lo que el verdadero psicólogo se estaba encargando de hacer, era un proceso de enfrentamiento con el miedo y posteriormente su aceptación para llevar una calidad de vida mejor. Pero Rachelle no estaba en condiciones de saber que en ese mismo momento, no estaba frente a un especialista, sino a un peligroso asesino en serie. Las terapias de Rachelle habían sido muy pocas y todavía estaba lejos de abandonar su miedo, mucho menos de enfrentarse directamente con el detonante.
Sin pensarlo, Rachelle firmó la hoja que Taylor le pedía. Ella jamás sabría que, lo que en realidad estaba firmando, era una sentencia de muerte.
El cuarto de vidrio en el que estaba encerrada la mujer comenzó a zumbar, las paredes temblaron y el conducto de ventilación comenzó a estremecerse. De pronto, docenas y docenas de avispas y abejas comenzaron a salir en una masiva tromba negruzca.
—¡Ayuda! —Rachelle lloraba y se azotaba en el suelo—. ¡Ayúdeme, por favor!
—No se resista, señora, esto es para que mejore.
—¡Me siento bien, me siento bien! ¡Sáqueme de esta cosa, se lo suplico!
El reloj de Taylor Lowell contó los minutos, y cuando por fin pasó media hora después de que liberara el enjambre, dejó salir un fumigante que mató a todos los insectos en el interior.
Esperó a que todos cayeran al piso y fue hasta entonces que se animó a entrar. El cuerpo de Rachelle Fischer estaba tendido bocarriba en el suelo; su piel estaba blanca, tenía los ojos abiertos y la boca en símbolo de completa abominación. Tenía piquetes por todos lados, las uñas de las manos le sangraban y en la pared de enfrente se podía ver el cristal estrellado por tantos golpes.
#504 en Thriller
#165 en Suspenso
#216 en Misterio
miedo terror y suspenso, muertes tortura secuestros, asesinos violencia historias
Editado: 21.11.2024