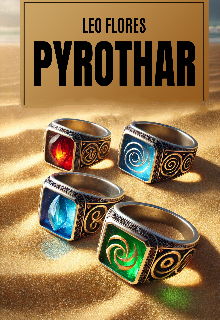Pyrothar
Pyrothar
Pyrothar nació bajo el signo del fuego… pero no ardía.
A pesar de ser descendiente directo de los Hijos del Fuego, su chispa era apenas eso: una chispa. Mientras sus compañeros moldeaban llamas danzantes y esculpían brasas con las manos, Pyrothar apenas conseguía calentar el aire. Para los demás, era una decepción. Un error. Un fracaso entre llamas.
Era el blanco constante de burlas, humillaciones y crueldad. Le arrebataban la comida, quemaban su ropa, se reían de su debilidad. Incluso algunos de los cuatro jóvenes elegidos para heredar el trono de los Padres del Fuego lo despreciaban abiertamente. Nadie creía que aquel niño delgado y silencioso podría alguna vez merecer el linaje que cargaba en su sangre.
Pero todo cambió el día que Varnak llegó a la escuela.
Varnak era distinto a todos. Nació sin fuego, ni agua, ni aire, ni tierra. Era un niño "vacío", un paria según los estándares crueles de ese mundo. Los reyes elementales consideraban a los nacidos sin don como enfermedades con forma humana. Tarde o temprano, decían, si se les dejaba vivir, contaminarían la pureza del linaje elemental. Algunos eran aislados. Muchos otros, simplemente eliminados.
Desde el primer día, Varnak fue el blanco de todo. Golpes, empujones, insultos. Pero soportaba el dolor con una entereza que sorprendía incluso a Pyrothar. Quizás por eso se entendieron sin necesidad de palabras: dos almas quebradas encontrando refugio la una en la otra.
Con el tiempo, se volvieron inseparables. Y juntos, prometieron protegerse hasta el final.
Pyrothar, inspirado por su nuevo amigo, se entregó al entrenamiento con furia renovada. Día tras día, noche tras noche, intentó encender lo que parecía apagado dentro de él. Hasta que una tarde, logró lo impensable: una llama, pequeña y temblorosa, brotó de su palma. Solo duró cinco segundos, pero para él fue como encender un sol.
Esa misma semana, ocurrió algo que cambiaría sus vidas.
Después de clase, los dos amigos se sentaron a almorzar bajo un viejo árbol. Entonces, como tantas veces, los cuatro jóvenes arrogantes que solían atormentarlos se acercaron. Uno de ellos pateó a Pyrothar en el pecho, tirándolo al suelo, mientras otro exigía la comida de Varnak.
Pero esa vez, Varnak no bajó la mirada.
—No —dijo, firme, sin un temblor en la voz.
Los otros rieron. Uno extendió la mano para arrebatarle la comida, pero antes de tocarla, Varnak sacó una pequeña navaja oxidada y le abrió el brazo con un corte profundo y certero. La sangre brotó al instante. El dolor provocó un rugido de furia.
La respuesta fue inmediata: lo envolvieron en llamas.
Pyrothar, todavía en el suelo, observó a su único amigo arder vivo. Y entonces, algo se rompió y se encendió dentro de él al mismo tiempo. Se levantó sin pensar, sin miedo. Alzó las manos hacia el fuego que consumía a Varnak… y lo absorbió. El fuego se arremolinó en su cuerpo como si lo reconociera, como si por fin hubiera encontrado a su dueño.
Y con un grito que parecía venir de los mismos abismos de la rabia contenida, lo devolvió. Una llamarada rugió desde sus manos, golpeando a los cuatro agresores con la fuerza de una tormenta solar.
Ese día, Pyrothar supo que había encendido algo que ya nunca se apagaría.
Y desde entonces, cada día, su fuego ardía más brillante.