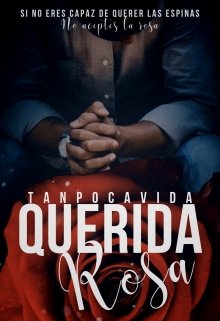Querida Rosa
C I N C O | Parte 2
Despierto en la habitación de Frank, siento un intenso dolor cabeza.
Miro a mi alrededor y... todo llega a mi.
Recuerdo, recuerdo todo lo que pasó. Tengo en mi mente el momento en el que padre me ahorcó, me acorraló contra la pared y me miró con un odio intenso.
La puerta de abre, veo entrar a Fran y a Frank, sus caras denotan tristeza, también lástima, o eso creo.
—Amor —dice Frank acercándose a mi.
Frank se sienta en su cama, a mi lado derecho, toma mi mano, la levanta y la besa.
Las lágrimas descienden de mis mejillas. Era bastante posible que esto pasara, pero... tenía la vaga ilusión de que quizás iba a ser distinto, que mi padre había cambiado un poco su mentalidad, pero no.
—Hermanito... hay algo que debo decirte. —Fran de acerca a mi, como lo hizo Frank y se coloca a mi lado izquierdo.— Mamá.
—Fran, po-por favor, no...
No quiero escucharlo, no quiero saber nada, no quiero...
—Hermanito... —Fran comienza a llorar como yo. Me abraza fuertemente.
Ambos lloramos abrazados.
—Mamá murió, su corazón no lo resistió. —es lo último que dice antes de llorar más fuerte y presionarme contra su pecho.
El mundo se me viene abajo. Una parte de mi corazón murió.
Siento como si se me desgarrara el alma.
—¡No! —grito apartándome de Fran.— Mamá no puede estar muerta...
—Gabo, lo siento, pero...
—¡No! —vuelvo a gritar.
Me levanto de la cama, olvido mi dolor de cabeza, olvido todo.
Ambos intentan retenerme, pero logro escaparme, soltarme de sus agarres.
Corro, comienzo a correr. Bajo las escaleras de dos en dos.
Cuando llego frente a la puerta principal, me detengo, escucho pisadas detrás de mi.
Abro la puerta y vuelvo a correr. A correr sin control.
No me importan dónde voy, no me importa nada.
No siento cansancio, solo corro intentando olvidar mi dolor...
* * *
Voy caminando por una calle fría y oscura. Miro al cielo; está negro. Negro como esos ojos que me miraron con desconfianza, con furia, con resentimiento. Estoy solo. Vago de un lado a otro, como un fantasma. Si alguien me viera, creería que estoy borracho, que soy un chico sin remedio, sin futuro. Y quizá sea verdad, quizás no lo tenga.
Un pútrido olor acaricia mis fosas nasales. En la distancia, alcanzo a oír un grito, y por un segundo pienso que me lo estoy imaginando. Pero no; es real. Tal vez pertenezca a otra persona que, al igual que yo, está sufriendo. Tal vez esté en peligro, siendo brutalmente apuñalada por un asesino despiadado. Tal vez sea un mero alarido de indignación ante un acontecimiento nimio. Eso no lo sé, y la verdad es que no tengo cabeza para averiguarlo.
Alguien me empuja, como para hacerme un lado. Por poco me estampa contra la pared y apenas alcanzo a ver su silueta, corriendo sin descanso, huyendo. ¿Habrá cometido algún delito? ¿Será el responsable de aquel atronador chillido? Desaparece antes de que pueda cuestionárselo.
El alumbrado público —una deprimente hilera de farolas, algunas de las cuales ni siquiera funcionan—, le ofrecen una tenue ayuda a mi visibilidad. Su parpadeo incoherente indica que el municipio no se ha preocupado por él durante un largo tiempo. Esa ocupada gente de traje no tiene tiempo de pararse a pensar en las pobres farolas.
En circunstancias como estas, no puedo evitar sentir miedo y cierta soledad. Una soledad profunda que me hace escocer los ojos.
Es normal que los seres humanos lloremos. Lloramos por frustración, lloramos cuando la tristeza se vuelve insostenible, cuando el dolor en el pecho se agudiza y el nudo en la garganta es asfixiante. Lloramos cuando nos sentimos superados. Y yo, en este momento, me siento superado.
Pronto me doy cuenta de que estoy en un callejón sin salida, literalmente río. Río ante la ironía. Río porque la vida se esmera en hacerme saber que estoy perdido, que ya no hay escapatoria.
Apoyo la espalda contra la pared de ladrillos y suspiro. Una brisa helada llega y recorre mi cuerpo en forma de escalofrío, provocando que me estremezca. De repente, sin invitación, una lágrima nace en mi ojo derecho y emprende un suave descenso por mi mejilla. Su hermana, al otro lado de mi rostro, no tarda en imitarla. Intento secar ambas con el puño, pero tampoco pasa mucho tiempo antes de que surjan más, y más, y más.
Comienzo a llorar. Lloro sin control, víctima de un instinto desesperado que me domina. Mis rodillas fallan y me desplomo sobre el suelo, sobre el asfalto que me recibe con su dolorosa indiferencia.
Dolor. Sí, esa es la palabra, o al menos una de ellas. Dolor, olvido, desconsuelo. Vergüenza. La vida se cruza de brazos y me da la espalda, como si no quisiera mirarme de frente.
Recuerdos. Los recuerdos me agobian, me consumen. Cientos de imágenes pasan a toda velocidad ante mí, como una película acelerada, como lo hace el pasado en los instantes previos a la muerte.