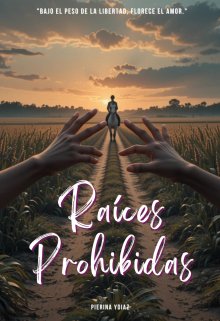Raíces Prohibidas
Capítulo 9: Las marcas del odio
El calor aún quemaba la piel de Isabela cuando abrió los ojos.
La luz del atardecer teñía todo de un tono dorado, y el murmullo de voces a su alrededor la envolvía como un eco lejano.
Trató de moverse, pero un dolor agudo recorrió su espalda, haciéndola gemir.
—Shh, tranquila, mi niña. Ya estás a salvo.
La voz de Mamá Lula fue como un bálsamo. Isabela sintió una mano cálida acariciando su frente y, con esfuerzo, giró la cabeza.
Estaba acostada sobre un colchón de paja dentro de la cabaña de los esclavos. El aire era espeso y olía a hierbas medicinales y sudor. A su lado, Mamá Lula la observaba con los ojos llenos de ternura y tristeza.
—Te tuvimos que quitar el vestido —explicó la anciana, mientras le ponía un paño húmedo en la frente—. Tus heridas estaban mal, mi niña.
Isabela pestañeó, sintiendo la piel arder en su espalda.
—Los látigos…
—Sí —respondió Mamá Lula con amargura—. Esos malnacidos no tienen piedad.
Isabela cerró los ojos, recordando los golpes, el sol abrasador y la sed quemándole la garganta.
Entonces, un destello apareció en su mente.
El hijo de los Lancaster.
Edward.
Lo recordó corriendo hacia ella, ordenando que la liberaran. Su rostro lleno de preocupación.
Abrió los ojos de golpe.
—¿Dónde está él?
Mamá Lula frunció el ceño.
—¿Quién?
—El hijo de los patrones.
La anciana apretó los labios.
—No lo sé, mi niña, pero lo único que importa ahora es que estés viva.
Isabela dejó caer la cabeza sobre la paja y miró el techo de la cabaña.
¿Por qué lo había hecho?
¿Por qué un Lancaster, un hombre blanco, había pedido que la soltaran?
No tenía sentido.
Porque ellos no tenían corazón.
Porque ellos eran los mismos que le habían quitado todo.
Y, sin embargo…
¿Por qué no la dejó morir?
Se quedó en silencio, sin saber si odiarlo más o agradecerle.
Pero en su mundo, no había espacio para la gratitud.
Esa noche, la cabaña estaba en calma.
Mamá Lula dormía en su rincón, y sus hijos descansaban en una manta en el suelo.
Pero Isabela no podía dormir.
Cada movimiento le provocaba un dolor punzante, pero lo que más dolía eran las cicatrices invisibles, las que la quemaban por dentro.
Sabía que esto no era lo peor.
Sabía que vendrían más castigos.
Sabía que, para ellos, nunca dejaría de ser menos que nada.
Y aun así, no podían quitarle todo.
Todavía tenía su voz.
Todavía tenía su música.
Así que, con el hilo de voz que le quedaba, empezó a cantar suavemente.
Una canción de dolor.
Una canción de resistencia.
Una canción de aquellos que nunca serían libres… pero que jamás dejarían de soñar.
#5984 en Otros
#550 en No ficción
#1637 en Relatos cortos
romance accion aventura drama, romance a escondidas, esclavitud y abusos
Editado: 12.04.2025