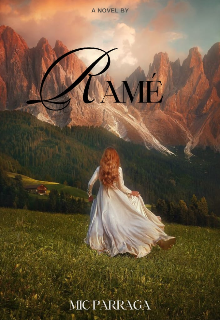Ramé
VI

«Metanoia»
ISABELLA
Elliot me toma suavemente de la mano y me guía por el pasillo, mis ojos cubiertos con una venda de tela oscura. Me siento torpe, pero él me sujeta con seguridad, su tono juguetón relajado.
―No vayas a mirar ―me dice con una risita cómplice mientras me hace sentarme en lo que reconozco por la textura y el respaldo como su sofá.
Sonrío. No puedo evitarlo. El gesto tiene algo de infantil, pero también me da curiosidad.
Escucho sus pasos alejarse brevemente y luego acercarse de nuevo. Hay un pequeño crujido, como si destapara algo.
―Ya puedes ver ―dice.
Desato la venda con cuidado, parpadeando un par de veces al reencontrarme con la luz. Lo primero que veo es a Elliot, de pie frente a mí, sonriendo orgulloso... y en sus manos, una pequeña caja de terciopelo.
La abre lentamente.
Dentro hay un collar de diamantes. Brillante. Y definitivamente caro.
―Lo compré pensando en ti ―dice, observándome con expectación.
Es lindo. De verdad lo es. Pero también hay algo intimidante en él, como si no encajara del todo conmigo. Sonrío, educadamente.
―Es bonito ―respondo.
Se sienta a mi lado, acercándose más de lo que esperaba.
―Quiero ponértelo ―dice.
Instintivamente llevo los dedos al collar que ya tengo puesto, el que llevo siempre. Mi favorito.
―No... sabes que este no me lo quito ―le respondo, bajando un poco la mirada.
―Pero este es mejor. Mira lo que te traje ―insiste, su tono cambiando sutilmente de dulce a firme.
Intento sonreír, pero la incomodidad comienza a instalarse en mi pecho. Él alarga la mano, casi con impaciencia.
―Vamos, Isabella. Solo es un collar ―agrega, como si eso lo hiciera irrelevante.
Y al final cedo.
Me lo quito con cuidado y lo dejo sobre la mesa. Elliot aprovecha el momento y coloca el nuevo collar con rapidez. El metal es frío contra mi piel, pesado. Literal y figuradamente.
―Te ves hermosa con él ―dice en voz baja, pegándose más a mí―. Deberías tirar el otro.
Giro bruscamente para mirarlo.
―No lo voy a tirar ―respondo, más firme esta vez. Tomo mi pequeño collar y lo meto en el bolso, casi como un acto de protección.
―Da igual. No me interesa ―responde él, encogiéndose de hombros.
Y entonces, sin transición, comienza a besarme. Primero con suavidad. Le respondo, por inercia... por costumbre. Pero algo dentro de mí no está bien. No me siento bien.
Su boca se vuelve más insistente. Más exigente.
Sus manos se deslizan bajo mi vestido sin preguntar, sin esperar. Me tenso.
―Elliot, espera ―susurro contra sus labios―. No tengo ánimos...
Él no escucha. O no quiere escuchar.
Su boca se vuelve más agresiva, mordiendo mi cuello, dejando marcas. Sus dedos se aferran a mis brazos con fuerza. Mientras que con la otra, baja la tira del vestido.
―¡Elliot, detente! ―Digo más alto, empujándolo con mis manos. Mi voz suena nerviosa. Mi respiración también lo está.
Pero él sigue, como si mis palabras fueran parte de un juego. Como si no significaran nada. Me inmoviliza más. Me aprieta. Me duele.
Siento pánico.
Busco con la mirada algo, cualquier cosa. La mesita junto al sofá. Un adorno de cristal. Estiro el brazo como puedo, mis dedos lo rozan... lo tomo.
Y sin pensarlo, lo golpeo.
El objeto choca contra su hombro, lo suficientemente fuerte como para hacerlo apartarse con un gruñido.
―¡¿Estás loca o qué, Isabella?! ―me grita, furioso, llevándose la mano al sitio del golpe.
Me levanto de inmediato, con el corazón desbocado, respirando agitada.
―¡Te dije que te detuvieras! ―grito yo también, con una mezcla de rabia y miedo, con la voz quebrada.
Nos quedamos en silencio por unos segundos, ambos respirando fuerte. Él me mira con los ojos desorbitados. Yo retrocedo, abrazándome los brazos, con náuseas en el estómago.
―¡¿Qué diablos te sucede, Isabella?! ―grita Elliot, su voz llena de una furia que jamás le había escuchado. Su pecho sube y baja con rapidez. Tiene los ojos encendidos. Su expresión es casi irreconocible―. ¡Eres mi novia! ¡Deberías corresponderme!
Me quedo helada. Cada palabra es una estaca que se me clava directo en el pecho. Trago saliva, intentando mantener la compostura, aunque por dentro me estoy desmoronando.
―No tengo ganas ―digo al fin, mi voz queda, pero firme―. Solo es eso, Elliot. No tengo ganas.
Es la verdad. No tengo por qué justificarme más. No debería hacerlo.
Pero él niega con la cabeza, frustrado, caminando de un lado a otro como si contuviera un fuego dentro.
―¡Nunca tienes ganas, Isabella! ―escupe con veneno―. ¡Es como si no sintieras nada! ¡Como si fueras un maldito ser inerte!
Siento cómo algo dentro de mí se rompe con ese comentario. Me quedo en silencio por un momento, apenas puedo procesar lo que acaba de decir. Me duele. Me decepciona. Y me hiere más de lo que quiero admitir.
―Nunca... nunca me habías hablado así ―murmuro, con un nudo en la garganta―. Jamás te habías comportado de esta forma. Ni me habías dicho esas cosas tan feas.
Él hace un gesto de frustración y se lleva las manos al cabello.
―Estoy harto, Isabella! ¡Harto de que te portes como una mojigata, como una santa que nunca siente nada! ¡Que no me complaces como mujer! ¡Siempre con excusas, siempre con rechazos! ―grita, su tono cargado de rabia y desprecio―. ¡Solo una vez nos acostamos, Isabella! ¡Una maldita vez! Y desde entonces... ¡siempre me evitas!
Cierro los ojos por un segundo, porque no puedo seguir escuchando esto sin que me afecte. Mis manos tiemblan. El collar que me colgó hace un rato me parece un grillete. El aire, pesado.