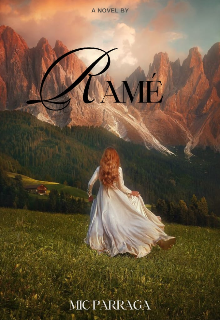Ramé
XI

«Samsara»
ISABELLA
El aire estaba cargado con el aroma dulce del cerezo. El viento movía sus ramas como si las meciera en un compás lento, y cada vez que una ráfaga más fuerte pasaba, llovían pétalos rosados sobre el césped. Era imposible no mirar hacia arriba, hacia ese mar suspendido de flores que parecía no pertenecer a este mundo.
Mis ojos recorrieron el tronco, ancho, retorcido, sólido. Fue entonces cuando lo vi: una inscripción marcada en la corteza. "Mi hilo rojo infinito. A & A"
La yema de mis dedos siguió el relieve, sintiendo la profundidad de cada letra. No sé por qué, pero al tocarlo, un dolor punzante comenzó a trepar por mi sien, como si alguien hubiera hurgado en un lugar prohibido de mi memoria.
Y entonces lo vi.
Unos ojos. Grises. Fríos y cálidos al mismo tiempo. Eran como tormentas y calma en un solo instante. No podía ver el resto del rostro, como si algo lo cubriera, como si el recuerdo se negara a revelármelo por completo... pero esos ojos me miraban como si me conocieran más que yo misma.
"Te amo", susurró una voz masculina, grave y cargada de algo que parecía más que simple afecto. No lo entendí, pero lo sentí. Sentí brazos rodearme, un calor envolviendo mi espalda, y el roce de unos labios contra los míos.
Cerré los ojos.
Una respiración cálida rozó mi cuello. No era un recuerdo. Era real.
―Hay recuerdos que nunca se olvidan ―susurró Alexander, tan cerca que el aire que escapaba de sus palabras se coló en mi piel.
Abrí los ojos despacio y giré el rostro. Me encontré con los mismos ojos grises. Exactamente los mismos. El corazón me dio un golpe contra el pecho.
No supe en qué momento mi mirada descendió a sus labios. No supe en qué momento la idea de sentirlos se instaló en mí como un impulso inevitable.
Alexander comenzó a acercarse. Yo no retrocedí. No podía.
Mis ojos se cerraron y mis labios se abrieron de forma instintiva, como preparándose para lo que vendría. Pude sentir la tensión invisible que nos unía, un hilo estirándose al límite.
―¿Alexander? ―la voz llegó como un portazo en medio de un silencio.
Me sobresalté, y como si el hechizo se rompiera, giré el rostro hacia otro lado, apartándome.
«¿Qué demonios estaba haciendo?», me dije en un golpe mental. A punto de besar al mejor amigo de mi novio.
Retrocedí un paso. Necesitaba aire, distancia, cualquier cosa que apagara el calor extraño que me recorría. Sin mirar a Alexander, caminé hacia uno de los niños que estaba sentado frente a un caballete, concentrado en su pintura.
―¿Qué pintas? ―pregunté, forzando una sonrisa que esperaba disimular el torbellino en mi cabeza.
El niño levantó la mirada hacia mí, ladeando la cabeza como si la respuesta fuera demasiado obvia.
―A ti.
Me quedé inmóvil un segundo, convencida de que había escuchado mal.
―¿A mí? ―insistí, inclinándome un poco para ver mejor. Y sí... ahí estaba: el contorno de una figura femenina, cabello cayendo a un lado, una blusa blanca.
―Es la tarea de hoy ―intervino otra niña, sentada a su lado, sin despegar los ojos de su pincel―. Teníamos que pintar lo que más nos gustaba de aquí.
Un calor distinto, más incómodo, me subió al rostro.
―Eres muy bonita ―añadió ella, como si me estuviera dando un dato objetivo, sin rastro de timidez.
Tragué saliva, incómoda ante la franqueza infantil.
―Gracias... supongo.
Otro niño, con las manos manchadas de pintura azul, soltó sin más...
―Alexander nunca te olvidó.
No supe si reírme o fingir que no lo había escuchado.
―¿Perdón? ―pregunté, intentando que sonara como un comentario casual.
―Siempre pinta lo mismo ―dijo él, encogiéndose de hombros―. La chica del cabello naranja.
Parpadeé, confundida.
―¿La chica... del cabello naranja?
Asintió, como si estuviera describiendo algo que cualquiera sabría.
―Esa eres tú.
No contesté. Sentí un extraño hueco abrirse en el estómago, un vacío frío y lleno de preguntas. Alexander pintando a una mujer de cabello naranja... y los niños convencidos de que era yo.
Aurora.
El nombre apareció en mi mente como una punzada.
Levanté la vista, casi por instinto. Él estaba al otro lado del jardín, hablando con una mujer de espaldas. Su postura era recta, las manos metidas en los bolsillos, y había algo en la forma en que escuchaba que me hizo pensar que la conversación no era ligera.
En ese momento, como si hubiera sentido mi mirada, giró la cabeza y me encontró. Nuestros ojos se cruzaron. No había sonrisa, ni gesto, solo ese contacto directo, pesado, imposible de sostener.
Aparté la vista rápido, como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar. Me concentré de nuevo en los niños, en sus pinceladas torpes y llenas de color, fingiendo que no me había quedado sin aire por un segundo.
―¿Y tú qué dibujas? ―pregunté a otro, para romper el silencio que se había instalado en mi propia mente.
―El árbol de cerezo ―contestó con naturalidad, sin apartar la vista de su lienzo―. Siempre me ha gustado este lugar. Me parece mágico.
Lo miré un instante. La concentración en su pequeño rostro, la inocencia con la que hablaba, me hizo sonreír casi sin darme cuenta.
―Lo es... ―admití―. Es la primera vez que vengo y siento lo mismo.
―Isabella.
Mi nombre en su voz grave me obligó a levantar la mirada por instinto. Ahí estaba él, acercándose con pasos tranquilos, acompañado de una mujer que no había visto antes. Ella lo miraba de una manera extraña, expectante, como si llevara demasiado tiempo esperando este momento.
Era bonita. Cabello negro, piel trigueña, facciones perfiladas que parecían cinceladas con precisión. Había algo en su porte que transmitía seguridad, pero su rostro en ese momento estaba rígido, casi blanco, como si acabara de recibir un golpe.