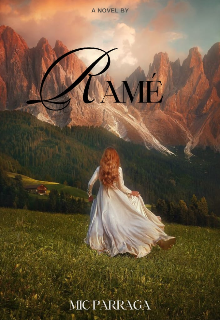Ramé
XII

«Saudade»
ISABELLA
El tiempo se me pasó sin darme cuenta. Una hora, quizás más, patinando de su mano, con la torpeza de mis pasos arrastrados sobre el hielo y sus correcciones firmes, pacientes. Alexander no parecía perder la calma aunque casi me lo llevara conmigo al suelo más de tres veces. Al contrario, se reía, un gesto extraño en él, porque siempre lo había visto tan serio, tan contenido, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros.
Yo me descubrí riendo también. No una risa forzada ni cortés, sino de esas que nacen en el estómago, que explotan de repente, cuando uno se siente ridículo pero libre. El frío del ambiente me había enrojecido las mejillas y la nariz, el aliento se escapaba en pequeñas nubes blancas frente a mi rostro. Mi vestido celeste había quedado escondido bajo el abrigo grueso que Alexander me había ofrecido antes de entrar; aún así, el hielo parecía calar en la piel.
Me di cuenta de que no quería que el momento terminara. Era absurdo, lo sabía, pero entre risas, tropiezos y esa sensación de sostén en mis manos, algo dentro de mí se tranquilizaba.
De pronto, las luces bajaron un poco. Yo frené, o más bien me detuve en seco porque Alexander me sostuvo por la cintura antes de que diera de bruces contra el hielo. Confundida, miré alrededor. La música ambiental cambió, y un foco se encendió en el extremo de la pista.
―¿Qué sucede? ―pregunté, jadeante aún por la risa de segundos antes.
Alexander no respondió, sólo señaló con un leve movimiento de la cabeza. Entonces lo vi: un grupo de bailarines de hielo entraba a la pista. Todos perfectamente coordinados, deslizándose como si fueran parte del mismo cuerpo. Trajes blancos y plateados que brillaban con el reflejo de las luces, giros limpios, movimientos que parecían imposibles en comparación con mis torpes intentos.
Me quedé embobada viéndolos, como una niña frente a un espectáculo inesperado. Aplaudí sin darme cuenta, contagiada por la gracia del conjunto. Y justo entonces, una de las bailarinas apareció al centro con algo que no podía creer: un pastel. Un pastel real, perfectamente decorado, con velas encendidas titilando a pesar del frío.
Sentí que el aire se atascaba en mi garganta.
―No... ―murmuré, incrédula.
La bailarina avanzó hacia mí con pasos suaves sobre las cuchillas. Cuando llegó hasta donde estaba, me extendió el pastel con una sonrisa amplia, casi teatral.
Yo miré a Alexander, buscando alguna señal de explicación. Él sólo me sostuvo la mirada, serio pero con un brillo extraño en los ojos. Ese brillo que nunca había visto en él.
―¿Esto es...? ―balbuceé.
―Feliz cumpleaños, Isabella ―dijo finalmente, con voz grave, apenas audible en medio de la música.
Me cubrí la boca con una de las manos, no porque quisiera llorar, sino porque no podía creer lo que estaba pasando. La pista entera se había convertido en un escenario improvisado para mí. Los bailarines se movían alrededor, como en una coreografía dedicada, mientras yo sostenía aquel pastel entre las manos. El calor de las velas contrastaba con el frío del hielo, y por primera vez en mucho tiempo me sentí celebrada, vista.
Alexander se colocó a mi lado, sin apartar la mirada de mí.
―Vamos ―dijo―. Pide un deseo.
Lo miré con incredulidad, con un nudo en la garganta. No hice ningún discurso interno, no pensé demasiado. Cerré los ojos un segundo, dejé que el aire helado llenara mis pulmones y soplé las velas.
Los aplausos resonaron en la pista, un eco que me hizo reír otra vez, genuinamente, como si el peso que llevaba encima hubiera desaparecido por completo.
―No puedo creer que hicieras todo esto... ―alcancé a decirle, todavía con la sonrisa en el rostro.
―Tampoco yo ―respondió él, con esa seriedad que parecía esconder algo más.
Lo miré y supe que no necesitaba explicación. No ahora. No quería arruinar el momento con preguntas ni con pensamientos que me devolvieran a la rutina o a mis dudas. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente me permití estar ahí, en medio del hielo, en medio de la música, con un pastel en las manos y Alexander a mi lado.
Y me descubrí disfrutando. Riendo. Viviendo.
Le entregué el pastel a uno de los bailarines con una risa nerviosa, como si no supiera dónde poner las manos ni cómo reaccionar ante tanto. Sentí mis mejillas arder, seguramente rojas por la vergüenza y el frío, y antes de que pudiera decir nada, Alexander me miró fijo, con esa calma que siempre lo caracteriza.
―Te tengo otra sorpresa ―dijo con esa voz grave que me hace estremecer por dentro.
Lo miré con los ojos muy abiertos.
―¿Otra más? ―pregunté, sin poder ocultar mi sorpresa. Me descubrí sonriendo como una niña, y era tan extraño en mí que ni siquiera quise frenarlo.
Entonces sonó una música suave, distinta de la que habían puesto antes para los bailarines. Un violín, un piano de fondo. Alexander se acercó y me tendió la mano. Dudé un instante, porque todavía estaba torpe con los patines, pero se veía tan seguro que terminé dándole la mía.
Me guió hasta el centro de la pista, y con un movimiento lento se colocó detrás de mí. No soltó mi mano; la mantuvo firme, como si esa unión fuera suficiente para marcar el ritmo. La otra mano se deslizó con naturalidad hacia mi cintura. Sentí un escalofrío recorrerme entera, no de frío, sino de algo que no podía explicar. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo.
Respiré hondo, pero lo único que invadió mi nariz fue su aroma. Inconfundible. Y, de pronto, no supe si quería apartarme o quedarme ahí para siempre.
―Te mereces esto... y mucho más ―murmuró junto a mi oído, con un tono bajo que casi no era un susurro, pero se sintió como si lo hubiera dicho directamente en mi piel.