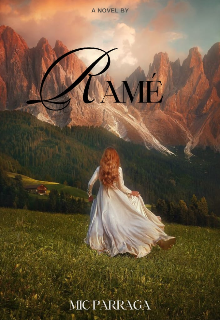Ramé
XIII

«Aporía»
ISABELLA
El día amaneció gris, como si el cielo reflejara mi propio estado de ánimo. No había dormido casi nada; las pocas horas en las que conseguí cerrar los ojos me despertaba de golpe con el sonido imaginario de mi celular, con la voz de Alexander o la de Elliot mezclándose en mi cabeza.
Pasé la mañana arrastrándome de un lado a otro sin ganas de hacer nada. Me miré varias veces en el espejo, tratando de encontrar en mi reflejo una respuesta, pero lo único que vi fue a alguien agotada y confundida.
Por la tarde, sin pensarlo demasiado, me encontré conduciendo hacia la galería de Alexander. No sabía si era una buena idea. De hecho, estaba convencida de que no lo era. Pero necesitaba verlo, necesitaba dejar las cosas claras, terminar con esta maraña de emociones que me estaban consumiendo.
Estacioné frente al edificio y me quedé un largo rato dentro del auto, con las manos en el volante y el corazón latiendo con fuerza. Dudaba. Una parte de mí me gritaba que diera la vuelta, que me fuera a casa y me olvidara de todo. Pero otra, más testaruda, me empujaba a salir, a enfrentar lo que fuera necesario.
El celular sonó sobre el asiento. Miré la pantalla: Elliot.
Respiré hondo antes de contestar
―¿Sí?
―Isabella ―su voz sonaba suave, conciliadora―. Sé que anoche no fue fácil. Lo lamento mucho, de verdad. Quiero que lo arreglemos. ¿Qué te parece si cenamos esta noche?
Me mordí el labio, el remordimiento asomando de inmediato. No podía seguir reprochándole algo cuando yo también estaba escondiendo demasiado.
―Está bien ―respondí con un hilo de voz.
―Paso por ti a las siete ―dijo, aliviado―. Te prometo que hoy solo estarás tú y nada más.
―Está bien ―repetí, y colgué antes de que siguiera hablando.
Guardé el celular en mi bolso, cerré los ojos y apoyé la frente en el volante. Sentí que estaba caminando sobre una cuerda floja, con el abismo esperando debajo. Pero al final, abrí la puerta y salí.
El guardia me reconoció de inmediato y me dejó pasar sin preguntas. El interior de la galería estaba en silencio, desierto. Las luces iluminaban los cuadros colgados en las paredes, pero no había nadie más. Mis pasos resonaban demasiado fuerte contra el suelo, como si cada uno me delatara.
Avancé por el pasillo hasta la oficina de Alexander. La puerta estaba entreabierta. Dudé un segundo antes de empujarla.
La escena que encontré me dejó inmóvil.
Alexander estaba de pie frente a un gran retrato de Aurora, con una botella de whisky en la mano y los ojos rojos, húmedos. La chaqueta estaba sobre el respaldo de la silla, la camisa arrugada, el rostro desencajado. Murmuraba algo que no alcancé a entender, y por un momento creí que no me había visto.
Pero entonces levantó la mirada.
—Viniste... ―su voz sonó ronca, cargada de alcohol y tristeza―. ¿Vienes para huir otra vez?
Me quedé en el umbral, sin saber qué responder. El aire en esa oficina pesaba, cargado de recuerdos y fantasmas.
―Alexander... ―empecé, obligándome a hablar―. Estás confundiendo tus sentimientos. No soy ella. Nunca voy a ser Aurora.
Él sonrió con amargura, tambaleándose un poco mientras dejaba la botella sobre el escritorio.
―No me digas que no sé lo que siento. ¿Sí, se parecen? No voy a negarlo. Pero no eres ella, Isabella. Tú... ―se pasó una mano por el cabello, dando un paso hacia mí― tú me haces feliz. Hay algo en ti que me vuelve loco.
Se acercó un poco más, el olor a alcohol mezclado con su perfume llegando hasta mí.
―Esa sonrisa tuya, tu forma de mirar las cosas, tu delicadeza... ―su voz bajó, casi un susurro―. No lo entiendes, ¿verdad?
Yo retrocedí un paso, con el pulso acelerado.
―Lo que entiendo es que estás ebrio ―dije, aunque mi voz temblaba―. Y que no ves las cosas con claridad.
Él negó con la cabeza, más decidido que nunca.
―Lo veo demasiado claro. No quiero seguir perdiendo el tiempo fingiendo lo contrario.
En un movimiento repentino, acortó la distancia que nos separaba. Su mano rozó la mía, y antes de que pudiera apartarme, inclinó el rostro intentando besarme.
Mi reacción fue inmediata. La cachetada resonó en la oficina, seca, contundente.
Alexander quedó inmóvil, con la mejilla enrojecida y los ojos fijos en mí, como si la realidad lo hubiera golpeado con la misma fuerza.
Yo respiraba agitada, las lágrimas nublándome la vista.
―No vuelvas a hacerlo ―dije, con un hilo de voz firme.
Sin darle más oportunidad de hablar, me giré y salí de la oficina, con el corazón en la garganta y las piernas temblándome. Sentía su mirada clavada en mi espalda, pero no me detuve.
Al salir de la galería, el aire fresco me golpeó el rostro. Caminé rápido hacia mi auto, con la sensación de que todo se me escapaba de las manos.
Encendí el motor y me quedé un instante quieta, con las manos aferradas al volante. Sabía que esa noche me esperaba Elliot, pero lo único que seguía latiendo dentro de mí era la intensidad de los ojos de Alexander, la confesión que había intentado arrancarme a la fuerza, y la certeza de que por más que huyera, los sentimientos que me provocaba no iban a desaparecer tan fácil.
Miré mi reflejo en el retrovisor y por un instante cerré los ojos. ¿Qué habría pasado si me hubiera dejado besar? Un escalofrío recorrió mi espalda, mezclado con la culpa y la confusión. No debía pensar eso, no debía dejar que mi mente se desviara hacia esa posibilidad. Sabía que estaba mal; él era el amigo de Elliot y, aun así, no podía negar la intensidad que había sentido.
Me reprendí mentalmente.
«Isabella, basta. No puedes dejarte llevar por esto. No ahora, no así.» Pero mientras decía esas palabras, sentía cómo algo dentro de mí se negaba a escucharlas. La curiosidad, la necesidad de saber qué habría pasado, me empujaba a volver sobre mis pasos.