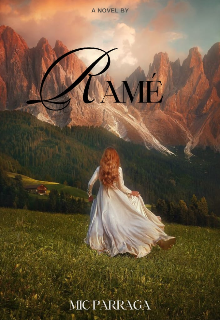Ramé
XIV

"Maktub"
ISABELLA
Había pasado una semana desde lo ocurrido en la galería... y en el restaurante.
Siete días que intenté llenar con trabajo, lecturas, clases, cualquier cosa que me ayudara a no pensar en Alexander. Pero el silencio de las noches siempre lo traía de vuelta: su voz, su mirada, ese instante en que nuestras bocas se encontraron sin permiso y sin razón.
Elliot, en cambio, seguía actuando como si todo estuviera en orden. Su atención volvió a mí con una dulzura meticulosa, casi programada: flores en la oficina, mensajes de buenos días, llamadas breves entre reuniones. Era como si quisiera borrar la distancia con gestos costosos y palabras bien medidas.
Aquella tarde, mientras corregía ensayos en casa, recibí un correo suyo. El asunto decía simplemente:
"Gala benéfica en Cambridge."
"Amor, este sábado se celebra una gala benéfica a beneficio de una fundación infantil. Soy uno de los patrocinadores principales, y quiero que me acompañes. Alexander pasará por ti el viernes por la tarde; él también está invitado como parte de la organización. No puedo ir contigo porque tengo una reunión ese mismo dia, pero nos veremos allá. Ya está todo coordinado. Te amo."
Releí el mensaje tres veces.
La primera, intentando asimilar la naturalidad con la que mencionaba su nombre.
La segunda, para confirmar que no estaba entendiendo mal.
La tercera, porque no sabía cómo sentirme.
Elliot no sabía nada. Ni lo del beso, ni lo de la galería, ni lo del baño del restaurante.
Y yo no tenía el valor de decírselo.
―¿Dios, que voy hacer?
✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧♡✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧
El viernes amaneció con ese cielo apagado que siempre tiene Londres en invierno. Lloviznaba. Las calles parecían envueltas en un velo gris.
A las seis y media, el sonido de un motor deteniéndose frente a mi casa me arrancó de mis pensamientos.
Me miré una última vez en el espejo: pantalón oscuro, blusa blanca, abrigo beige, el cabello suelto y perfectamente liso. Neutro, discreto. Lo suficiente para parecer tranquila, aunque por dentro no lo estuviera.
Abrí la puerta. Y ahí estaba él.
Alexander.
Apoyado en el lateral del coche, con el abrigo negro abierto y las manos hundidas en los bolsillos. Su mirada se cruzó con la mía, y todo se volvió incómodo de inmediato.
No sonrió. Solo me observó, en silencio, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba allí.
―Buenos días ―dijo finalmente.
―Hola ―contesté, intentando sonar indiferente.
Abrió la puerta del copiloto y esperó a que subiera. Lo hice sin decir nada.
El viaje comenzó en silencio. La lluvia golpeaba el parabrisas con suavidad, y el sonido del limpiaparabrisas marcaba el ritmo de nuestra incomodidad. Pasaron varios minutos antes de que él hablara.
―¿Cómo has estado?
―Bien. ―Mentí.
―¿De verdad?
―Sí.
No insistió. Solo asintió con un gesto breve y volvió la vista al camino.
La autopista hacia Cambridge se extendía recta, envuelta en niebla. Los campos húmedos se perdían bajo un cielo completamente oscuro. Intenté distraerme mirando los árboles, cualquier cosa menos a él. Pero su presencia llenaba el espacio, densa, casi eléctrica.
Dos horas después, el coche empezó a fallar. Un ruido extraño, seguido de un golpe seco.
Alexander redujo la velocidad, frunciendo el ceño.
―No puede ser... ―murmuró.
El motor tosió y se apagó justo a la salida de una curva, en medio de la campiña.
Bajó para revisar el capó, mientras yo me abrazaba al cuerpo para protegerme del frío.
El viento traía olor a tierra mojada y lejanía.
―¿Qué pasa? ―pregunté.
―El radiador. Está sobrecalentado. No vamos a llegar muy lejos hoy.
Me mordí el labio, mirando el reloj. Eran las ocho casi nueve de la noche.
―¿Y ahora? ―pregunté, con la voz más aguda de lo que pretendía.
Alexander no respondió.
Cerró el capó con un golpe seco y volvió a meterse al auto sin siquiera mirarme.
Me quedé unos segundos afuera, sintiendo el aire helado morderme las mejillas antes de subir también.
Él se inclinó hacia el asiento del copiloto, buscando algo en el tablero. Sacó su móvil. Su expresión era dura, la mandíbula tensa, los ojos fijos en la pantalla sin parpadear.
―¿Y ahora qué vamos a hacer? ―repetí, intentando mantener la calma.
Nada. Silencio.
―Alexander, respóndeme. ―Esta vez mi voz se quebró.
Él soltó un suspiro y, sin mirarme aún, dijo en voz baja:
―No hay señal.
Sentí un nudo subir por mi garganta. Miré por la ventana: campo abierto, árboles oscuros, un cielo cada vez más pesado. Estábamos literalmente en medio de la nada.
―Esto no puede estar pasando... ―murmuré, más para mí que para él.
Noté cómo mis manos temblaban. Una oleada de ansiedad me subió por el pecho.
―No puede ser... No puede ser... ―empecé a repetir sin sentido, apretando las rodillas con fuerza.
Alexander se giró hacia mí, con el ceño fruncido.
―Isabella. ―Su voz sonó firme, autoritaria.
No reaccioné. Él extendió la mano y me tomó los dedos, entrelazándolos con los suyos.
―Mírame.
Lo hice, a medias, respirando entrecortado.
Alexander se inclinó y tomó mi rostro entre sus manos. Sus pulgares rozaron mis mejillas con cuidado, obligándome a mantener su mirada.
―Escúchame. Todo estará bien ―dijo con una calma que no tenía nada que ver con la situación.
Sentí cómo mis respiraciones se iban acompasando poco a poco con las suyas. Su cercanía tenía un efecto extraño, casi hipnótico. Tardé un par de minutos en volver a controlar el aire, pero lo hice.