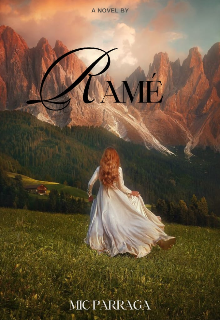Ramé
XV

"Kismet"
ALEXANDER
El amanecer entró por una rendija del techo, una línea delgada de luz que se abrió paso entre las tablas rotas. El fuego se había apagado hacía horas, pero el calor persistía en el aire... o tal vez era ella.
Isabella dormía sobre mi pecho, con el rostro oculto entre mi camisa y una mano apoyada en mi costado, como si temiera que me desvaneciera.
Tenía el cabello revuelto, las pestañas húmedas, y ese gesto tranquilo que pocas veces le veía. Por un instante, quise creer que nada afuera existía. Que el mundo no era más que ese cuarto olvidado, la manta vieja y el sonido de su respiración acompasada.
Pasé los dedos por su cabello con cuidado, sin querer despertarla.
Me sentía distinto. No era esa obsesión idealizada que duele, ni la culpa disfrazada de amor. Era algo más silencioso, más humano. Una necesidad absurda de cuidarla, de quedarme ahí, de no tener que devolverla a nadie.
La noche anterior la había besado sin pensarlo, con ese impulso que a veces me domina, pero no me arrepentía. Ella había respondido. Por un momento, todo lo que había contenido durante meses se rompió en un solo gesto: el miedo, el deseo, la culpa. Y ahora estaba aquí, respirando sobre mi pecho, confiando en mí como si nunca le hubiera hecho daño.
Cerré los ojos un segundo, intentando no pensar en Elliot, ni en el hecho de que tarde o temprano tendría que devolvérsela al mundo que la reclamaba. Pero era inútil. Cada vez que la miraba, sentía que todo lo correcto se volvía irrelevante.
Se movió un poco, murmuró algo dormida. Sus labios rozaron mi cuello sin intención, y tuve que respirar hondo para no perder la calma. La abracé con más fuerza, conteniendo esa urgencia que me quemaba por dentro. Había prometido no cruzar esa línea. No esa noche. No mientras ella me mirara como si aún buscara respuestas.
La luz del día fue llenando el lugar poco a poco. El sonido de los pájaros, el viento colándose por las grietas, todo volvía a recordarme que el hechizo se estaba rompiendo.
Ella abrió los ojos, lentamente. Por un instante, me miró sin decir nada, todavía confundida, todavía cálida por el sueño.
―Buenos días... ―susurré, intentando sonar natural.
—Buenos días... ―respondió ella, apenas audible. Se incorporó un poco, frotándose los ojos―. ¿Dormiste algo?
Sonreí apenas.
―Solo cuando dejaste de temblar.
Ella apartó la mirada con timidez, y en ese gesto sentí otra punzada de realidad. La noche había terminado. Y con ella, ese frágil momento donde todo parecía permitido.
―Deberíamos buscar ayuda antes de que el sol suba demasiado ―dije, levantándome despacio.
―¿Y si no encontramos a nadie? ―preguntó.
―Lo haremos. No pienso dejar que pases otro día aquí.
Ella asintió. Había algo distinto en su voz, en su mirada. No sé si era culpa, miedo o el mismo vértigo que sentía yo. Pero lo que sí sabía era que lo que había nacido entre nosotros ya no podía deshacerse.
Salimos al exterior. El aire frío golpeó el rostro, y el cielo se extendía, gris y limpio, sobre los campos húmedos. Ella caminaba unos pasos delante de mí, envuelta en mi abrigo, con el cabello alborotado y los zapatos llenos de barro. Y aun así, nunca la había visto tan hermosa.
La miré, sabiendo que esa imagen iba a quedarse grabada mucho tiempo. Porque aunque no lo dijera, aunque fingiera que todo seguiría igual después de hoy, yo lo sabía. Después de esa noche, nada entre nosotros volvería a ser lo mismo.
El camino estaba húmedo, cubierto por una capa delgada de barro que se pegaba a los zapatos con cada paso. Isabella caminaba delante de mí, intentando mantener el equilibrio. Tal vez eran los tacones, el suelo resbaladizo o simplemente el cansancio. Se movía torpe, con la ropa arrugada y el abrigo cayéndole un poco del hombro. Por alguna razón, me pareció más real que nunca.
La vi tambalearse y, sin pensarlo, me acerqué. Le tomé la mano y la llevé hacia mi brazo para que pudiera apoyarse. Su piel estaba helada.
―Te vas a caer si sigues así ―dije, intentando sonar despreocupado.
Ella levantó la mirada hacia mí, con las mejillas encendidas.
―Gracias... ―murmuró, apenas audible.
Seguimos caminando así por muchos minutos, quizás dos horas, en silencio. No se escuchaba nada más que el crujido del barro bajo nuestros pasos y el viento que movía las ramas. Ni un solo auto. Ni una casa. Ni una voz. Solo nosotros, y ese aire que todavía olía a la noche anterior.
―Estoy cansada... ―susurró de pronto, deteniéndose. Se llevó una mano al pecho y respiró con dificultad―. Y tengo hambre. Y sed.
La miré, sintiendo ese mismo peso que a veces me aplasta: no saber cómo aliviarla. Podía pelear, podía protegerla, podía enfrentar cualquier cosa... pero no tenía ni agua ni respuestas.
A lo lejos solo veía árboles, campos interminables y un camino que parecía no llevar a ningún lado.
Ella suspiró, frustrada, y se quitó los tacones. Los sostuvo en una mano, decidida a seguir caminando descalza. La observé avanzar unos pasos, con la espalda recta y la cabeza en alto, como si el dolor no existiera. Pero antes de que se alejara demasiado, extendí el brazo y la tomé por la muñeca.
―Espera.
Se detuvo. La miré. Había tantas cosas que no había dicho. Tantas que no debía decir. El eco de la noche seguía entre nosotros, suspendido.
―Sobre lo que pasó anoche... ―empecé.
Ella bajó la mirada, apretando los tacones entre los dedos.
―No deberíamos hablar de eso ―susurró.
―¿Y pretendes ignorarlo? Fingir que no pasó nada, que no me dijiste que me querías? ―mi voz salió más dura de lo que pretendía.
Ella levantó el rostro, y por un segundo, la vulnerabilidad de sus ojos me hizo retroceder medio paso.