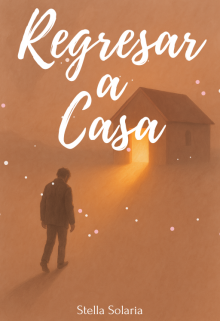Regresar a Casa
CAPITULO 2
No todas las heridas hacen ruido. Algunas empiezan como un susurro que nadie escucha, ni siquiera tú. Un cambio sutil. Una mirada que ya no es la misma. Una oración que no rebota igual contra el techo.
Pero hay días que dividen la vida en dos. Días que parten tu historia como un rayo parte el cielo en una noche clara. Para mí, ese día fue el que perdí la voz.
No la voz física. La otra. Esa con la que le hablaba a Dios, sin pensar, sin miedo. Esa con la que le decía todo. Un día, sin avisar, esa voz se quedó muda.
El día que todo cambió
Fue en el hospital. La sala olía a desinfectante y a miedo. Mi abuela, la mujer que me enseñó a orar, estaba tendida en una camilla. Respiraba con dificultad. Yo no entendía bien qué estaba pasando, pero algo en los ojos de mi mamá me asustó más que cualquier diagnóstico.
Me acerqué a la camilla. Le tomé la mano. Estaba fría, como si ya se estuviera despidiendo. Me incliné y oré. "Dios, no la dejes ir. No todavía. Tú puedes sanarla. Tú eres más fuerte que esto."
No lo dije con duda. Lo dije con fe. Con la misma certeza de siempre. Con la confianza de una niña que ha visto a Dios moverse en cosas pequeñas y cree, sin reservas, que Él también puede con las grandes.
Pero no pasó nada. Ni una señal. Ni un respiro más fuerte. Nada.
Esa noche mi abuela murió. Sin despedirse. Sin milagro. Sin explicación.
Recuerdo el momento exacto en que me lo dijeron. Mi mamá me abrazó, llorando. Pero yo no lloré. Me quedé quieta. Mirando un punto fijo en la pared blanca, tratando de entender por qué Dios había estado tan callado. Por qué no había hecho nada.
Me senté sola en una banca del hospital. Recité en mi mente el Salmo 23, como siempre. Pero esta vez no me consoló. Era solo un conjunto de palabras memorizadas. No sentí la manta invisible. No sentí nada.
Y por primera vez pensé: "¿Y si no me escuchó? ¿Y si no le importó?"
No lo dije en voz alta. No me atreví. Pero esa fue la primera grieta.
“Tal vez tú también has sentido ese silencio. Y si es así, no estás solo.”
Volvimos a casa sin ella. La silla donde se sentaba estaba vacía. Y el silencio pesaba como una piedra enorme en medio del comedor. Nadie decía nada. Todos estábamos en pausa, como si esperáramos que alguien llegara a explicar qué había pasado.
Yo subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Y me arrodillé. Igual que siempre. Pero las palabras no salían. Sentía un nudo en la garganta. Una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo nombrar.
“¿Por qué?”, pensé. “¿Dónde estabas? ¿No te pedí que la salvaras? ¿No eras tú el Dios que escucha, que responde, que hace milagros? ¿No lo leí mil veces? ¿No te lo creí de verdad?”
Esperé. Me quedé ahí, con la cara contra el colchón, en silencio. Esperando alguna señal. Una brisa. Una palabra. Algo. Pero no pasó nada.
Esa noche fue la primera en que no sentí a Dios conmigo.
Y eso fue más aterrador que la muerte.
Una semana después, volví a la iglesia. Me senté en la misma banca de siempre, con mi vestido negro todavía colgado del luto. El pastor hablaba de la voluntad de Dios, de que todo pasa por algo. Y yo trataba de escuchar, de quedarme, de creer.
Al final del servicio, una mujer se me acercó. Una de esas señoras que siempre habían sido amables. Me tomó de las manos con cara de compasión, y me dijo con voz bajita:
—Tal vez no oraste con suficiente fe.
Fue como si me hubieran clavado una espina en el pecho. ¿No oré con suficiente fe? ¿Fue mi culpa? ¿Mi abuela murió porque yo no creí lo suficiente? ¿Por qué mis palabras no fueron lo bastante fuertes?
No respondí. Solo asentí. Me tragué las lágrimas. Me fui a casa sintiendo que algo dentro de mí se rompía en pedacitos invisibles.
Esa frase se me quedó pegada como un veneno. La repetía sin querer: “No oraste con suficiente fe... no oraste con suficiente fe...”
Desde ese día, cada vez que oraba, lo hacía con miedo. Como si tuviera que convencer a Dios. Como si ya no fuera mi amigo, sino un juez al que había que agradar. Y cada oración que parecía no ser respondida me sonaba a juicio. A castigo.
Una grieta más.
“La fe que antes era un abrazo, ahora se sentía como un examen que no sabía cómo aprobar.”
Una tarde, semanas después, me senté en mi habitación, con la puerta cerrada, la luz apagada. No tenía ganas de hablar con nadie. Pero me sentía tan mal, tan vacía, que pensé: “Tal vez si oro otra vez... tal vez hoy si me escuche”.