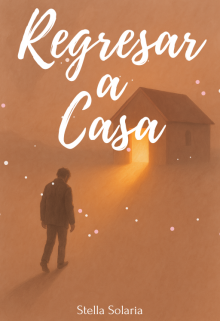Regresar a Casa
CAPÍTULO 4
No hay mentira más poderosa que la que uno se dice a sí mismo. No fue alguien externo quien me convenció de que estaba bien lejos de Dios. Fui yo. Con mis propias palabras. Mis propias excusas. Mis propias heridas.
Cuando algo duele lo suficiente, el corazón se defiende inventando verdades a medias. Y yo me convertí en experta.
Me convencí de que era libre
Una de las primeras mentiras que me repetí fue: “Ahora soy libre. Ya no tengo que rendirle cuentas a nadie”.
Decía que estaba tomando mis propias decisiones, cuando en realidad estaba reaccionando al dolor. No era libertad, era rebeldía disfrazada. Era huida. Pero yo la vendía como independencia.
Cuando me miraban con preocupación, sonreía con soberbia. Decía: “Estoy mejor así. Ya no vivo reprimida. Dios no me funcionó, ahora busco otra cosa.” Pero era solo una forma elegante de decir que estaba perdida.
Fingía tener el control, pero dentro de mí todo era caos.
Me convencí de que Dios no hablaba
Otra mentira poderosa: “Dios ya no habla. Se fue.”
Me repetía eso cada vez que el silencio me incomodaba. Cada vez que el corazón me pedía volver. Era más fácil culpar a Dios que aceptar que yo me había alejado. Más fácil decir “Él me falló” que reconocer que fui yo quien cerró la puerta.
Me volví escéptica. Cínica. Fría. Me burlaba de los que decían haber sentido a Dios. Decía que eran ilusos, débiles, dependientes. Cuando en el fondo los envidiaba.
Envidiaba su fe. Su esperanza. Su capacidad de seguir creyendo.
Me convencí de que lo bueno era aburrido
Decía que las reglas eran una cárcel. Que la obediencia era para fanáticos. Que vivir limpio era igual a vivir vacío. Y sin darme cuenta, comencé a llenar mi vida de basura.
Relaciones sin compromiso. Conversaciones sin propósito. Distracciones constantes. Me decía: “Así es la vida, todos hacen esto, nadie se salva”. Pero dentro de mí sabía que no era verdad.
Lo bueno me parecía aburrido porque me confrontaba. Porque me recordaba quién era antes. Porque me mostraba que lo que yo llamaba “diversión” era solo un adormecimiento constante del alma.
Me convencí de que ya era demasiado tarde
Quizá la mentira más cruel de todas: “Dios ya no me quiere.”
Había caído tanto. Me había alejado tanto. Había hecho cosas que jamás imaginé. Me había acostado con personas sin sentir nada. Me había levantado en camas ajenas con el alma aún más vacía.
Y pensaba: “¿Cómo voy a volver así? ¿Qué cara le pongo a Dios ahora?”
Me decía que ya no había regreso. Que ya lo arruiné todo. Que Dios se había cansado de esperarme. Que si alguna vez me amó, ya no podía hacerlo con esta versión de mí.
Y así me convencí de que no valía la pena intentar. Que era mejor seguir como iba. Aunque por dentro gritara por una salida.
Me convencí de que estaba bien
La mentira más peligrosa no era decir que estaba mal. Era convencerme de que estaba bien así.
Me volví funcional. Sonreía en las fotos. Trabajaba. Estudiaba. Salía. Nadie sabía. Nadie sospechaba. Era buena fingiendo.
Pero por dentro todo era ruido. Y en el fondo, una voz bajita, apenas audible, que cada tanto decía: “Esto no es todo. Tú lo sabes.”
Esa voz me perseguía. A veces en sueños. A veces en una canción vieja. A veces en el silencio. Y cada vez que aparecía, la aplastaba con otra mentira. Con otro plan. Con otra distracción.
Porque si la escuchaba… sabía que tendría que rendirme.
Y yo aún no estaba lista para eso.
El alma no se apaga sin buscar antes nuevas llamas. Empecé a llenar mi vida con lo que fuera. Todo lo que prometiera alivio, aunque fuera temporal, aunque me vaciara más después.
Probé relaciones que duraban lo que dura una conversación en la madrugada. Le entregué mi cuerpo a personas que no sabían ni mi apellido. Buscaba cariño en abrazos tibios que no me conocían. Confundía deseo con afecto. Sexo con amor. Ruido con compañía.
Me volví dependiente de la atención. Si no tenía notificaciones, me sentía invisible. Si no me miraban, me sentía rechazada. Si no me escribían, sentía que no valía nada. Y así, me convertí en esclava de la validación ajena.
También busqué en los excesos. Ropa, comida, salidas, alcohol. No porque lo disfrutara, sino porque me distraía. Porque anestesiaba. Porque llenaba el tiempo, aunque no llenara el alma.
Hubo días en los que me despertaba con una sensación de vacío tan grande que no quería salir de la cama. Pero me obligaba a maquillarme, a sonreír, a cumplir. Porque no sabía cómo pedir ayuda. Porque me daba vergüenza admitir que estaba rota.
Probé incluso cosas más oscuras. Jugué con fuego en lo espiritual. Busqué respuestas en lugares que antes me daban miedo. Me hablaron de energías, de cartas, de guías internos. Cualquier cosa menos Dios. Cualquier cosa que no me recordara a lo que había dejado atrás.
Y nada funcionaba. Todo era superficie. Todo era momentáneo. Todo me dejaba peor.
Pero aun así, seguía buscando. Porque si me detenía… tendría que aceptar que estaba perdida.