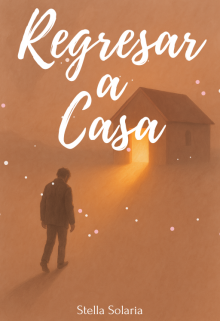Regresar a Casa
Capítulo 6: No fue fácil
Volver a sentir no fue bonito. Fue aterrador.
Cuando estás adormecida por mucho tiempo, cualquier emoción real se siente como un golpe. Y el miedo fue el primero que regresó.
No era miedo a Dios. Era miedo a mí misma. Miedo a ilusionarme. A volver a confiar. A levantar la mirada y darme cuenta de todo lo que había perdido.
Una parte de mí quería correr hacia Él. Gritar que lo necesitaba. Caer de rodillas sin filtro, sin plan. Pero otra parte... se quedó paralizada. Porque recordar lo que era estar cerca de Dios también traía de vuelta todo lo que rompí para alejarme.
Me sentía sucia. No por lo que había hecho, sino por cómo me veía. Como si mi alma todavía llevara pegado el polvo del camino. Como si no pudiera entrar a Su presencia sin antes arreglarme. Como si necesitara purificarme sola antes de hablarle.
Y ahí, justo ahí, fue donde me di cuenta de que no entendía nada de gracia.
Quería volver, pero no sabía cómo. ¿Había una oración correcta? ¿Un orden? ¿Tenía que arrepentirme primero? ¿De todo? ¿Y si me olvidaba de algo?
Me sentía una extraña en mi propia fe. Y ese miedo se metió bajo la piel.
No me alejé. Pero tampoco avancé.
Me quedé ahí, en ese punto exacto donde el alma empieza a despertar... y se da cuenta de lo mucho que duele sentir otra vez.
Antes, cuando pecaba, no dolía. Era rutina. Parte del personaje. Me equivocaba, sí, pero no lo sentía. Porque el corazón estaba apagado. Porque el alma estaba dormida.
Pero ahora... ahora que quería volver, cada paso en falso me desgarraba.
Fue como aprender a caminar con heridas abiertas. Cada caída dolía más que la anterior. Cada vez que me dejaba arrastrar por viejas costumbres, sentía que retrocedía kilómetros. Como si estuviera decepcionando no solo a Dios, sino a mí misma.
La diferencia no era el acto. Era el alma. Ahora dolía, porque ahora sí me importaba.
Un día estaba bien, escuchando alabanzas a escondidas, volviendo a orar bajito por las noches. Y al siguiente, despertaba en una cama que no era mía, con un vacío más fuerte que nunca.
Y esa mezcla... esperanza y vergüenza al mismo tiempo... era insoportable.
Pensaba: “¿De qué sirve querer cambiar si sigo cayendo? ¿De qué sirve volver si voy a fracasar otra vez?”
Me daban ganas de rendirme. De borrar el intento. De callar la chispa. Porque sentir esperanza y luego fallar, duele más que nunca haberla tenido.
Pero aun así... algo me detenía. Algo dentro de mí, aunque fuera pequeño, seguía empujando.
Y eso, entendí después, también era gracia.
No quería que nadie supiera lo que estaba pasando en mi interior. Me avergonzaba admitir que había tocado fondo, que ahora quería volver, que ya no sabía cómo.
El orgullo me decía: “Hazlo sola. Que no se note. Recupérate en silencio, sin que nadie te vea débil.”
Así que eso hice. Fingí normalidad. Mostré sonrisas. Pero por dentro, libraba una guerra.
Me sentía entre dos mundos. En uno, la vieja yo, con sus hábitos, su caos, su frialdad. En otro, la yo que apenas despertaba, con hambre, con sed, con miedo. Y me daba pavor que alguien se diera cuenta.
No quería preguntas. No quería consejos. No quería miradas de lástima ni sermones disfrazados de abrazos.
Quería sanar sola. Pero no podía.
Me estaba ahogando en un mar de emociones que no sabía cómo manejar. Lloraba por las noches sin razón aparente. Me sentía culpable por cada risa, por cada error, por cada paso lento.
Y aun así, no pedía ayuda.
Prefería cargar el peso antes que exponerme. Antes que confesar que había perdido el control. Que ya no podía más.
Fue entonces cuando entendí que el orgullo también es una prisión. Una que te hace creer que la vulnerabilidad es debilidad, cuando en realidad, es la puerta a la libertad.
Un día, después de una recaída particularmente dura, tomé el celular. No sabía a quién escribir. No sabía qué decir. Tenía el mensaje escrito, borrado, escrito de nuevo. Hasta que finalmente lo envié:
“¿Podemos hablar? No estoy bien.”
La respuesta fue casi inmediata. Era una amiga que nunca se había ido del todo. Había estado ahí en silencio, respetando mi distancia, esperando mi señal.
Nos encontramos en una cafetería. Yo no sabía cómo empezar. Pero ella no me exigió explicaciones. Solo escuchó. Me dejó llorar. Me dejó desahogarme. Me sostuvo el alma sin decirme cómo arreglarla.