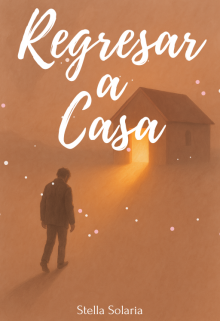Regresar a Casa
Capítulo 7: La oración que cambió todo
No fue una gran tragedia. No fue una catástrofe. Fue un cúmulo de cosas pequeñas, acumuladas, que se vinieron abajo en silencio. Como si de pronto el alma no pudiera cargar ni una gota más.
Ese día desperté con el pecho apretado. Todo me pesaba. El cuerpo, la mente, los recuerdos. Nada me dolía en particular, pero todo se sentía insoportable. Me levanté porque tenía que hacerlo. Pero cada movimiento era una carga.
Me sentía cansada de fingir. Cansada de intentar. Cansada de no poder avanzar del todo, ni retroceder del todo. Como si estuviera atrapada en medio de dos mundos. Sin pertenecer a ninguno.
Llevaba días sin orar. Semanas. Tal vez meses, si era honesta. Orar de verdad. No repetir frases. No cerrar los ojos por rutina. Hablo de abrir el alma, de exponer las heridas. De eso me había alejado.
Me senté en el piso de mi cuarto, la espalda contra la pared, sin música, sin distracciones. Y ahí… algo dentro de mí se rompió.
No pude llorar. Ni hablar. Ni pensar. Solo me abracé las rodillas y dejé que el silencio lo dijera todo. Estaba vacía. Seca. Exhausta.
Lo intenté a mi manera. Lo busqué con fuerza. Caminé sola lo más lejos que pude. Y aún así… seguía igual. Seguía rota.
Fue en ese instante cuando entendí que había llegado al límite. No podía más. Y lo más honesto que podía hacer… era decirlo.
No me arrodillé. No encendí una vela. No puse música suave de fondo. Solo abrí la boca y dejé salir lo poco que tenía.
“Dios… no sé cómo volver.”
Eso fue todo al principio. Una frase. Apenas un suspiro. Un lamento envuelto en vergüenza. Pero fue honesto. Por primera vez en mucho tiempo, no trataba de sonar bien. No trataba de convencer a nadie. Ni siquiera a Él.
“Estoy cansada. Me duele todo. No puedo más. Pero si tú todavía me quieres… si todavía estás ahí… por favor… haz algo. Porque yo ya no sé qué hacer.”
Fue lo más real que había dicho en meses. Ni una palabra religiosa. Ni un “Padre nuestro”. Solo el alma, cruda y quebrada, puesta sobre la mesa.
No sentí un rayo de luz. No escuché una voz audible. No pasó nada afuera. Pero por dentro… algo cambió.
Como si el peso se hubiera corrido apenas un centímetro. Como si una mano invisible dijera: “Está bien. Era todo lo que necesitaba oír.”
Me quedé ahí. En silencio. Sintiendo el eco de mi propia oración.
Y por primera vez… no me sentí rechazada.
Por primera vez… sentí que Dios me miraba. No con juicio si no con ternura.
Y entendí: no tenía que llegar con fuerza. Tenía que llegar con verdad.
Después de esa oración, esperé algo. No sabía qué exactamente. Tal vez una señal clara. Una palabra. Una emoción intensa. Algo que dijera: “Aquí estoy.”
Pero no vino nada de eso.
Pasaron las horas y la vida siguió. El mundo no se detuvo. El dolor no desapareció. Mi realidad no se transformó en un abrir y cerrar de ojos. Y por un momento, dudé. Pensé: “¿Y si fue solo emoción? ¿Y si no me escuchó?”
Pero al día siguiente, algo en mí era distinto. No se notaba por fuera. Pero por dentro, había una especie de paz. Pequeña. Frágil. Pero firme. Una certeza leve, pero constante: no estaba sola.
No fue un milagro. No fue una respuesta audible. Fue una presencia. Una compañía muda pero tangible. Como si Él estuviera diciendo: “No te dejé. Solo estaba esperando que me dejaras entrar.”
Y entendí que Dios no siempre responde como esperamos. A veces no mueve las circunstancias. A veces no cambia el entorno. A veces… simplemente se sienta contigo en el dolor y no se va.
Y eso, cuando lo aceptas, también es milagro.
Después de esa noche, comencé a hablarle de nuevo. No como antes, con fórmulas o frases repetidas. Esta vez era distinto. Más simple. Más humano.
Le hablaba mientras caminaba. Mientras lavaba los platos. Mientras lloraba en la ducha o me perdía viendo el techo. Ya no buscaba el momento “perfecto”. Ya no necesitaba un ritual. Solo quería hablarle.