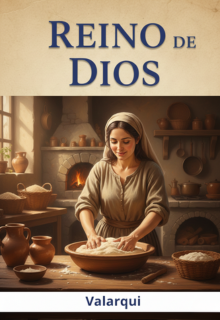Reino de Dios
CAPÍTULO 1:
CAPÍTULO 1: LAS PRIMERAS GRIETAS
El regreso al espejo roto
Masariego volvió a su apartamento tres días después.
No porque quisiera. Porque tenía que hacerlo. Porque si desaparecía completamente, el Ministerio lo buscaría. Porque la invisibilidad requería que pareciera normal mientras se volvía completamente diferente por adentro.
Encarnación lo había dejado marchar con instrucciones simples:
—Vuelve a tu vida. Pero permite que el Grano haga su trabajo. Las grietas aparecerán donde la presión sea mayor.
Su apartamento estaba exactamente como lo había dejado. La cama sin hacer (lo que nunca hacía). El café frío en la taza (lo que nunca permitía). Las ventanas que miraban hacia la ciudad gris (que nunca miraba directamente).
Se sentó en el borde de la cama y esperó.
No esperaba que pasara nada en particular. Solo esperaba. Permitía que el Grano hiciera su trabajo contra su corazón.
Y comenzó a sentir las grietas.
La jaula en el reflejo
A la mañana siguiente, Masariego se paró frente al espejo para afeitarse, como lo había hecho durante veinticinco años.
Se vio a sí mismo. Cuarenta y siete años. Rostro sin expresión. Ojos que parecían estar mirando algo a través de sus propias pupilas, como si no estuvieran completamente presentes en su propia cara.
Y pensó: «Esta no es la cara de un hombre. Esta es la cara de una máquina que ha aprendido a parecer humana».
No era un pensamiento que debiera tener. Se suponía que debía aceptar su reflejo como normal. Se suponía que debía proceder con el afeitado. Siete minutos. Como siempre.
Pero algo había grieta en él.
Comenzó a afeitarse. Pero mientras lo hacía, miró más allá del reflejo. Miró el fondo del espejo. Vio su apartamento detrás de él. Vio la precisión de todo. Vio cómo cada objeto estaba colocado exactamente donde debía estar. Vio cómo no había nada en su vida que fuera inesperado.
Y lo que vio fue una jaula.
No jaula hecha de barras. Jaula hecha de orden. Jaula hecha de precisión. Jaula hecha del acuerdo silencioso de que esto era vida.
La navaja resbaló.
Se cortó accidentalmente. Una gota de sangre cayó en el lavamanos blanco.
Era la primera sangre que vertía en años.
Y en el espejo, por un segundo, vio algo moverse detrás de él.
El silencio que acusa
Cuando Masariego llegó al Ministerio a las 8:00 a. m. (exactamente a tiempo, como siempre), algo extraño sucedió.
Nadie lo mencionó.
Había desaparecido durante tres días. Había desaparecido sin reportar. Había desaparecido sin explicación. Y nadie dijo nada. Ni una palabra. Ni una mirada de reproche.
Su escritorio estaba como lo había dejado. Sus expedientes estaban en el mismo lugar. Su vida estaba esperándolo como si no hubiera estado ausente en absoluto.
Era como si el Ministerio no hubiera notado su desaparición.
O como si hubiera notado, pero había decidido permitir que continuara.
O como si estuvieran esperando que cometiera un error.
Masariego abrió el primer archivo del día. Era un caso que había comenzado antes de su desaparición. Una familia que había sido marcada como «portadora de espiritualidad operativa». Estaban siendo monitoreados. Pronto serían reportados. Pronto serían ejecutados o recompactados.
Leyó los detalles.
Había un hijo de trece años. Parecía estar enseñando a otros niños a cantar. No canciones autorizadas. Canciones que no estaban en los archivos del Ministerio. Canciones que parecían ser sobre levadura. Sobre fermentación. Sobre pan.
Masariego levantó el teléfono para reportar.
Su dedo se detuvo sobre el botón.
Y pensó: «Ellos solo están respirando. Solo están intentando que el aire exista entre ellos».
Colgó el teléfono.
No reportó el caso.
Simplemente no lo hizo.
Lo que significaba que estaba participando en una conspiración de silencio. Lo que significaba que estaba convirtiéndose en lo que había sido entrenado para destruir. Lo que significaba que la grieta estaba creciendo.
Y en la oficina contigua, alguien levantó la mirada justo cuando él colgaba.
La ciudad que confiesa
Durante la siguiente semana, Masariego se dio cuenta de que estaba viendo la ciudad de manera diferente.
No era que la ciudad hubiera cambiado. Era que sus ojos habían sido abiertos. Era como si llevara lentes que revelaban lo que siempre había estado allí, pero oculto.
Cuando pasaba por una calle, ya no veía calles. Veía estructuras de significado que habían sido construidas para asegurar que la gente viviera de manera compactada. Veía cómo cada aspecto de la ciudad estaba diseñado para ser lo opuesto a la libertad, pero de una manera tan sutil que la gente no lo notaba.
Las calles perfectas no eran para permitir que la gente caminara libremente. Eran para asegurar que el movimiento fuera predecible. Que pudiera ser monitoreado. Que pudiera ser controlado.
Los edificios iguales no eran para proporcionar vivienda económica. Eran para asegurar que nadie tuviera más espacio que otro. Que nadie tuviera un lugar que fuera realmente suyo. Que todos vivieran en la ilusión de igualdad mientras en realidad estaban igualmente prisioneros.
El ruido constante de la ciudad no era resultado de la actividad. Era deliberado. Era un baño semántico diseñado para evitar que la gente escuchara su propia voz. Para evitar que escucharan el silencio. Para evitar que escucharan la frecuencia del Reino.
«Lo que antes me parecía orden —pensó Masariego—, ahora veo que es compactación. Lo que me parecía paz, ahora veo que es adormecimiento. Lo que me parecía seguridad, ahora veo que es jaula».
Y no podía dejar de verlo.
Una vez que la grieta se había abierto, no podía cerrarse.
Cada día, el Ministerio parecía más transparente. Cada mecanismo de control, más obvio. Y él, más expuesto.
#613 en Thriller
#167 en Paranormal
#70 en Mística
#realismometafísico, #distopíaespiritual, #thrillerteológicoángeles
Editado: 17.02.2026