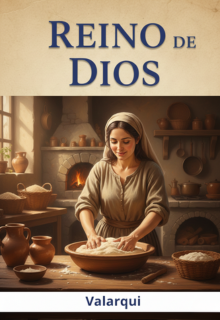Reino de Dios
CAPÍTULO 4: Tres tiempos antes
CAPÍTULO 4: LA CIUDAD DE PIEDRA
El despertador sonó a las 6:47 a. m.
No a las 6:45. No a las 6:50. A las 6:47, porque el Ministerio de Consistencia calculó que seis minutos y cuarenta y siete segundos era la cantidad óptima de tiempo para que una persona se levantara, se aseara y llegara a su escritorio exactamente a las 8:00 a. m. Dieciocho minutos para desayuno. Treinta y dos para el desplazamiento. Tres para el café.
La precisión era lo que mantenía todo en su lugar.
Masariego abrió los ojos dos segundos antes de que el despertador sonara. Llevaba veintidós años haciendo esto, y su cuerpo había aprendido a despertarse exactamente dos segundos antes de que la máquina de orden tocara. Era como si su propia biología hubiera sido reprogramada para ser consistente.
Se levantó.
La cama hizo el sonido que hacía cada mañana: un crujido específico en la esquina izquierda, causado por los resortes que habían estado bajo su peso durante una década. Podría haberla reemplazado. Pero eso habría requerido una solicitud de cambio de mobiliario, que habría requerido documentación, que habría requerido explicación. Era más fácil escuchar el mismo crujido cada mañana.
Caminó hacia la ventana.
La ciudad se extendía bajo él como un cementerio hecho de hormigón y acero. No porque fuera pobre. Era una ciudad rica. Próspera. Eficiente. Cada edificio estaba construido en ángulos rectos perfectos. Cada calle seguía una cuadrícula implacable. Cada luz estaba a exactamente la misma altura. Cada persona, si las miraras desde arriba, se movía como glóbulos rojos dentro de venas de cemento.
La ciudad no respiraba. Funcionaba.
Masariego observó cómo los primeros trabajadores comenzaban a salir de sus propias jaulas de piedra, en la oscuridad que aún dominaba las 7:00 a. m. Millones de personas. Millones de apartamentos idénticos. Millones de despertadores sonando a las 6:47.
«Esta es la normalidad», pensó, como pensaba cada mañana.
Y como cada mañana, apartó ese pensamiento.
El ritual de los siete minutos
El baño duraba exactamente siete minutos.
Ducha: cinco minutos (dos para mojarse, tres para lavarse, cero para disfrutar).
Secarse: noventa segundos.
Peinarse: treinta segundos.
Mientras se afeitaba, Masariego observaba su cara en el espejo. Era la cara de un hombre de cuarenta y siete años que había vivido exactamente cuarenta y siete años sin sorpresas. Las arrugas en su frente eran paralelas entre sí, como si hubieran sido diseñadas por un arquitecto. Su barbilla tenía la precisión de alguien que nunca había tenido una emoción lo suficientemente fuerte como para hacer que su mandíbula se tensara de manera inesperada.
Se preguntó, no por primera vez, si era él quien se parecía a la ciudad, o si la ciudad se parecía a él.
Click.
El cronómetro interno en su cabeza marcó el final del minuto siete.
El desayuno era siempre lo mismo: café (dos tazas, temperatura 67 grados Celsius), pan integral (dos rebanadas, sin mantequilla porque la mantequilla era impredecible) y un huevo. El huevo era el único elemento variable. Podía estar ligeramente más cocido un día, ligeramente menos cocido otro. Masariego lo sabía. Lo notaba. Pero no lo mencionaba.
No mencionaba las cosas que importaban en la ciudad de piedra.
En el café de hoy, había una partícula flotando. Una mota de algo. Podría haberla sacado. Pero no lo hizo. La bebió junto con el resto.
El ascensor hacia el infierno ordenado
A las 7:32, salió de su apartamento.
El elevador descendía en silencio —había sido diseñado para ser silencioso; el ruido era un signo de desorden. La música de fondo era la misma cada mañana: algo que podría haber sido composición original o podría haber sido ausencia de música diseñada para parecer música. Era difícil saber.
En la pantalla del elevador, un mensaje parpadeó:
«La consistencia es seguridad. La seguridad es libertad».
Masariego lo leyó por la cuadragésima séptima vez esta semana.
En la calle, el aire era gris. No por humo. Por densidad. Era como respirar agua espesa. Como si la atmósfera misma hubiera sido compactada. Masariego no recordaba haber respirado aire que no fuera así. Posiblemente porque no existía.
Caminó exactamente 1,3 kilómetros. Cruzó exactamente dieciséis calles. Pasó exactamente treinta y dos edificios.
En la calle 14, vio a un hombre siendo detenido por guardias. El hombre no resistía. Simplemente se dejaba llevar. Su rostro estaba vacío.
Masariego no disminuyó el paso. No aceleró. Caminó al mismo ritmo.
«Esa es la quinta detención esta semana en esta ruta», pensó.
Luego dejó de pensarlo.
El ministerio de lo invisible
El edificio donde trabajaba era indistinguible de los otros quince edificios en la manzana. Todos tenían exactamente cien metros de altura. Todos tenían exactamente doscientas ventanas. Todos reflejaban la luz del mismo modo, cruzándola en ángulos que no dejaban sombra.
Su tarjeta de acceso funcionó a las 7:59:52. Dieciséis segundos antes del requisito.
Masariego era bueno en su trabajo.
Era muy bueno.
El Ministerio de Consistencia empleaba a personas como él: auditores. Su función era vigilar. Monitorear. Detectar anomalías. Cualquier desviación de la norma. Cualquier grieta en la estructura.
Había un término para las personas que causaban grietas: «Portadores de Espiritualidad Operativa». El nombre era lo suficientemente inocuo. Pero lo que significaba era lo suficientemente peligroso.
Significaba gente que respiraba diferente.
Significaba gente que tenía espacios vacíos en sus vidas que no podían llenar con las cosas que suponía deberían llenar: trabajo, consumo, obediencia ordenada.
Masariego había pasado veinticinco años cazándolos.
Su expediente de 847 casos marcaba una tasa de identificación del 99,7 %. Casi perfecto. Casi como debe ser.
#613 en Thriller
#167 en Paranormal
#70 en Mística
#realismometafísico, #distopíaespiritual, #thrillerteológicoángeles
Editado: 17.02.2026