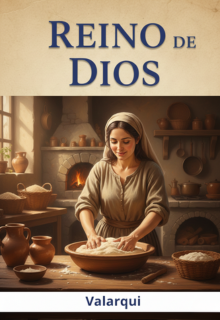Reino de Dios
Capítulo 16
CAPÍTULO 16: «El alba de la ejecución»
Año 16 - La violencia sagrada
El amanecer llegaba a la Plaza de la Consistencia como un parto lento y doloroso. El cielo no era rojo ni dorado, como debería serlo en una mañana normal. Era gris sucio, un gris que parecía haber sido colado a través de capas de ceniza y tierra compactada. Parecía que el mismo cielo se hubiera vuelto compacto.
La plaza —ese espacio que en otros tiempos fue destinado a mercados y conversaciones— estaba repleta. No de multitudes que venían voluntariamente. De masas que habían sido obligadas a venir. Malac había decretado que toda la ciudad presenciara lo que pasaría en el alba. La asistencia no era opcional. Era orden. Era deber. Era la última oportunidad del sistema para demostrar su poder absoluto.
Miles de personas de pie. Apretadas. Sofocadas. El aire mismo parecía ser parte del mecanismo de compresión. No había espacio para respirar —no físicamente, no mentalmente. La densidad de la multitud era tal que una persona empujada no caería. Simplemente sería absorbida por la masa de otros cuerpos.
Los guardias estaban en todas partes. No como protectores. Como contenedores. Con sus uniformes grises y sus rostros grises, parecían no ser personas sino extensiones del propio sistema. Llevaban armas que no eran para atacar. Eran para recordar. Cada rifle apuntado hacia la multitud era una frase incompleta que decía: «No te muevas. No respires. No seas».
Y el ruido. Dios, el ruido.
No era sonido natural. Era sonido manufacturado, bombeado a través de amplificadores que habían sido instalados alrededor de toda la plaza. Música de propaganda. Voces de funcionarios leyendo decretos. Estadísticas de «productividad» desde que el Desfermento había intensificado su control. Todo simultáneamente. Todo diseñado para saturar, para obliterar, para que el pensamiento independiente fuera literalmente imposible.
Una voz —la voz de Malac, amplificada hasta alcanzar un volumen que casi era físicamente palpable— resonaba desde los altavoces:
—Hoy presenciarán la exposición del crimen del Desfermento. Hoy verán a quienes han intentado sabotear el Orden. Hoy comprenderán que la Seguridad requiere Sacrificio. Que el Sistema requiere conformidad. Que la Vida requiere Obediencia.
Las palabras caían como martillazos. Cada una destinada a clavar más profundamente un clavo en la conciencia colectiva. El miedo palpitaba en la plaza como un corazón enfermo.
En el centro, sobre una plataforma de piedra gris, estaban alineados. No como personas. Como símbolos. Como objetos a ser desmantelados.
Había diecisiete condenados. Diecisiete portadores conocidos de levadura. Diecisiete que habían sido capturados en los últimos días, tras la intensificación de la represión. Algunos parecían rotos ya —sus cuerpos encorvados, sus ojos vacíos de resistencia. Otros mantenían una rigidez que podría haber sido dignidad o podría haber sido trauma.
Pero en el centro, separada de los otros por un espacio que parecía cargado de significado, estaba ella.
Encarnación.
Incluso en ese momento —rodeada de represión, de ruido, de poder absoluto manifestado visiblemente— había algo en ella que no podía ser compactado. Incluso encarcelada, incluso condenada, su presencia en la plaza era como una grieta en la piedra. Una grieta que se hacía más visible cuanto más presión se aplicaba.
No llevaba cadenas. Malac había decidido que las cadenas eran innecesarias. Como si su sola presencia fuera declaración de que el poder no necesitaba restricciones físicas. El poder era una atmósfera. Era gravedad. Era la naturaleza misma de la realidad en ese lugar.
Pero Encarnación no se veía comprimida por eso.
Masariego estaba en la multitud. Había encontrado un lugar cerca del borde, donde la densidad era marginalmente menos sofocante. Podía ver la plataforma. Podía ver a Encarnación. Y mientras sus ojos la encontraban, algo en su pecho —donde había guardado el Grano de Trigo durante todos estos años— comenzó a latir diferente.
No era miedo. Era reconocimiento. Era como si todo el cuerpo de Masariego supiera que lo que estaba por suceder sería el punto de quiebre. El momento en que toda la fermentación invisible alcanzaría la superficie.
Malac descendió desde su posición en los altavoces. Su cuerpo era una manifestación física de densidad absoluta. No era gordo. Era compacto. Era como si cada átomo de su ser hubiera sido presionado juntos hasta formar una cosa que no era completamente humana. Sus ojos eran ojos de piedra. Su voz, incluso sin amplificación ahora, sonaba como rocas golpeando rocas.
—Se les ha dado oportunidad de renunciar a esta herejía —dijo, dirigiéndose a los condenados pero hablando para la multitud—. Se les ha mostrado el error de su pensamiento. Se les ha ofrecido reintegración en el Sistema.
Pausa.
—Han rechazado la Misericordia.
La multitud contuvo la respiración. O tal vez fue obligada a contenerla. Era difícil saber dónde terminaba la represión sutil y dónde comenzaba la represión física.
—Serán Ejecutados. Y en su ejecución, será revelada una Verdad: que la Levadura no es Liberación. Es Enfermedad. Es Corrupción. Es la Antítesis del Orden que sostiene todas las cosas.
Malac se movió hacia el primer condenado. Un hombre viejo. Sus manos temblaban. Había pasado setenta años de su vida en el Sistema. Para él, la orden y el miedo eran lo mismo que respirar.
Pero antes de que Malac pudiera proceder, sucedió algo.
Encarnación se movió.
No fue un movimiento violento. No fue un intento de escape. Simplemente se adelantó. Se colocó entre el anciano y Malac. Su cuerpo —pequeño, aparentemente frágil, física y obviamente inferior en cualquier medida de fuerza— se interpuso.
—Si ejecutarán a alguien —dijo, su voz sorprendentemente clara a través de toda la plaza, sorprendentemente audible por encima del ruido de propaganda—, que sea a mí.
#613 en Thriller
#167 en Paranormal
#70 en Mística
#realismometafísico, #distopíaespiritual, #thrillerteológicoángeles
Editado: 17.02.2026