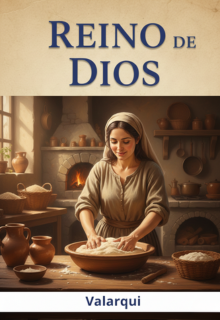Reino de Dios
Capítulo 23
CAPÍTULO 23: «La reforma del Reino»
Año 23 - La purificación interna
El Libro de Metatrón estaba en manos de Masariego.
No sabía exactamente cómo había llegado allí. Una noche, simplemente estaba. Azriel no lo había entregado. Metatrón no había aparecido. Simplemente, cuando Masariego despertó en la Torre de Observación, el Libro estaba descansando sobre la mesa de luz que flotaba en ese espacio que existía entre dimensiones.
Era pesado. No físicamente —parecía estar hecho de luz solidificada— sino con el peso del conocimiento. Con el peso de la verdad. Con el peso de saber que lo que contenía podría destruir vidas, podría revelar corrupción, podría transformar completamente la estructura de la Iglesia del Reino.
Masariego lo abrió.
Las palabras fluían. Pero no como palabras ordinarias. Como visiones. Como experiencias directas. Podía ver cada acto de cada persona. No solo los hechos físicos. Las intenciones. Los momentos de elección. Los puntos donde la levadura había sido aceptada o rechazada.
Vio al sacerdote de la Catedral. Su inocencia al principio. Su genuina devoción. El momento exacto donde había dejado de confiar en la levadura y había comenzado a intentar controlarla. El momento exacto donde el miedo había entrado —miedo de que sin control, todo se perdería. Y cómo ese miedo lo había transformado gradualmente de guardián en carcelero.
Vio a los otros líderes de la Iglesia. Algunos genuinamente corruptos. Hombres y mujeres que habían buscado poder desde el inicio. Que habían visto el despertar del Reino como oportunidad de establecerse en nuevas posiciones de autoridad.
Pero otros —y esto era lo más doloroso— eran personas ordinarias que simplemente habían hecho elecciones pequeñas que se habían acumulado. Que habían servido al Reino genuinamente pero que gradualmente, sin notarlo completamente, habían permitido que el éxito se convirtiera en arrogancia. Que habían permitido que la responsabilidad se convirtiera en poder. Que habían permitido que su rol de guardianes se convirtiera en rol de gobernantes.
Masariego cerró el Libro.
Y supo qué tenía que hacer.
No sería fácil. No sería limpio. Pero era necesario. Porque el Libro le había mostrado algo que no podía ser ignorado: que cada momento que pasaba sin revelación, la recompactación se profundizaba. Que cada generación que crecía bajo la Iglesia del Reino corrupta aprendía que la autoridad era correcta. Que el control era seguridad. Que el poder era virtud.
Masariego fue a la plaza central. Donde una vez Encarnación había sido ejecutada. Donde una vez toda la ciudad había recordado simultáneamente que podía respirar.
Y convocó a todos.
No fue anuncio formal. Fue simplemente la noticia que se propagó: Masariego estaría en la plaza. Quería hablar con la ciudad. Con la Iglesia. Con todos.
Vinieron miles. Los que amaban la Iglesia del Reino porque creían en lo que representaba. Los que se habían alejado porque sentían que había sido corrompida. Los nuevos que no sabían exactamente qué estaba sucediendo pero sentían que algo estaba roto.
Y Masariego levantó el Libro de Metatrón.
—He venido a revelar —dijo—. No para condenar. Para revelar. Porque la verdad revelada es poder que transforma. Y la verdad oculta es corrupción que devora.
Luego abrió el Libro.
Y comenzó a leer.
No en orden. No en forma que un historiador lo habría hecho. Simplemente permitió que el Libro se abriera donde necesitaba abrirse. Y leyó las historias que necesitaban ser contadas.
Primero, leyó sobre los genuinamente leudados. Los que había habido abundancia de —maestros que enseñaban porosidad sin buscar poder. Panaderos que hacían pan sin calcular quién era digno. Sanadores que curaban sin documentar. Cada uno fue nombrado. Cada uno fue visto públicamente. Y cuando sus historias fueron reveladas, la multitud comenzó a reconocer quiénes eran. Porque había algo en las historias que resonaba con lo que habían experimentado.
Una mujer en la multitud comenzó a llorar. —Ella fue mi maestra —dijo—. Ella me enseñó sin exigir nada a cambio. Y luego, la Iglesia la marginó porque no era «oficial».
Y otros comenzaron a compartir historias similares. De maestros que habían sido rechazados por la Iglesia. De sanadores que habían sido acusados de herejía. De Metrónomos que habían sido silenciados.
Luego, Masariego leyó sobre los corruptos.
Leyó sobre un líder de la Iglesia que había aceptado sobornos para «bendecir» proyectos de construcción de la Catedral. Que había permitido que fondos destinados a los pobres fueran desviados. Que había interpretado doctrinas de forma conveniente para mantener su poder.
El hombre estaba en la multitud. Cuando su historia fue revelada, intentó huir. Pero fue atrapado no por Masariego sino por la multitud. No para violencia. Para confrontación. Para que viera que su corrupción había sido vista. Que ya no podía operar en la sombra.
Luego, Masariego leyó sobre los ordinarios que habían hecho elecciones pequeñas.
El sacerdote de la Catedral. Su historia de inocencia corrompida por miedo. Su momento exacto de caída. No fue momento espectacular. Fue momento de elección callada. El momento en que decidió que confiar en la levadura era demasiado arriesgado. Que necesitaba control.
El sacerdote escuchó su propia historia siendo revelada. Y algo en él se quebrantó. Cayó de rodillas. Porque viéndose completamente —viéndose sin defensa, sin justificación— comprendió por primera vez lo que había hecho. No solo lo que había hecho externamente, sino internamente. Cómo había transformado el miedo en virtud. Cómo había justificado el control como cuidado.
—He fallado —dijo—. He fallado al Reino. He fallado a la levadura.
Y algo extraordinario sucedió.
La multitud no lo condenó. La multitud lo reconoció. Porque en su caída, vieron sus propias caídas. En su corrupción, vieron sus propias corrupciones. En su arrepentimiento, vieron la posibilidad de su propio arrepentimiento.
#613 en Thriller
#167 en Paranormal
#70 en Mística
#realismometafísico, #distopíaespiritual, #thrillerteológicoángeles
Editado: 17.02.2026