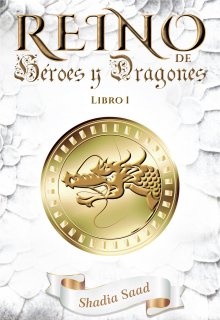Reino de héreoes y dragones
1. El sueño
Oguen, ciudad Capital de ORMON.
La luz del alba entró por la ventana desgastada que conectaba el interior de la habitación de Maya con las silenciosas calles de Oguen. El sol parecía apenas estar despertando y dedicar el primer saludo del día solo para ella. A diferencia de las últimas noches, esa había sido una buena. Sin sueños enigmáticos, ni pesadillas perturbadoras, había sido como un regalo de parte de los dioses, aunque si hubiese venido del mismo Hel, ella igual lo habría aceptado. Una sonrisa casi invisible bailó en sus labios antes de retirar las sábanas de su cuerpo, cambiarse la ropa y, con el sigilo propio de un ladrón, salir por la ventana.
Las calles aún estaban vacías y resguardadas bajo la falsa seguridad que brindaba el alba, sin el bullicio de los vendedores que anunciaban sus productos y sin las personas que mendigaban comida a las afueras del mercado, Maya casi podía imaginar que vivía en el lado derecho de la ciudad, donde toda la vida era más fácil. Sus pisadas sobre el asfalto y el roce de la túnica, vieja y desgastada, era lo único que se escuchaba alrededor. Apresuró el paso y esquivó las cajas llenas de basura que habían dejado los vendedores del mercado el día anterior hasta que fue saliendo de su pequeña villa, alejándose cada vez más de las pintorescas callejuelas desteñidas que daban forma a la parte más pobre de la ciudad de Oguen. En menos de diez minutos se encontró pasando la villa inmortal y observando el inicio del bosque de Érgon.
Desde que tenía uso de razón había escuchado y leído cientos de historias relacionadas al bosque y, en cada una de ellas, se hacía énfasis del respeto que se le debía dar si alguien deseaba aventurarse allí dentro. Ella era consciente de eso. Los libros le habían ayudado a instruirse tanto como era posible sobre el bosque y sus criaturas. Pero nada conseguía frenar su curiosidad. La misma que la había atraído como la abeja a la miel, justo a donde se encontraba en esos momentos.
Los cazadores le habían hablado durante años sobre los peligros del lugar, pero aun cuando era una niña ya podía ser bastante difícil de persuadir, ahora que era una mujer se podría decir que era una tarea imposible. Así que por el contrario, sus advertencias lo único que consiguieron fue incrementar su ansia de ver. Gracias a eso podía alardear de ser capaz de adentrarse mucho más profundo de lo que cualquier cazador ha llegado jamás.
Dió una última mirada a las calles vacías tras ella, cerciorándose de no estar a la vista de ojos curiosos que nunca faltaban y se sumergió en la espesura del bosque. A pesar de la poca iluminación sabía que habría sido capaz de emprender su camino, incluso, con los ojos cerrados. La arena estaba removida y llana debido a la infinidad de veces que había pasado por allí en los últimos años y sin embargo, nunca se cansaba de deleitarse con el olor a tierra, o la forma en que el aire se volvía más puro dentro del bosque y el viento salvaje entre los árboles rugía a su alrededor.
El sol aún no estaba en todo su esplendor y a su alrededor, el silencio era interrumpido por su pesada respiración y las sutiles pisadas de los animales que empezaban su día. El pensamiento de lanzar una plegaria a los dioses atravesó de pronto su mente, pero tan rápido como llegó la idea a su cabeza, así mismo la desechó.
Hacía años que había dejado de rendir algún tributo a los dioses. Sin embargo, cuando entraba en el bosque, o se adentraba en alguno de los muchos libros de magia que había obtenido de forma poco honrada algo dentro de ella parecía vibrar. Era una sensación inigualable que, a pesar del tiempo, no había podido ser capaz de explicar, como muchas otras cosas en su vida, pero era esa sensación la que le hacía mostrar su respeto a la magia.
El sonido del agua corriendo empezó a escucharse. Poco a poco el mundo a su alrededor pareció despertar, y con ellos, una chispa de algo así como una extraña energía se activó en su interior. Los rayos de luz se filtraban entre las ramas altas de los árboles bañando todo el lugar del más bello color naranja y los murmullos, en algún idioma olvidado incluso para sus dioses, se empezaron a escuchar y ojos de diversos colores y formas ocultos entre los helechos y arbustos le daban la bienvenida. Maya no le rezaba a los dioses, pero le tenía gran respeto a las criaturas que ahí habitaban, así como a las razas antiguas de ninfas, elfos o hadas. De alguna manera su admiración y afinidad siempre había estado con ellas en lugar de sus creadores.
En el bosque todo estaba vivo y listo para luego informar a los guardianes. Esa era una regla básica que cualquier principiante que quisiera entrar al bosque debía saber, ella lo había aprendido de la peor forma posible. Los Ent, guardianes del bosque, son los encargados de mantener el orden en el lugar; creados por el poder del dios Reagan, señor de los bosques. Una combinación entre humano y árbol. Su cuerpo tiene las mismas partes que un humano, pero su piel era del mismo material de la corteza. Con un tamaño descomunalmente grande y dedos que se alargan de la misma forma en que las ramas crecen en los árboles, capaces de despedazar a cualquiera que intente dañar el lugar o atentar contra la naturaleza misma del bosque.
El suelo tosco cambió bajo sus pies hasta hacerse blando, la brisa le azotaba el rostro y le refrescaba la piel acalorada por el camino. Los frondosos árboles se fueron dispersando a su alrededor y la planicie verde y húmeda, propia de los lagos, se abrió paso frente a sus ojos. La inspiración y el suspiro soñador que escapó de sus labios se repetía como una plegaria cada vez que llegaba al lugar. Sin importar cuantas veces lo veía, o cuántos años habían pasado desde que lo encontró por mera casualidad la primera vez, el paisaje siempre conseguía dejarla sin aliento.