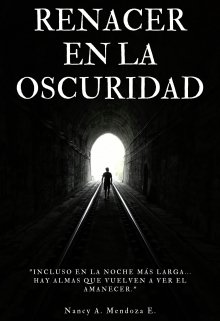Renacer en la Oscuridad
Capítulo 16: Ecos de Guerra
El hospital improvisado olía a desinfectante y desesperanza.
Las luces parpadeaban, como si el edificio mismo dudara en seguir en pie.
Maider yacía en una cama de metal, con el brazo izquierdo vendado y el pecho vendado apresuradamente.
Respiraba con dificultad, pero respiraba.
Edward Tanner no se había movido de su lado.
Ni un solo segundo.
Sentado en una silla desvencijada, con la camisa manchada de sangre —parte suya, parte de ella—, no apartaba los ojos de su compañera.
La mirada azul, normalmente bromista, era ahora hielo puro.
Stephen Walker, desde el fondo de la habitación, fumaba un cigarrillo como si fuera su única ancla a la realidad.
—No debería estar fumando aquí —gruñó Edward, la voz ronca de tanto callar.
Stephen soltó una carcajada hueca.
—Y yo no debería ser un maldito delincuente, ¿no?
—Exhaló una bocanada de humo—. Cada quien hace lo que puede para sobrevivir.
Johannes Collen, con el muslo vendado, entró apoyándose en una muleta improvisada.
Su rostro curtido, endurecido por años de guerra contra la corrupción, se veía más viejo esa noche.
—¿Cómo sigue? —preguntó en voz baja, acercándose.
Edward apenas despegó los labios.
—Viva.
Por ahora.
Un silencio pesado cayó sobre el cuarto.
El tipo de silencio que sólo conocen los que han perdido demasiado.
—No podemos quedarnos mucho tiempo —advirtió Johannes—. Si los Blair rastrean nuestra ubicación, vendrán a terminar lo que empezaron.
Edward se incorporó lentamente.
—Que vengan.
Los voy a estar esperando.
La rabia en su voz era tan densa que Stephen se removió incómodo.
—No es así como vamos a ganar esta guerra, hermano —dijo el traficante, apagando el cigarrillo contra la suela de su bota—. No sobreviviendo por orgullo. Tenemos que pensar... frío.
Edward caminó hacia la ventana, la mirada perdida en la noche oscura.
Cada estrella allá afuera parecía un disparo no hecho.
Cada sombra, una amenaza latente.
—¿Frío? —escupió—. ¿Después de todo lo que hicieron? ¿Después de usarla como carnada? ¡Después de dispararle como a un perro callejero!
La cama crujió ligeramente cuando Maider se movió.
Sus párpados temblaron.
Edward corrió a su lado, tomando su mano con cuidado.
—Stone... —susurró.
Los otros dos hombres retrocedieron, dándoles espacio.
Maider abrió los ojos apenas, nublados por el dolor y la fiebre.
—¿E-Edward...? —balbuceó, apenas audible.
—Aquí estoy. No te vas a ir a ningún maldito lado —prometió, acariciando su frente.
Ella sonrió débilmente.
—Te ves... horrible.
Edward soltó una carcajada ahogada, el pecho apretado.
—Tú tampoco luces como modelo, preciosa.
Ella intentó reír, pero un espasmo de dolor la obligó a apretar los labios.
—Shhh... tranquila —murmuró Edward, mirando de reojo a Johannes.
El jefe asintió.
—Necesitamos trasladarla. Ahora.
Stephen se movió ágilmente.
—Tengo un contacto. Hay una vieja casa en las afueras. Nadie la va a buscar ahí.
Puedo arreglarlo.
Johannes lanzó una mirada rápida a Edward, quien simplemente asintió.
Tenían que moverse.
Antes de que fuera demasiado tarde.
La noche se tragó la camioneta como un lobo hambriento.
Maider, aún inconsciente, descansaba sobre Edward, quien la sujetaba como si el solo hecho de soltarla fuera a romperla.
Johannes revisaba el retrovisor cada diez segundos.
Stephen conducía en silencio, sus ojos fijos en la carretera solitaria.
—¿De verdad crees que el menor de los Blair nos dejó ir por compasión? —preguntó Johannes de repente.
Edward apretó la mandíbula.
—No.
Nos dejó ir porque tiene miedo.
—¿Miedo de qué? —inquirió Stephen sin apartar la vista del camino.
Edward bajó la mirada hacia Maider, acariciándole suavemente el cabello.
—De lo que somos capaces ahora.
Una determinación nueva había nacido en ellos.
Algo que ni el dolor, ni la pérdida, ni siquiera el miedo podía apagar.
Una furia justa.
Un fuego que quemaba más que la pólvora.
—Cuando Stone esté de pie otra vez —dijo Edward, la voz más fría que nunca—, vamos a volver.
Y esta vez, no vamos a cometer el error de dejar a ningún Blair respirando.
Stephen soltó una carcajada breve, sombría.
—Bienvenido a las sombras, Tanner.
Johannes solo asintió, su rostro endurecido en una máscara de guerra.
Y en el asiento trasero, aunque inconsciente, Maider Stone pareció sonreír apenas.
Como si supiera que aún no era su hora.
No.
Su hora estaba apenas comenzando.