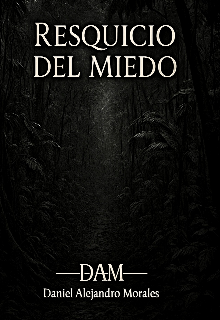Resquicio Del Miedo
RESQUICIO
Un resquicio de luz, apenas un hilo pálido entre la espesura, me impulsó a seguir avanzando hacia el campamento.
La amenaza parecía haberse desvanecido… o tal vez estaba esperando el momento justo para volver.
La humedad era pegajosa, densa. Se aferraba a la piel y a la ropa como si quisiera arrastrarme hacia el suelo.
El aire pesaba; olía a tierra mojada, a moho viejo, a esa mezcla dulce y corrosiva de vegetación en descomposición.
Cada respiración era un esfuerzo.
Entre la oscuridad, alcancé a escuchar el murmullo constante de un arroyo.
Esa guía me daba una dirección: si llegaba al río, podría seguir la orilla y abrirme paso entre los obstáculos.
Entonces, voces.
No palabras.
Solo voces.
Un susurro.
Después, nada.
Un silencio cortado de golpe.
Un crujido de ramas.
Un seguimiento claro.
Alguien —o algo— avanzaba conmigo.
Esta vez, mi actitud era distinta.
El miedo seguía ahí, pero ya no me dominaba.
Estaba decidido a enfrentar lo que fuera.
Una ave nocturna salió disparada entre las sombras, como impulsada por puro terror, perdiéndose en la profundidad del silencio.
Ese aleteo me dio la confirmación: no estaba solo.
La selva había quedado muda.Los grillos.
Las cigarras.
Las ranas.
Todo detenido.
Ese silencio antinatural amplificó el latido de mi corazón hasta hacerlo audible.
Y entonces, pasó lo único capaz de cortar esa tensión.
Lo vi.
Él me vio.
Nos encontramos en medio de la oscuridad.
Nos abrazamos sin decir una palabra.
Maty.
No estábamos solos.
La presencia seguía ahí, escondida entre los árboles.
Esperando su momento.