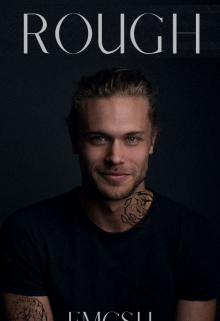Rough
Capítulo 1
Emily Syer
Salí de mi departamento con nada más que mi cartera cuando mi jefe me comunicó que tenía que recibir a alguien que llegaba a la ciudad. Qué poco ético, la verdad. Pero estaba acostumbrada. Me había texteado que llegaba a las 6:45 pm a Miami. Miré mi reloj. El vuelo llegaba en 30 minutos y yo vivía a 45 minutos del lugar. Cerré mis ojos indignada. Iba a matarme, lo sabía.
Gemí.
Me subí a mi auto y, con un poco de música para calmar mis nervios, conduje hacia el Aeropuerto Internacional de Miami.
-Calma, Emily- pensé. Seguro comprendería que nuevamente había dejado el celular olvidado en algún lugar entre los montones de papeles que tenía que revisar. Mi jefe había decidido comunicarme que el papeleo para el negocio con los inversionistas japoneses tenía que estar listo para la primera hora del día siguiente, y había estado pautado para un mes después.
Comenzaba a pensar que hacía todo esto a propósito.
No, no te ilusiones, Emily. Nadie comprendería por qué lo van a buscar tarde al aeropuerto solo porque dejas olvidado el teléfono. Es tu responsabilidad.
¡Pero también era responsabilidad de mi jefe trabajar a ritmo! Aquí todos teníamos culpa. Punto.
Había estudiado comercios internacionales en la universidad y después de graduarme hace dos años, estaba experimentando en otras empresas. De alguna u otra forma quería aprender antes de independizarme, y hasta ahora me he dado cuenta de que no todos confían en una recién egresada para ocupar uno de los mayores cargos, razón por la cual mi actual trabajo constaba de ser una simple secretaria. Una secretaria que hacía gran parte del trabajo, para ser sincera. Pero no importa, aguantaba callada. Una aprende como puede. Pero de a poco me iré ganando el lugar, por lo menos hasta que esté lista para desplegar mis alas.
Honestamente era una chica del montón, simple y normalita. Tenía un apartamento decente y un auto bueno que me sacaba de mis apuros. No uno de estos modelos del último año, pero si uno bonito. Había comenzado a trabajar desde los 12 años. Primero vendía dulces los fines de semana con mi madre, en un puesto que armaba en el patio delantero de mi casa. A los 15 años cuidaba niños. Para los 18 mi padre completó el dinero que me faltaba para mi primer auto. Luego de ahí fue inversión tras inversión.
Reunía, vendía mi auto y completaba, hasta ahora. Eso y el famoso préstamo bancario. Realmente era de esas, de esas chicas que necesitan sus propias cosas, sus propios bienes y su propia vida.
"Nada te va a ser más feliz que no depender de nadie, Em", me había dicho mi padre desde siempre. Él jamás de equivocaba.
Tomé una nota mental para hacerle mi llamada de rutina. Mi madre me mataría si dejaba pasar más de dos días sin saber de ella.
Paré para comprar dos cafés en un Starbucks que me encontré en el camino. Le indiqué a la chica que me atendía desde el auto que empacara unas galletas y unos muffins de arándano también, así tal vez la persona a la que iba a buscar tendría un poco de piedad y no se molestaría por llegar tan tarde. Miré hacia el cielo cuando comencé a retomar el camino. Iba a llover fuerte.
Coloqué en la radio una emisora que transmitía el clima y puse los cafés en el asiento de atrás, rogándole al cielo para que no se derramaran. Mi suerte tampoco es que era la mejor. Ya les cuento que llevo mucho tiempo con el mismo jefe incompetente. La voz del locutor estaba informando de una tormenta fuerte de la que tal vez deberíamos cuidarnos.
Por lo menos había traído un suéter para el frío. Maldije haber dejado el paraguas en casa. 24 años y aún no aprendía de los previstos que mi madre tanto se había esforzado por hacerme ver. Sabía que algún día iba a morir por despistada, y ponía a Dios de testigo porque realmente se escapaba de mis manos el ser así.
Luego de lo que parecía una eternidad, gracias al tráfico, me estacioné en el aparcamiento que ofrecía el aeropuerto. Desconecté mi teléfono y lo metí en mi cartera. Me arreglé el cabello soltando la goma que lo sujetaba, cayendo hacia los lados de mi rostro en largas ondas castañas.
Por lo menos estaba presentable.
Había llegado a mi apartamento justo antes de que mi jefe me enviara el mensaje, por lo que aún vestía de la misma forma en la que había ido a trabajar. No, no le bastaba con sacarme el jugo en la empresa. Así era. Portaba una camisa abotonada hasta una altura respetable y un Blue Jean, junto a unos simples tacones que ayudaban a estilizar mis piernas. Y cruzado, un bolso pequeño de color caramelo, de estos de cuero supermonos. No iba cargada de maquillaje, así que por ese lado iba bien.
Tomé los cafés y los bocadillos de arándanos y caminé rápido hacia la muy alejada entrada del aeropuerto, ya había comenzado a llover aquí. Según el desconocido locutor, la tormenta había comenzado hace horas en otros lugares del país.
El aire frío del interior me recibió abrazando mi cuerpo, ocasionando que la piel se me erizara. No me gustaban mucho los aeropuertos. No por nada especial, sino porque eran a veces tan grandes que me perdía con facilidad. ¿Cómo es que uno ve a las personas tranquilas sabiendo hacia dónde tienen que ir? Eso me sacaba del montón que les mencioné antes. Despistada, perdida y en las nubes son palabras que pueden perfectamente describirme. Les doy permiso para que las usen cuando se refieran a mi persona.
Me dirigí a la sala donde todos esperaban bien sea su vuelo o a las personas, pero no vi a nadie con la descripción que me habían dado en ningún sitio. Miré mi teléfono y no tenía ningún mensaje. Puse los cafés con los bocadillos en una de las sillas de espera y me senté en la silla que le seguía mientras me colocaba el sobretodo color caramelo que había puesto sobre uno de mis antebrazos antes de bajar del auto. Suspiré. Al parecer iba a tener que esperar un tiempo. No tardé en volverme a poner de pie rápidamente.