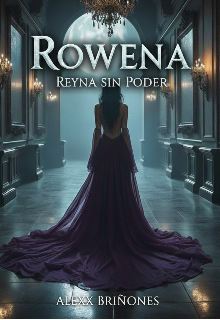Rowena
Capítulo 1
El sol caía oblicuo sobre el Puerto de Absenar, pintando las cuerdas de las barcas y las velas recogidas con un brillo rojizo que hacía parecer noble hasta la herrumbre. El muelle olía a hiedra de pescado, brea y sudor; los gritos de los marineros se entrelazaban con el golpeteo de las tinajas y el canto metálico de una gaviota que no se iba. Barcas pequeñas entraban y salían como insectos en la superficie, remos que cortaban la luz en trazos breves. Un carruaje chirrió al detenerse; el cochero lanzó la rienda sin apuro y dejó que la rueda girara en el barro salado.
Rowena bajó de la carreta con la calma de quien ha conocido peores caminos y ha aprendido a elegir la manera de cruzarlos. Su vestido era modesto, de lana lavada muchas veces hasta perder color, pero no descuidado: las costuras reparadas con manos hábiles hablaban de una mujer que no pedía lástima. Su mirada, sin embargo, no conciliaba con la ropa; era calculadora, como una brújula que, en vez de norte, apuntaba a opciones. Observó el muelle en un barrido rápido: puestos de pescado con escamas que brillaban como monedas, vendedores que limpiaban cuchillos, niños que jugaban a simular marineros. Todo le daba información. Todo se convertía en herramienta.
Se acercó a una vendedora de conservas enlatadas, una mujer con el cabello atado en un pañuelo azul y las manos manchadas de aceite. La vendedora alzó la barbilla con desconfianza; los forasteros traían a menudo pedidos absurdos, promesas vanas o trucos de bolsillo. Rowena sonrió, una sonrisa medida, y sacó de debajo de la capa un librito gastado que fingía ser un cuaderno de apuntes.
—Dime qué vende la gente cuando tiene miedo. ¿Pan? ¿Silencio? —dijo, sin más, y dejó que la frase flotara en el crepúsculo—. Yo vendo esperanza, y viene envuelta en monedas.
La vendedora la miró y, a pesar de sí, soltó una risita corta.
—La esperanza no paga el alquiler —respondió la mujer—. Ni calma la sed de los que vuelven con las redes vacías.
Rowena apoyó la palma en el mostrador, como quien calibrara la vida de la mujer, y habló con esa voz que no exigía credulidad, sino que la ofrecía en bandeja.
—Soy reportera de caridad —dijo, como si el título fuera su tarjeta de presentación—. Escribo cartas a los que pueden dar un puerto seco, les cuento historias de aquí para que entiendan qué se necesita. A veces, a cambio, llegan monedas. No prometo milagros: prometo que cuento la verdad con una forma que convence.
La vendedora frunció el ceño, claramente dudando de la palabra. Alrededor, un par de marineros se acercaron, atraídos por la charla. Rowena dejó que la multitud hiciera su parte; un público, por pequeño que fuera, convertía la duda en atención.
—¿Y qué clase de verdad vendes, entonces? —preguntó uno de ellos, con voz rasposa—. ¿La que hace llorar a los que la leen o la que abre la bolsa?
Rowena le devolvió la mirada sin titubear.
—La que abre la bolsa —replicó. Tenía esa seguridad en las frases cortas que parecía toda suya; como si la palabra ya viniera atada a una sensación que les pertenecía por derecho—. Pero no con promesas falsas. Les muestro rostros, nombres, heridas. Les devuelvo el placer de creer que su dinero hace algo más que limpiar su conciencia.
Hubo un instante de silencio. La vendedora tosió y apartó la vista, pensativa. Rowena aprovechó la pausa para mirar sus manos con intención, como si el gesto fuera parte de la historia que vendía. las manos de Rowena estaban marcadas por callos finos en las palmas, recuerdos de cuerdas y mesas, de costuras hechas con prisa en habitaciones sin sol. Una cicatriz blanquecina cruzaba el dedo índice —un recuerdo viejo, redondeado por años—. Entre los nudillos, un amuleto colgaba de una cadena de cuero: un pequeño trozo de hueso tallado, mate por el roce. Lo tocó apenas, con la yema del pulgar. El objeto perteneció a su madre; así lo decía la costura del tiempo que la hizo profunda. Ese amuleto olía a puerto y a pan, y en él Rowena guardaba memorias que no decía en voz alta: noches en vela, promesas ocultas, la primera vez que aprendió a mentir para no morir de hambre. Sus manos contaban una historia que la ropa no podía ocultar.
La vendedora la observó con una curiosidad nueva, como si hubiera descubierto la veta de un mineral.
—¿Y si no vienen las monedas? —preguntó—. ¿Qué haces?
Rowena encogió los hombros con una elegancia fría.
—Entonces les doy lo que les quede: compañía. O una carta que habla de su desgracia en términos que la vuelven interesante. Incluso la pena, bien enmarcada, puede convertirse en algo que llame a la generosidad.
Un muchacho se acercó corriendo, con la camisa arremangada y una red al hombro. En su cara llevaba la suciedad de quien había pasado el día entre barro y redes deshilachadas. Se inclinó para pedir un poco de cambio a la vendedora, y Rowena lo miró con economía de gesto: un centavo para la boca, una palabra para la memoria de la ciudad. Ella sabía calcular adónde debía poner su atención para obtener resultado.
—¿Y no te da vergüenza? —murmuró el muchacho, con una mezcla de resentimiento y admiración—. Vender lamentos como si fueran postales.
Rowena sonrió, no con la intención de convencer, sino con la de no dejarse impresionar.
—La vergüenza no compra pescado —dijo—. Y a veces la gente prefiere abrir la bolsa y fingir que su pena es caridad. Yo solo les doy el texto que necesitan para hacerlo sin sentirse ridículos.
El muchacho se rió, resignado. Alrededor, la tarde iba perdiendo su calor; la bruma se arremolinaba entre los mástiles y las cuerdas empezaban a emitir ese olor a húmedo que anuncia la noche. Rowena guardó el librito y observó otra vez el muelle como si leyera una carta ya conocida. Había peligro sutil en ese lugar: ladrones discretos, patrones que compraban lealtades con ron, guardias que preferían mirar a otro lado. Pero su postura no flaqueaba. La seguridad que emanaba no era arrogancia; era cálculo. Era la convicción de quien sabe que la supervivencia es una suma de pequeñas victorias y que cada encuentro puede convertirse en una puerta.
Editado: 23.01.2026