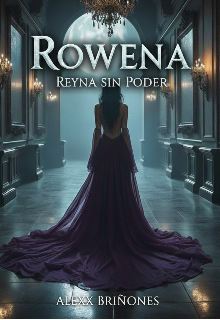Rowena
Capitulo 2
El barrio olía a ceniza y pan recién horneado. A lo lejos, la colina donde ardían las farolas parecía un dragón dormido: manchas de luz que se estiraban y se encogían con el viento. Rowena caminó por la callejuela con la capucha echada hacia adelante; el calor de la noche se pegaba a la piel como si las paredes mismas exudaran brasas. Las casas seguían la misma inclinación torcida, ventanas cerradas con tablas clavadas por dentro, puertas que crujían si alguien pasaba demasiado fuerte.
Marisol la esperaba en el umbral de su casa, el escalón iluminado por una lamparilla de aceite que lanzaba sombras largas y tambaleantes. Tenía la espalda recta, como si esa fuera la única forma de sostener las cosas que no se reparaban. Cuando Rowena llegó, la mujer apretó los labios y apartó la mano un segundo de la cadena que colgaba de su cuello; el amuleto, un disco de metal labrado con un sol partido, brilló con un destello frío.
—Llegas tarde —dijo Marisol sin levantar la voz, pero con una dureza que no permitía réplica.
Rowena vaciló en el umbral, sintiendo la casa como un animal que la reconocía y se retraía. Dentro, el aire era denso, cargado de caldo saliendo de una olla en la cocina y de la madera vieja que exhalaba humo. En la mesa había un mantel remendado, fotografías pegadas en la pared con cera derretida, y un pequeño altar cubierto por un paño donde la luz dibujaba iconos borrosos.
—Tu callejón estaba vigilado —dijo Rowena. —Sé moverte. No quería llamar la atención.
Marisol la miró durante un tiempo que fue toda reproche. Sus manos, huesudas y manchadas del trabajo de los años, se movieron hacia el amuleto. Lo tocó con la yema de los dedos como si quisiera comprobar que todavía estaba allí, como si lo hiciera para anclar un recuerdo que el resto de su cuerpo no sostenía. La nostalgia afloró en esa caricia: no era sólo miedo, era miedo mezclado con lo que había sido antes de la violencia, antes de que los hombres del tribunal empezaran a venir a pedir nombres.
—Pensé que te habías ido para siempre —musitó Marisol, la voz más blanda que la escena permitía—. Que me habías dejado sola para enfrentar... para que nos olvidasen.
Rowena se acercó y dejó la capucha en el respaldo de una silla. La habitación olía a especias y a jabón viejo; en un rincón, la lámpara proyectaba un mapa de grietas en la pared. Se podía ver en su rostro la sombra de una juventud gastada, de decisiones tomadas en la penumbra por necesidad.
—Nunca te dejaría sola, mamá —respondió Rowena. Sus palabras eran medidas, como quien entrega monedas contadas—. No era para huir. Era para aprender.
Marisol rió, un sonido seco. Sus ojos se hundieron en unas ojeras profundas que hablaban de noches en vela y de rezos que no habían sido respondidos.
—Aprender a qué, niña —preguntó—. ¿A mentir? ¿A vender la sangre del barrio por un puesto en la corte? No quiero que mi criatura termine en un altar para el escarnio.
La frase cayó como una piedra en el centro de la cocina. Rowena sintió que el aire se volvía más pesado; la palabra "altar" abrió una memoria: procesiones, linchamientos rituales de reputaciones, mujeres de otras eras puestas en público para que la furia se apaciguara. Vio a la madre joven que había enseñado a coser, a la madre que había vendido manteca para conseguir medicinas, y supo que la advertencia venía de algo más primitivo que el orgullo: de miedo, de protección.
Rowena se acercó y se tomó la mano de Marisol con una determinación que no parecía combinar con su sonrisa.
—No voy a rezar por convertirte en espectáculo —dijo, y la voz le tembló en la línea final; era una promesa y una promesa rota a medias—. Voy a comprar la paz.
Marisol la miró como si no entendiera del todo la frase. "Comprar la paz" era algo tangible y terrible al mismo tiempo: sobornos, alianzas, pactos con hombres de las sombras. Pero la posibilidad de que su hija, su sangre, pudiera regresar con un escudo en lugar de una cruz la hizo encoger el gesto.
—¿Con qué, Rowena? —preguntó con incertidumbre. —Con qué vas a comprar algo que no se vende, hija. ¿Con la misma moneda que pide la corte? ¿Tu honor?
Rowena dejó escapar un suspiro. Había recorrido plazas y oficinas, había hablado con hombres de trajes limpios y manos manchadas por el trabajo de la ciudad, había observado cómo se movían los hilos. Cada paso la había endurecido y la había dejado una sombra de la muchacha que una vez corrió descalza por las escaleras de esta casa.
—Con todo lo que tengo —dijo—. Con los contactos que he hecho, con las promesas que puedo devolver en favores medidos. No será fácil. No será limpio. Pero es lo único que conozco para protegernos.
Marisol apretó el amuleto entre los dedos, cerrando la palma hasta que se marcó la huella del metal en la piel. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lágrimas. Sus reproches, siempre revestidos de dureza, tenían en ese momento una lacerante ternura.
—Mi criatura —dijo, y la palabra sonó como un recuerdo que dolía—. Yo solo quiero que vuelvas entera. Que no te devoren esos hombres con etiqueta y juramentos falsos. No quiero que pagues su deuda con lo que nunca te pertenece.
Rowena sintió una oleada de culpa que le apretó la garganta. Las noches en que no volvió, las veces que no respondió a llamadas por obligación o por peligro, las decisiones que la arrancaron de la infancia de su madre, todo regresaba en pequeñas escenas que ardían con la misma ferocidad que las lámparas en la colina.
—Lo sé —contestó, bajando la voz—. Y lo siento. A veces creo que he sido cobarde y otras un monstruo. Pero no quiero que nos humillen. No quiero que estés presente para ver... para ver cómo nos convierten en ejemplos. Voy a conseguir que nos dejen en paz, aunque tenga que comprar esa paz con lo que tengo.
Marisol dejó escapar un suspiro profundo. Sus dedos, todavía sobre el amuleto, temblaron un poco. Luego alzó la vista y por un instante la mujer dejó de ser solo madre y se convirtió en alguien más: la guardiana de un linaje, la que había resistido a los ojos de los jueces y al rumor de la vergüenza.
Editado: 23.01.2026