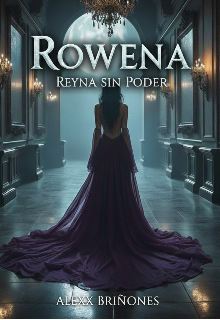Rowena
Capítulo 7
El diácono la miró. Bajo la túnica, las manos se tensaban en los nudillos. Ése era el momento en que la juventud decide si quiere pertenecer o seguir siendo invisible. Rowena no lo empujó con violencia; lo empujó con la suave persuasión de quien sabe que el orgullo puede comprarse con promesas de estatura.
—Hay cantos que se dan solo a quienes han servido en la vigilia —dijo él, con una voz que intentaba mantenerse neutral—. Otros se sacan solo con la anuencia de la logia. Pero... —borboteó la duda— hay trozos personales que a veces se pasan entre nosotros.
Rowena dejó caer una moneda sobre la mesa —no muchas, pero suficientes para que el ruido sonara como un compromiso—. El metal tintineó y llenó un segundo de la estancia con un sonido de sellado.
—Eso bastará por ahora —murmuró—. Enséñame uno. Algo pequeño. Y mientras, prométeme que cuando llegue el momento, tú recordarás que te facilité la puerta.
El joven se llevó la mano al pecho. No era una protesta; era una aceptación que venía con una mezcla de orgullo y miedo.
—Puedo... puedo copiarte un canto menor —dijo, con la rapidez de quien intenta complacer y teme olvidar algo importante—. El que usamos para las bendiciones del mediodía. No tiene gran valor litúrgico, pero su uso es común.
Le mostró el armario con cuidadoso respeto, como quien abre un relicario. Entre los pliegues de pergaminos y partituras, sacó un rollo atado con cordel. Sus dedos temblaron levemente al manipularlo; aquel gesto era una deuda, una traición en pequeña escala que lo convertía, por unos minutos, en partícipe de otra economía.
Rowena rozó la partitura como si se tratara de una tela exótica. Leyó las notas, arrulló las sílabas con la facilidad del oído experto.
—Esto es útil —dijo—. En la iglesia de la colina se aferran a los cantos tradicionales, pero la gente se conmueve con lo que suena nuevo. Con esto puedo mover a la gente justo lo suficiente como para abrirles la mano. Y tú lo has facilitado.
El diácono sonrió. La conversación se tornó más cercana, con voces bajas y risas tintineantes. Rowena comenzó a hilar un relato sobre cómo, con un uso medido de la melodía, podría hacer que ciertos benefactores asistieran a una misa especial. Insinuó nombres, sin prometer con precisión, dejando que la imaginación del joven llenara los vacíos.
—¿Y qué es, exactamente, lo que esperas de mí? —preguntó de pronto el sacerdote menor, con la sensación de que estaba cediendo terreno.
Rowena giró la cara lentamente hacia él. Su mirada ahora no era solamente seductora; era afable, casi confidente.
—Tu asesoramiento —dijo—. Que me dejes escuchar el canto en la vigilia. Y, si es posible, que tu aprendiz me deje copiar unas cuantas partituras. Pagaré por ellas y por el tiempo. Y cuando sea momento de hablar bien de alguien... —hizo una pausa que duró lo suficiente para que la idea fermentara—. Tú y tu joven estarán en primeros planos.
La mención de los planos devolvió una sombra a las caras de los dos hombres. No con malicia, sino con la ambición sencilla que el mundo clerical, reducido a jerarquías, produce: una recomendación podía ser la cuerda que les elevaría por encima de sus condiscípulos.
Fue en ese momento cuando el diácono habló con la voz más firme que hasta entonces.
—¿Qué debes decir? —preguntó, con la curiosidad que mezcla credulidad y deseo.
Rowena se inclinó hacia él, y el gesto fue casi maternal; posó la mano sobre la mesa, cerca de la suya, y la tocó con la punta de los dedos. Aquella proximidad fue una caricia calculada: no íntima, pero sí lo bastante afectuosa para encender confianza.
—Las palabras se vuelven ritual si se las recita frente a quien trae la luz. Dime las palabras y te diré quién te corresponde...
Editado: 23.01.2026