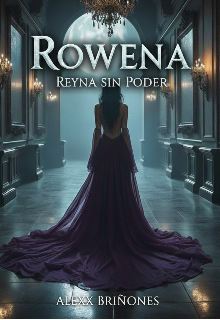Rowena
Capítulo 8
El silencio que siguió fue como la frase de una plegaria inacabada. El joven repitió en voz baja lo que entendía de la frase, como si de esa repetición dependiera su acceso a un orden mayor. Rowena no explicó; dejó que la proposición funcionara como un espejo. Si él deseaba la luz, tendría que pronunciar las palabras que la abrían. Si las aprendía, sería el intérprete. Si las ofrecía, se volvería necesario.
Con la promesa de influencia, las monedas en la mesa, y el canto enrollado en su regazo, Rowena completó el primer movimiento del trato. Pidió además que le permitieran estar en la vigilia al día siguiente, no para robar algo público, sino para observar —dijo— cómo se ejecutaban los gestos, qué falencias tenía el coro, qué se podía corregir. Insistió en que haría una donación para las velas si la dejaban asistir. El sacerdote aceptó, no sin antes mirar al diácono, buscando confirmación de que aquello no sería una afrenta.
—Hará bien —murmuró el joven—. Podríamos... practicar contigo.
Rowena dejó escapar una risa que no alcanzó a sonar maliciosa; era la risa de quien celebra una victoria pequeña e imprescindible.
—Perfecto —dijo—. Practiquemos, entonces.
Pasaron la tarde entre repeticiones. El joven la guiaba a través de los matices de las sílabas; corregía una entonación, marcaba un ritmo, golpeaba la mesa para explicar la cadencia. Rowena imitó y luego sugirió variaciones, pequeñas inflexiones para emocionar más que para obedecer la tradición. Le dijo que la gente respondía mejor a las pausas largas entre verso y verso; que una nota sostenida al final podía quebrar la atención incluso de los más reñidos con la emoción. El diácono la escuchaba como si aprendiera algo de valor incalculable. Para él, disponer de un conocimiento que podía ser presentado como dominio ante la logia era una moneda de cambio.
A medida que se cerraba el día, la casa se tornó más íntima: la luz menguó, las sombras se alargaron y las voces se hicieron más bajas. La transacción, que había empezado con monedas sobre la mesa, tomó formas sociales: miradas compartidas, chistes, una confidencia sobre cómo Lysa había corregido a uno de los acólitos la semana pasada. Rowena escuchó historias con la atención de quien almacena datos útiles: nombres, humores, pequeñas rivalidades. Todo era útil.
Antes de irse, entregó al diácono un pequeño objeto envuelto en tela: una medallita sin escudo particular, sólo un diseño sencillo; no era un don valioso, pero su gratuidad la hacía simbólica. Al joven le temblaron las manos al aceptarla.
—Esto habla de ti —dijo Rowena—. Guárdala cuando te cueste creer en ti mismo.
El diácono la miró como si el objeto fuera un sello de identidad. Arrojó un golpe de orgullo que iluminó su rostro.
—Cuando llegue la ocasión —añadió ella, poniéndose de pie—, recuerda lo que hiciste hoy. Recuerda que conoces la melodía de la vigilia, que sabes cómo hacer que una gran señora note a quien la sirve bien.
No dijo Lysa; dejó que el nombre flotara en la cabeza del joven con la misma precisión de siempre: insinuado pero no provisto, deseado pero no asegurado.
Rowena salió de la casa con el rollo oculto bajo su capa, la bolsa de monedas con menos peso y la sensación cálida del éxito. Había pagado por recursos, por acceso y por la promesa de influencia. Había jugado con la seducción social —no exclusivamente sexual, sino la seducción que es hacer sentir a otro necesario— y con la manipulación: una semilla plantada que, cuando germinara, le devolvería más de lo que había invertido.
Mientras caminaba por la calle hacia la tienda donde dejó parte de sus cosas, repasó el patrón que la guiaba: una moneda, una mirada, una promesa; una carta, una conversación, un favor devuelto cuando las piezas del tablero cobrasen movimiento. Aquella era su forma de comprar conocimiento: no por la fuerza, sino por la transacción social, por la creación de deudas que no siempre tenían forma legal pero sí eficacia.
En la penumbra, el rollo de partituras parecía un secreto vivo en su regazo. Lo desenrolló un poco, sólo para confirmar lo que había conseguido: notas, palabras, un posible hilo para tirar. Sonrió sin ruido y afirmó, una vez más, que el mundo tenía muchas puertas; algunas se abrían con dinero, otras con complicidades, casi todas con paciencia.
Detrás de ella, en la casa, el diácono apretó la medallita contra el pecho y murmuró para sí una de las frases que Rowena le había dejado: “Las palabras se vuelven ritual si se las recita frente a quien trae la luz.” La dijo en voz baja, como si fuera una oración, y por un momento creyó —con la pureza de quien descubre una ruta— que en el futuro alguien podría recordarlo y que una de las puertas que ahora veía cerrada podría, quizá, abrirse...
Editado: 23.01.2026