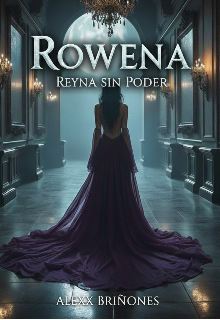Rowena
Capítulo 10
—¿Que crees tu?. Rowena titubeó. Su mirada recorrió la mecha negra, el vidrio que reflejaba su propia cara como un espejo pequeño y distorsionado. La curiosidad que la empujaba a preguntar se convirtió en una responsabilidad: decir la respuesta correcta, obedecer el gesto de la instructora. Pero la honestidad que la caracterizaba —esa honestidad con la que había llegado al convento— no la dejaba recurrir a fórmulas aprendidas. Lysa la observó con atención, su rostro apretando mínimas arrugas, como si guardara en cada surco una historia que no iba a regalar.
—Si se enciende la vela sin que yo pronuncie la última palabra —murmuró Rowena—, será fingimiento. Pero si espero a que se pronuncie… ¿entonces será verdadero?
Lysa sintió en la boca el sabor antiguo de las respuestas evasivas. Podía decir que el rito no es ni verdadero ni falso, que es herramienta y no confesión, que el gesto se alimenta de intención y de memoria. Podría corregir la postura de Rowena, articular el ritmo de las manos, marcar la respiración. Pero la respuesta que le venía a la lengua era otra: una que la obligaba a exponerse. Y eso la hizo retroceder un paso interior.
—No es la vela la que nos dice si algo es verdadero —contestó Lysa por fin—. Ni la palabra. Son los cuerpos los que terminan mintiendo o diciendo la verdad. ¿Lo sabes?
Rowena cruzó las piernas con nerviosismo; sus dedos jugueteaban con el borde del paño. Había en ella una mezcla extraña: la disciplina de quien aprende y la intranquilidad de quien investiga. Tenía imperfecciones que se notaban —los dedos tensos, las pausas mal medidas, la ligera inclinación de la cabeza que delataba prisa por terminar—, y, al mismo tiempo, tenía una curiosidad que no encajaba con la sencillez del ritual repetido. Lysa lo vio como quien ve una grieta en una pared: peligrosa, pero también prometedora.
—Hermana —dijo Rowena, bajando la voz—. ¿Cómo sabe la persona si está fingiendo?
Lysa se permitió una sonrisa que no llegó a sus ojos. En su juventud habría respondido con un libro o una parábola. Ahora respondió con una confesión pequeña, apenas un trozo de verdad.
—Cuando finges, lo notas en la lengua. La palabra se te hace extraña, como si no te perteneciera. O lo sientes en los hombros: se tensan, como si tuviéramos miedo de que el papel se desarme. Y a veces —añadió, con voz casi inaudible—, lo ves en la mirada ajena. Hay quienes disimulan tan bien que te engañan a ti, pero nunca a sí mismos.
Rowena tomó la vela entre las manos, con el miedo a romper el silencio impecable del patio. La sostuvo, la examinó como una pregunta que de pronto tenía textura. No la encendió. La dejó oscura, y su respiración pareció alinearse con la de Lysa, una respiración pausada y atenta que se convertía en examen.
—¿Y usted, hermana? —preguntó Rowena con una ingenuidad que a Lysa le sonó feroz—. ¿Usted alguna vez fingió?
Hubo un segundo en que la luna pareció sostener la respuesta. Lysa se acordó, de golpe, del aroma de la cocina cuando era niña, de la risa que se apretaba en la garganta, de la primera vez que tuvo que decir una oración sin sentir nada y recibir a cambio la mirada de aprobación. Recordó la necesidad de encender velas por costumbre, por piedad, por miedo a no pertenecer. Todo eso vivía todavía en las manos que ahora sujetaban el rosario.
—Sí —dijo Lysa—. Fingi. Y por eso, con el tiempo, aprendí a mirar.
Rowena dejó que aquella palabra —fingi— se acomodara en el aire. No la juzgó ni la celebró. La aceptó, la consultó como quien revisa una verdad para ver si sirve en su propio caso.
Se restableció el ensayo, sin prisa ni prisa falsa. Rowena comenzó de nuevo la secuencia de gestos, ahora con la vela apagada frente a ella como un enigma. Cada movimiento era más lento, como quien prueba si una marcha funciona con un compás distinto. Lysa, desde la arcada, observaba con la tensión de quien espera una fractura o un triunfo...
Editado: 23.01.2026