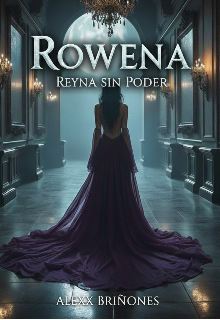Rowena
Capítulo 11
Rowena se acercó al pedestal, miró la vela y, en vez de apretar una mecha, posó la palma sobre el vidrio como si quisiera sentir la temperatura de la noche. No hizo ademán de fingir sino de preguntar.
—Si la enciendo yo —murmuró—, ¿será menos verdadero que si la enciende usted después de decir la palabra?
Lysa sintió que estaba ante el centro de su propia duda. Podía encender la vela, poner la formalidad y la lección, demostrar que la enseñanza seguía intacta. O podía quedarse callada y permitir que Rowena tomara la iniciativa. Quizá la maestra sabía que la mejor manera de observar la verdad era no influir. O quizá era simple pereza de corregir.
Con un gesto lento y deliberado, Lysa dio un paso fuera de su sombra y se sentó en un escalón cercano. La luz reveló mejor su rostro: líneas marcadas, ojos que ya no eran sorprendidos por nada, manos que no temblaban al sostener el rosario.
—Enciéndela tú —dijo, sin ordenar—. Nada que yo haga ahora te pertenecería por completo. Déjala ser tuya, aunque sea pequeña.
Rowena respiró hondo. La vela permaneció apagada, como una pregunta sin respuesta. Sus dedos temblaron al sostener el encendedor. Por un instante, la ciudad entera pareció haberse reducido a esa llama posible.
—Y si la enciendo y nada cambia —susurró—. Si hago todo "bien" y sigo sin sentir nada…
Lysa la miró entonces con una ternura que la tradición no le había enseñado, pero que la vida había ido modelando. Se acercó, posó la mano en el hombro de Rowena —un contacto breve, autorizado por la cercanía de la penumbra—.
—Entonces no importa cuántas velas enciendas —dijo—. Importa lo que haces después. La ceremonia no es el fin; es una herramienta. Si no te despierta, úsala para despertarte, no para dormir mejor. Puedes fingir hasta dominar la postura, pero nadie puede obligarte a aceptar la mentira como verdad.
Rowena asintió lentamente. Encendió la vela. La llama tembló al principio, incapaz todavía de sostenerse a sí misma; luego se erguió, clara y vigorosa, como si el aire mismo le hubiera concedido permiso.
La luz, pequeña en la inmensidad del patio, hizo bailar el reflejo en los cálices. Lysa se quedó un momento en silencio, mirando la llama y luego la figura de Rowena. Había algo en la manera en que la joven sostenía la vela —no con rito aprendido, sino con cautela auténtica— que produjo en Lysa una reverberación inesperada.
Cuando Rowena pronunció la última palabra del ensayo, no hubo aplausos ni aprobación sonora; la noche volvió a su hábito de oír pasos y susurros. Lysa recogió la vela apagada que había dejado en el pedestal; la llevó consigo, sin prisa, sin encenderla.
Al llegar a la arcada, la dejó sobre una mesa pequeña, y con un gesto que pudo haber sido de descuido o de deliberada metáfora, dejó la mecha sin encender frente al cofre donde guardaban los textos sagrados. Sus dedos rozaron la cera. La dejó allí como quien deja una pregunta sin respuesta delante del altar.
Rowena la miró hacerlo y notó el significado posible: señal de confianza, provocacion, advertencia, o simplemente la práctica de no imponer la llama. No supo cuál era la intención verdadera: la de Lysa, como todo aquello en la noche, quedaba en la penumbra. Pero sintió que algo se había movido en ella. Tal vez su curiosidad no sería anulada por las costumbres; tal vez podría, con el tiempo, aprender a ser fiel a sus dudas.
Lysa se retiró un paso, volvió a su sombra y dejó que Rowena fuera y viniera con la vela. La ambivalencia de la superiora —la que pretendía corregir y la que quería permitir— estaba plantada en el patio como una semilla. La vela sin encender, colocada a la vista, quedaría para ambas como un peso y como una prueba: ¿encenderla por obediencia, por necesidad, por curiosidad —o dejarla apagada hasta que algo dentro decidiera?
La noche cerró su manto. En algún lugar del templo, una campana sonó, discreta y sola, como la posible respuesta a una pregunta que aún no sabían formular por completo. Rowena se arrodilló un instante, no tanto por rito como por la costumbre de buscar en la oscuridad algo que la orientara. Lysa, todavía en la penumbra, la observaba. Sus ojos eran una balanza donde se equilibraban la severidad del deber y la indulgencia de quien ha conocido la verdad propia y la ajena.
La noche cerró su manto. En algún lugar del templo, una campana sonó, discreta y sola, como la posible respuesta a una pregunta que aún no sabían formular por completo. Rowena se arrodilló un instante, no tanto por rito como por la costumbre de buscar en la oscuridad algo que la orientara. Lysa, todavía en la penumbra, la observaba. Sus ojos eran una balanza donde se equilibraban la severidad del deber y la indulgencia de quien ha conocido la verdad propia y la ajena.
Cuando por fin se retiraron, la vela quedó en su sitio, sin llama. El gesto de Lysa se había quedado allí, interpretable. Para algunos, habría sido una lección de autonomía; para otros, una negligencia. Para Lysa, quizá, era simplemente la manera correcta de mirar: dejar a la novata con su propia luz por encender. Y esperar...
Editado: 23.01.2026