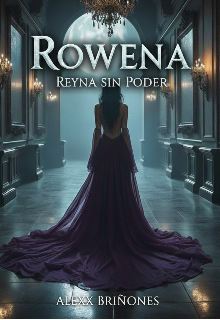Rowena
Capítulo 12
El pasillo que conducía al salón de la corte era un río de piedra pulida, bordeado por columnas tan altas que la vista se perdía en su sombra. Hoy, en día de celebración, ese río llevaba sobre su superficie un tráfico de sedas y colores: estandartes con el emblema del reino colgaban en intervalos regulares, ondeando perezosamente cuando alguien abría una de las grandes puertas laterales. Había música en el aire —trompetas que lanzaban notas cortas como órdenes—, y el olor mezclado de incienso, especias y cera caliente. Las voces se amontonaban en matices: risas medidas, discusiones contenidas, el murmullo bajo de cortesanos que sabían decir todo sin pronunciar mucho.
Rowena se movía en ese río como quien atraviesa un sueño con las manos ocupadas. Llevaba la bandeja de ofrendas apoyada sobre el antebrazo izquierdo; la lámina de plata daba reflejos que se descomponían en los mosaicos del suelo. Flores, pequeños panes perfumados, un frasco de mirra y una pieza de tela bordada con símbolos del templo: todo aquello era su pasaporte y su riesgo. El vestido que llevaba debajo del manto era humilde, la tela sobria, y al caminar procuraba no chocar con los bordes de las túnicas de seda que la rodeaban.
A su lado, un grupo de portadores oficiales conducía otra ofrenda más voluminosa —una figura de escayola dorada—, escoltada por guardias cuyo brillo contrastaba con el polvo del camino. Un paje la miró de reojo, curioso por la mezcla de autenticidad y extrañeza que representaba la joven. Rowena sintió esa mirada y aferró con fuerza la bandeja, más por orgullo que por miedo.
Al llegar al primer arco interior, un funcionario con la banda del maestro de ceremonias la frenó.
—¿Qué trae la Casa de Lysa hoy? —preguntó, con la voz de quien repite palabras aprendidas.
Rowena inclinó la cabeza, manteniendo la postura que le había enseñado Lysa: recta, pero no rígida.
—Ofrenda para los honores del Sol —respondió—. Flores, pan y mirra. Para que la corte recuerde la casa.
El funcionario miró la bandeja, examinó la calidad de las flores, el brillo del metal. Un gesto breve a sus auxiliares: la dejó pasar, con un asentimiento que era una llave.
Los pasillos se abrieron de golpe al salón principal: un teatro de luz donde el sol caía en franjas desde vitrales altos, pintando la sala con franjas de escarlata y oro. A la derecha, la grada para la nobleza; a la izquierda, la sala donde las delegaciones colocaban sus banderas. En el centro, un estrado elevado coronado por el trono bajo un dosel bordado. La atención de la sala era una marea que subía y bajaba según el protocolo marcaba cada momento.
Rowena avanzó hacia el área destinada a las ofrendas. El ruido era casi evidencia: risas medidas entrelazadas con el sonido metálico de brazaletes al chocar. Al colocar la bandeja en la mesa asignada, notó que la cercana mesa de las ofrendas reales estaba custodiada por dos alguaciles; allí, una copa más grande y telas más finas. Todo el conjunto exhalaba la idea de que el mundo aquí tenía límites precisos, y que sus reglas se podían sentir como bordes contra la piel.
Desde la distancia, en lo alto del estrado, lo vio por primera vez. Fue un instante: la luz trazó su silueta, y la vista de Rowena lo registró como se anota una nota en la memoria. El rey Agneo tenía la estatura de quienes no necesitan demostrar autoridad con el cuerpo; su porte era una economía de gestos. La corona descansaba sobre su cabeza con la facilidad con la que un hombre puede llevar una responsabilidad que ya no le pesa: una circunferencia de metales trabajados, no tan ostentosa como las leyendas podían imaginar, sino precisa, como hecha para alguien que sabe usarla sin titubeos...
Editado: 23.01.2026