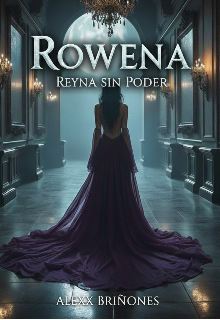Rowena
Capítulo 22
Se llamaba Isidro. Sus ojos eran de aquellos que han visto mucho en la oscuridad: pequeñas rendijas de conspiración y costumbre. Llevaba un anillo con el sello del chambelán y no habló de nobleza sino de carga: una carta perdida, un mantel ensangrentado por un banquete que ahora buscaban acusar como ofensa contra el templo. La cortesana que lo había traído, decía Isidro, insinuaba que las hermanas guardaban algo que el rey debía ver.
Rowena notó el desconcierto en su voz, y sin pensar demasiado le habló de lo que más temía el paje: la humillación ante la corona. Le ofreció algo pequeño y práctico: una idea de cómo presentar el mantel como una reliquia restaurada, un gesto que desviaría la acusación: limpiar, perfumar, presentar con las palabras correctas que atribuyeran al temple el origen sagrado de la tela y no al escándalo.
Isidro rió, una risa que tenía poco de alegría, mucha de alivio. Nunca olvidaría que alguien había pensado en su problema antes que en su puesto.
La mañana de la ceremonia, el templo estaba pleno hasta las vigas. La galería superior se llenaba de sedas y blasones. Desde su posición en el coro, Rowena veía las caras: nobles que calculaban beneficios, ancianos que calculaban recuerdos. Lady Evelin apareció en un lugar conspicuo, como quien ha colocado una alfombra para su sombra. Cerca de ella, una mujer con un velo fino clavó un broche con el emblema del marquesado rival. Dos familias, dos alianzas, respirando la misma religión como si fuese un juramento de hierro.
Rowena entró en el atrio bajo el manto ceremonial; su voz tembló al inicio, el público sintió algo de esa fragilidad y la inclinó a su favor. Lysa la vio desde el lado del altar con esa mezcla de dureza y orgullo que reservaban las maestras de verdad. Cuando llegó la estrofa crucial, Rowena no pensó en sílabas ni en la ceremonia: pensó en Isidro, frente al rey; en la bandeja que su mano había llevado para él la noche anterior; en cómo una delicadeza puede salvar a alguien de la caída. Respiró hondo, dejó que esa imagen llenara su voz, y la frase brotó con un calor que pareció fundir el mármol.
—Que la misericordia no sea un privilegio de la corte —dijo—, sino la ley que nos iguala bajo el mismo cielo.
Un silencio que no pertenece al tiempo vino después. Algunos lloraron; otros aplaudieron en las formas protocolarias que la emoción disfraza. Lady Evelin aplaudió lo suficiente para marcar su posición. Rowena la vio sonreír, y en esa sonrisa hubo algo que no era gratitud.
Al finalizar, Isidro se acercó con paso casi furtivo. Un destello en su mano: el anillo del chambelán. Habían decidido, dijo en voz baja, que era prudente que alguien del templo estuviera cerca del rey durante la ceremonia mayor. Había hablado del gesto con su señor, y el chambelán —prevenido por la manera en que Rowena había resuelto su problema— había puesto atención. Isidro, que no era hombre de muchas oportunidades, ofreció a Rowena la posibilidad de participar en la ceremonia mayor, la que tendría al rey presente.
—No puedo prometerte nada oficial —murmuró—, pero podría hablar con mi señor. Necesita alguien que no rompa lo que no debe romper. Si lo haces bien hoy, la recomendación es fácil.
Rowena sintió la oferta como una luz en la pared: reveladora pero también señaladora. Estar junto al rey significaba peligro y renombre, que son dos caras de la misma moneda. Verlo desde el coro y verlo de cerca eran experiencias diferentes: una enseñaba humildad, la otra, máscaras.
Cuando la ceremonia concluyó, las hermanas se apartaron para recoger vestiduras y plegarias. Lysa se acercó y le puso una mano en el hombro, firme.
—Has pasado la primera prueba —dijo—. No por la voz ni por la memoria. Porque supiste usar lo que aprendimos fuera del altar.
Rowena miró a su alrededor. Lady Evelin cruzó el atrio, apenas un gesto de cortesía hacia Lysa, pero su mirada se detuvo en Rowena un segundo más de lo debido. En ella había una sombra de promesa, tal vez de advertencia...
Editado: 23.01.2026