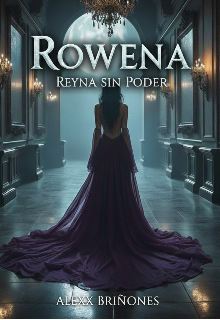Rowena
Capítulo 24
La mañana amaneció con una niebla que parecía querer esconder la ciudad de sí misma. El palacio coronaba la colina como una promesa que aún no se ha cumplido; el templo, a sus pies, recibía a la multitud con pasos medidos y antorchas ya apagadas por la luz tibia. Las galerías se llenaron pronto de sedas; las voces formaron un rumor que olía a incienso y a vino. Hoy era la ceremonia mayor: el rey asistiría, y con él las miradas que podían forjar y romper destinos.
Rowena se vistió con la paciencia de quien sabe que la tela también comunica. Lysa, con su mano breve y firme, ajustó el manto que cubría su hombro derecho; la hebilla, una pequeña luna de plata, centelleó como un ojo atento.
—No te confundas con la nobleza del hábito —dijo Lysa—. Esta mañana no rezas para ser vista. Rezamos para que nos escuchen.
Rowena asintió. La instrucción de Lysa era un bordado en su garganta: hablar poco, pero de forma que quien supiera escuchar entendiera más de lo que se decía. La máscara, pensó, no era solo para ocultar; era una interfaz.
En el atrio, la corte ya se distribuía como un mapa de lealtades. Lady Evelin ocupó su lugar, perfecta como una puntuación; a su alrededor, princesas en miniatura de protocolo y marqueses con broches que hablaban más que sus palabras. El chambelán se movía con las manos de quien recoge piezas en un tablero.
A una distancia calculada, Agneo aguardaba. Era un hombre de rostro común, con la mirada de quien conoce los secretos de las puertas más que los salones. No vestía con la pompa de la nobleza; su discreción era su vestido. Rowena lo reconoció como la sombra amable que Isidro había insinuado: emisario del chambelán, ojos que devolvían noticias en código.
Iren, por otro lado, estaba en el coro junto a Rowena. Era una mujer de madurez serena, más vieja que Rowena por doce inviernos y por muchos silencios. Sus manos, esta mañana, temblaban apenas; no por la ceremonia, sino por la incomodidad que la política le provocaba cuando se asomaba a la casa del templo.
—No me gusta tanto gentío —susurró Iren, sin mirar—. Hay gente que viene a ser vista y no a escuchar.
Rowena le devolvió la mirada con la calma que había aprendido en las tardes de recitación.
—Entonces escucha por ambas —contestó—. A veces, lo que dicen para ser vistos dice la verdad que necesitan escuchar.
Iren frunció el ceño. Los ojos de quien ha vivido ya muchas máscaras no suelen creer en juegos.
El atrio se llenó de un silencio que fue buscando su nota. La entrada del rey dispersó la bruma como si un viento hubiera pasado por encima de la ciudad. Llevaba un manto azul oscuro y una corona de pocas joyas: ese detalle lo hacía más peligroso, porque el poder que no ostenta no necesita alardes para aplastar.
Rowena representó su papel bajo la vigilancia de Lysa: una plegaria medida, una inclinación que sugería deferencia sin sumisión. Pero había algo distinto en su voz esa mañana; no era la pasión que la temblaba en público días atrás, sino un hilo de cálido reproche, como quien ofrece una verdad peligrosa con la cortesía de un regalo.
Cuando llegó la estrofa que Lysa había mandado como clave, Rowena no habló solo para el altar. Sus palabras se dirigieron con doble mirada: a la multitud, al rey, y a los oídos que sabían leer entre sílabas.
—Que la gracia que recibimos no sea deuda pagada con silencio —dijo—. Que las bendiciones que tomamos prestadas se devuelvan con actos que no exijan máscaras más pesadas que las nuestras.
El murmullo que siguió fue un animal que se olfatea a sí mismo. La corte no estaba segura si lo que había oído era una alabanza o una advertencia. Lady Evelin aplaudió elegante; otros, más cautos, guardaron manos en el regazo, como quien teme el retorno de un eco...
Editado: 23.01.2026